A principios del siglo XIX, más de cien años después de que —por ejemplo— Isaac Newton formulara la ley de la gravitación universal, un ex oficial del ejército de los Estados Unidos llamado John Cleve Symmes sostenía, con relativo éxito popular, la pintoresca tesis de que en los polos de la Tierra había una especie de “agujeros avellanados” que eran la entrada a una serie de siete mundos sucesivos alojados unos dentro de otros “como los estratos de una esfera china”. Amparado en extrañas ecuaciones que escapaban al entendimiento de cualquiera que no fuese él, se atrevió a jurar por su vida que sus teorías eran ciertas y se mostró dispuesto a probarlas in situ si el mundo le apoyaba en su empresa. No obstante, cuando en 1825 Rusia le ofreció un puesto en una expedición polar, Symmes buscó y acabó por encontrar algún motivo para no embarcarse.
Y es que hubo un momento en que los territorios más meridional y más septentrional del globo constituían los últimos secretos que el planeta ocultaba al hombre. El interés en el Ártico venía de muy atrás: los marinos ansiaban desde hacía siglos encontrar el legendario estrecho de Anián, un paso que permitiría acceder a Asia bordeando América por el norte y acortar en miles de millas las rutas comerciales conocidas. El caso del Polo Sur era distinto. El afán por encontrarlo y pisarlo obedecía probablemente al mismo motivo que George Leigh Mallory adujo cuando le preguntaron por qué quería escalar el Everest: “Porque está ahí”.
Durante todo el siglo XIX, diversas exploraciones se aventuraron por el Ártico. Algunas, como la de Parry o la de Nansen, conocieron cierto éxito; otras, como la del Polaris, fueron poco menos que un despropósito. La conquista quedó aparentemente zanjada cuando Robert Peary afirmó haber llegado al Polo Norte en su expedición de 1909. A la vista de las anotaciones sobre distancias y velocidades que él mismo registró en su diario, casi nadie a día de hoy cree verosímil que tal cosa sucediese. Pero durante mucho tiempo su testimonio se tuvo por cierto y la mirada de los exploradores se dirigió con avidez al otro extremo del mundo: la Antártida. La lucha por el honor de ser el primero en alcanzar el corazón de ese territorio inexplorado quedó finalmente circunscrita a dos hombres: Roald Amundsen, el triunfador, y Robert Falcon Scott, que moriría junto con todos sus compañeros en el viaje de regreso.
Desde que leí la crónica de la conquista del Polo Sur en el famoso libro Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig, me he preguntado varias veces el motivo de mi especial fascinación por la aventura del capitán Robert Scott. A primera vista esa fascinación puede no parecer demasiado inexplicable: sobra reseñar que el material histórico que sirve de base al relato posee el atractivo indudable de lo trágico; sobra abundar en la notable habilidad de Zweig para la tensión épica y la anécdota reveladora. Pero había algo más en esa historia que me hacía preferirla a otras grandes gestas reales o imaginadas.
Acaso un primer elemento sea la simpatía que suelen despertar los segundones. No en vano la palabra ‘simpatía’ es, etimológicamente, el homólogo griego de la latina ‘compasión’. La misma inclinación benévola que uno siente hacia Raymond Poulidor frente a Anquetil, hacia Art Garfunkel frente a Simon, hacia Johann Peter Eckermann frente a Goethe, cabe extenderla a Robert Scott frente a Amundsen.
Como es sabido, el noruego ganó la carrera por un escaso margen de ventaja. Muy expresivamente lo describe Zweig: “El polo de la Tierra, que durante miles y miles de siglos había permanecido inexplorado, acaba de ser conquistado por dos veces en el transcurso de poquísimo tiempo, con la sola diferencia de quince días. Y ellos —retrasados un mes entre millones de meses— son los segundos”. La imagen más gráfica de la derrota se da cuando los cinco integrantes de la expedición británica, sabedores de que llevaban varios kilómetros pisando huellas ajenas, vislumbraron la bandera noruega en el punto en que el sextante les indicaba que se encontraba el Polo Sur. Junto a ella, una carta firmada por Amundsen les imponía un humillante favor: hacerla llegar al rey Haakon VII como prueba de la hazaña de su súbdito. Scott, el hombre que había soñado esa conquista para sí, se veía relegado a ejercer el papel de mero divulgador de la gloria de su rival.
Pero quizás el motivo de que la peripecia de Scott tenga para mí un valor casi simbólico sea la sospecha de que puede analizarse como el canto del cisne de toda una época. El Antiguo Régimen, arrumbado oficialmente por la Revolución Francesa, había coleteado en Europa durante todo el siglo siguiente y, como señala Arno Mayer, mantuvo intactas buena parte de sus estructuras sociales hasta fechas tan tardías como la I Guerra Mundial. Recuerdo en este punto —y perdón por citar de memoria— la conversación entre el capitán alemán von Rauffenstein y el capitán francés de Boeldieu, los dos oficiales aristócratas de la película La gran ilusión, de Jean Renoir: “No sé quién ganará esta guerra; lo que sé es que nosotros vamos a perderla”. Cuando un par de años antes Scott y Amundsen fijaron casi simultáneamente sus campamentos base en el norte de la Antártida, ese viejo mundo estaba a punto de desaparecer.
Por supuesto que sería simplista atribuir a Scott la representación del Antiguo Régimen y a Amundsen la del nuevo orden, aunque hay elementos en la organización y en el carácter de ambas expediciones que parecen justificarlo. Es cierto que Scott no era aristócrata, pero la compañía que escogió estaba compuesta mayoritariamente por miembros de la Royal Navy, muchos de los cuales no tenían una gran experiencia polar. Su barco, un antiguo ballenero rebautizado como Terra Nova, había conseguido el estatuto de navío de la Marina y todo el personal estaba sometido a una disciplina castrense. Continuas referencias al honor, a la patria y a Dios salpican su diario de ruta. En la propia declaración del objeto principal de la exploración se traslucen los valores herrumbrados que la animaban: “Alcanzar el Polo Sur y asegurar al Imperio Británico el honor de la proeza”. En general, la vinculación del capitán inglés a unos imperativos morales muchas veces poco pragmáticos sería al mismo tiempo su mayor acicate y su mayor lastre: sirva como ejemplo su decisión fatal de utilizar ponis de Siberia como animales de carga en lugar de perros, que se debió a que —como él mismo reconoció— “era físicamente más duro, pero moralmente más correcto”. Amundsen, que fue definido por Edward J. Larson como “un aventurero polar a quien simplemente importaba ganar la carrera”, no se mostró tan escrupuloso; no solo no vio ningún inconveniente en utilizar perros, sino que los llevó en un número superior al que podían alimentar las provisiones que les tenía asignadas. Su previsión era que los más débiles serían sacrificados para alimentar a los más fuertes y a sus propios hombres. Además, frente al carácter público y publicitado de la expedición inglesa, él mantuvo el verdadero destino de la suya en secreto, y simuló dirigirse al sur con el único propósito de doblar el cabo de Hornos y poner rumbo a una nueva incursión en el Ártico. Solo desde Madeira enviaría un escueto telegrama a su rival comunicándole sus intenciones. Curtido en varias experiencias en los polos, versado en las técnicas de supervivencia empleadas por los netsilik, reclutó en su equipo a expertos navegantes, especialistas en trineos, ingenieros y campeones de esquí. Todas sus elecciones de ruta, indumentaria, material, medios de locomoción o aporte calórico de la comida evidenciaron una planificación meticulosa y profesional. Frente a ello, el regimiento de Scott recordaba de tal manera al espíritu de la exploración de cualquier conquistador de la Edad Moderna, que incluso hubo de padecer anomalías como el escorbuto o el heroísmo.
Ese espíritu propiciaría algunas escenas memorables. Una de ellas se produjo cuando, ya en el viaje de regreso, la pierna del capitán Oates se vio afectada por la gangrena. Puede que sus compañeros lo miraran de reojo y deploraran el retraso que les estaba causando; puede que pensaran fugazmente en abandonarlo a su suerte. Pero a ninguno de ellos se le ocurrió planteárselo en serio. Incluso rechazaron la idea con vehemencia cuando el propio Oates la propuso. Al llegar al siguiente campamento, se enfrentaron de nuevo a la escasez de alimentos y de combustible que venía siendo habitual; fuera arreciaba la tormenta. El capitán Oates pasó la noche en vela. A la mañana, tratando de aparentar indiferencia, anunció: “Voy a salir afuera. Tardaré un poco”. Imagino que a nadie le gustaría estar en la piel de los hombres que escucharon esas palabras. ¿Qué hacer ante un gesto así? “Sus compañeros se estremecen —escribe Zweig—. Todos saben lo que significa aquella salida. Pero ninguno de ellos se atreve a detenerle, ninguno le tiende la mano como última despedida. Todos saben que el capitán de caballería Lawrence J. E. Oates, de los dragones de Inniskilling, va como un héroe al encuentro de la muerte”.
Otro momento con un simbolismo casi cinematográfico sucede en la tienda donde acabarían muriendo los tres últimos supervivientes, a solo once millas del próximo depósito de comida y combustible. Scott ya sabe que la tempestad no les permitirá ni siquiera intentar llegar a él. Esos últimos días los dedica a escribir. Escribe a sus amigos, escribe a su mujer, escribe una carta abierta “a la nación inglesa”. Escribe cosas que la severidad de su carácter siempre le había impedido decir en vida. También se dirige a las madres y esposas de sus compañeros para consolarlas y para ensalzar el comportamiento heroico de sus hijos y maridos. “Creo que ya no puedo escribir más. Por el amor de Dios, cuiden de nuestras familias”, es la última anotación de su diario, fechada el 29 de marzo. Todavía encuentra fuerzas para un inciso final; con los dedos entumecidos por la congelación, añade: “Remitan el diario a mi mujer”. Luego, “impulsado por una cruel certidumbre”, en palabras de Zweig, tacha la palabra ‘mujer’ y escribe “a mi viuda”.
Cuando se conoció la tragedia de la misión inglesa, Scott y su equipo fueron elevados a la categoría de héroes nacionales. Esa consideración aumentaría al recuperarse los diarios y las cartas del capitán junto a los cadáveres. Íntimamente, Roald Amundsen siempre lamentó que la heroicidad de una exploración fallida hubiese alcanzado mayor estima que un triunfo que estuvo planificado y estudiado a la perfección. Yo mismo, releyendo las líneas anteriores, descubro lo que pudiera parecer una simpatía hacia el mundo y hacia los ideales caducos representados por Scott. En absoluto; es evidente que ese mundo y esos ideales causaron siglos de opresión, fanatismo, injusticia y muertes (entre otras —no lo olvidemos—, las de Robert Scott, Lawrence Oates, Edward Wilson, Henry Bowers y Edgar Evans). Pero, con todo, es muy difícil sustraerse a la épica de las gestas que también llegaron a propiciar. Quizá tuviera razón Alexis de Tocqueville, un autor cuya mención suele hacerme enarcar una ceja, cuando decía a propósito de los nuevos tiempos que “casi todos los extremos se suavizan o reducen: todo lo que era lo más destacado es sustituido por un término medio, a la vez menos elevado y menos bajo, menos brillante y menos oscuro, de lo que existía antes en el mundo”. O quizás no la tuviera. Al fin y al cabo, todos aquellos actos y todas aquellas vidas estuvieron al servicio de un Polo Sur que simplemente —Mallory dixit— “estaba ahí”. Recordemos la decepción del capitán Robert Falcon Scott a 90 grados de latitud sur, el 18 de enero de hace exactamente cien años: “Nada se ve aquí —anotó en su diario— que pueda distinguirse de la terrible monotonía de los últimos días”. Y nada se veía.
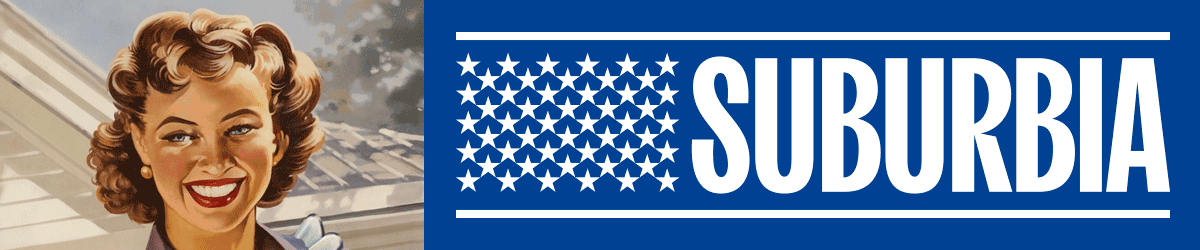









Conmovedora historia, magistralmente narrada.
Pingback: Robert Scott y la muerte de una época
Hay una canción, cargada de emoción, sobre la decisión del capitán Lawrence. Es del grupo Warcry: http://m.youtube.com/#/watch?v=gf0s44s9tNw&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Dgf0s44s9tNw&gl=ES
Gran artículo.
Pingback: Jot Down Cultural Magazine | Juan José Gómez Cadenas: Paisaje con neutrinos
Pingback: La Antártida, el continente olvidado