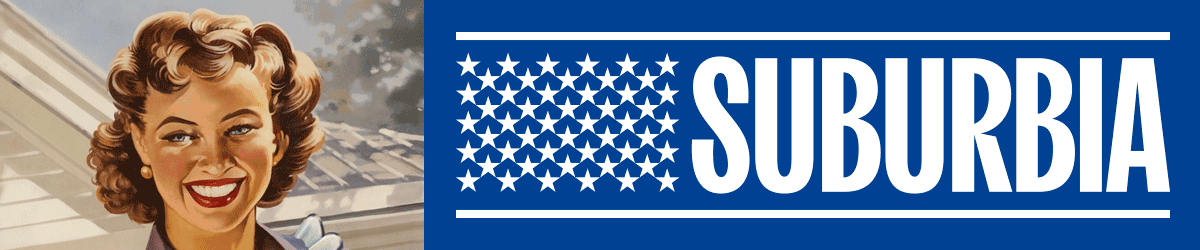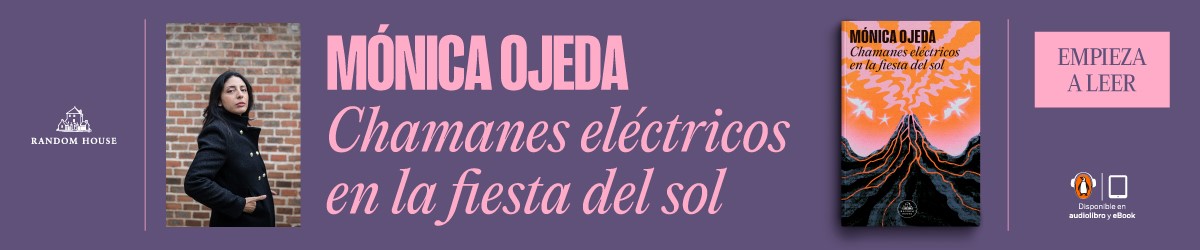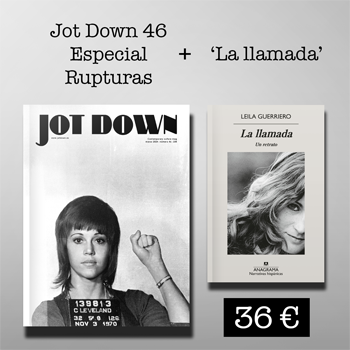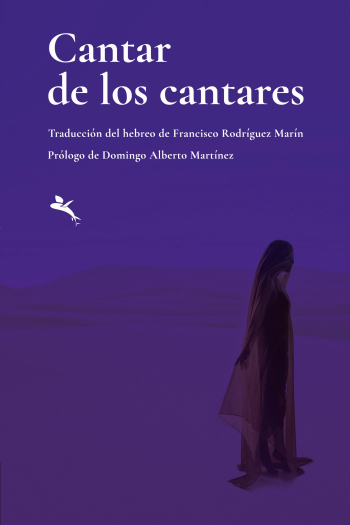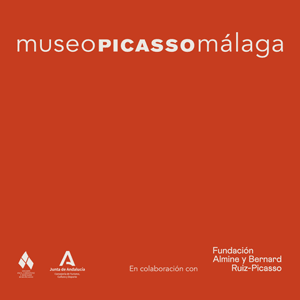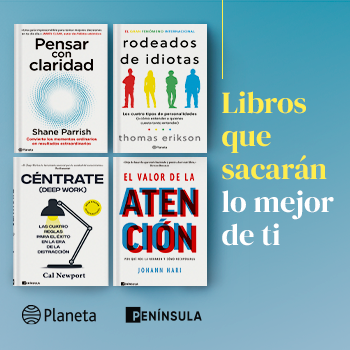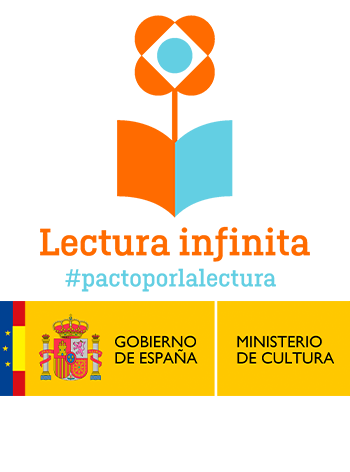Este artículo está disponible en papel en nuestra tienda online
¿Tenéis miedo a los lápices y los bolígrafos? ¿A los muslos de pollo? ¿A la bañera? Probablemente, no. ¿Tenéis miedo a sufrir un atentado terrorista o a morir en un accidente de tráfico? Probablemente, sí. Sin embargo, nuestros miedos no están bien enfocados.
Los prejuicios no son necesariamente nocivos. Los prejuicios nocivos son los que se fundan en información sesgada o tendenciosa. Sin embargo, un prejuicio que parta de información relativamente fidedigna constituye un atajo que nos permite ahorrar tiempo minimizando riesgos.
Lo mismo ocurre con el miedo.
El problema, no obstante, es que muchos de nuestros prejuicios y miedos emanan de nuestra intuición, y no del análisis racional. Y nuestra intuición, en lo tocante a prejuicios y miedos, resulta tan incompetente como un miope sin gafas. Basta echar un vistazo a estas cifras de lesiones producidas anualmente en Estados Unidos extraídas del compendio estadístico de Estados Unidos, según enumera el siempre chispeante Bill Bryson en su libro Historias de un gran país: «Hay más personas heridas por el manejo de aparatos de alta fidelidad (46 022) que por el disfrute de monopatines (44 068), camas elásticas (43 655) e, incluso, hojas y maquinillas de afeitar (43 365)». Las escaleras, rampas y rellanos ocasionan dos millones de lesiones. Monedas y billetes de banco, más de 30 000. Casi 50 000 lesiones a causa de lápices, bolígrafos y otros artículos de escritorio.
Está claro, pues, que a fin de reconducir a la buena senda nuestra intuición, recalibrando nuestros miedos, el análisis racional implica el uso de la ciencia, en general, y de las matemáticas, en particular, para así contemplar la realidad a través de unas gafas graduadas por el sentido común.
Pero ¿qué le sucede a nuestro cerebro? ¿Por qué gestiona tan torpemente sus miedos y prejuicios? ¿Por qué requiere de la asistencia de las matemáticas para obrar con cierto juicio? ¿Por qué maneja tan mal el cálculo de probabilidades?
CINAC, anumerismo y otros salvavidas
El cerebro humano se fraguó en un contexto muy distinto al actual: toda la humanidad procede de una población de cazadores-recolectores que se originó en el sur de África hace 200 000 años. Y los cerebros que se reproducían (o más exactamente los cuerpos que transportaban dichos cerebros) eran los mejor adaptados para sobrevivir a tal contexto, donde no era fundamental el cálculo extremadamente fino de probabilidades.
Por ello tropezamos tan a menudo con el CINAC (de las siglas en inglés, Correlación No Es Vínculo Causal), es decir, con el hecho de que nuestro cerebro prehistórico no dispone de herramientas estadísticas para establecer correlaciones fuertes o relaciones causa-efecto sin incurrir en sesgos. La razón de ello estriba en que la evolución darwiniana no hace prevalecer las mejores soluciones, ni tampoco persigue la verdad o la objetividad; la evolución es satisficing (que podríamos traducir como «satisfacer de manera suficiente»), tal y como la denominó el nobel de economía Herb Simon. La evolución es azarosa y ciega, lo que implica que algunos hitos evolutivos resultan asombrosamente eficaces, pero en otras ocasiones son simples parches que funcionan lo suficientemente bien como para no haber sido erradicados por la selección natural. En su libro Kluge, el profesor del departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York Gary Marcus ofrece multitud de ejemplos de satisficing, como la columna vertebral (una ineficaz solución para sostener la carga de una criatura bípeda, lo que se traduce en continuos problemas de espalda) o los puntos ciegos de los ojos (que obligan a nuestro cerebro a inventarse parte de lo que vemos).
Nuestra intuición, a la hora de enfrentarse a problemas complejos, pone en evidencia las hebras de satisficing de las que está constituida. Nuestro cerebro no fue diseñado evolutivamente para pensar en términos matemáticos. Pensar matemáticamente es tan antinatural como leer. Por ello, de puro instinto, nuestros miedos resultan ser infundados en demasiadas ocasiones y son espoleados por lo que el matemático John Allen Paulos bautizó como Innumeracy (anumerismo), esto es, nuestra incapacidad innata para comprender estadísticas y aplicar las sutilezas matemáticas a la vida cotidiana.
Dos y dos, cinco
A pesar de que moralmente convengamos que el precio de una vida es incalculable, a nivel logístico no podemos dejarnos llevar por tal aforismo. En muchas ocasiones, las vidas deben llevar la etiqueta de un precio a fin de invertir sabiamente los recursos del sistema. Por ejemplo, imaginemos que alargar la vida de un individuo cuesta el 100% de los recursos, lo que implica la desatención y, en algunos casos, la muerte, de millones de personas. Naturalmente, es un ejemplo abstracto, pero existen otros tantos reales que desafían nuestro sentido moral y nuestra intuición, sobre todo al pasarse por el tamiz de las matemáticas.
No solo estamos hablando de compañías de seguros. El hecho de asignar determinado presupuesto al departamento de bomberos otorga ya un valor implícito a la vida, en el sentido de que algunos desastres quedarán fuera de la capacidad de intervención de los bomberos, condenado así a aquellos cuya muerte es demasiado caro evitar. En consecuencia, administrar una nación es francamente difícil si no se dispone de un valor orientativo de las vidas de sus ciudadanos, para así priorizar los recursos, tal y como expone Eduardo Porter en su libro Todo tiene un precio:
Las directrices de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, puesta al día por última vez en 1999, valoraba una vida en 7,5 millones de dólares en dinero de 2010. El Departamento de Medio Ambiente de Gran Bretaña afirma que cada año de vida con buena salud vale 29.000 libras. Un estudio del Banco Mundial de 2007 estimaba que la vida de un ciudadano de la India valía unos 3162 dólares al año, lo que equivale a poco más de 95 000 dólares por toda una vida.
Cuando ignoramos los costes o no sabemos ponerlos en perspectiva, nuestros miedos cervales y anuméricos promueven políticas injustas y/o ineficaces. De ello no se deriva que las políticas de cualquier signo deban conducirse exclusivamente por el pragmatismo, sino que deberíamos reevaluar nuestros criterios a la hora de otorgar un precio incalculable a una vida humana. Un precio que, en parte, se ha instaurado debido a nuestra incapacidad natural para relacionarnos en grupos sociales densos: nuestro cerebro se forjó en una época en la que convivíamos en comunidades pequeñas, donde cada muerte era crucial para la supervivencia del resto.
El antropólogo y biólogo evolucionista Robin Dunbar ha estimado que nuestro cerebro está preparado para asimilar conscientemente una comunidad con un tamaño máximo de 150 individuos, después de analizar 21 sociedades distintas de cazadores y recolectores, desde los walbiri de Australia hasta los tauade de Nueva Guinea. El número medio de miembros de cada poblado es de 148,4. Las sociedades actuales conviven en densidades de millones de individuos, de modo que nuestro cerebro percibe esa cifra como una nebulosa indefinida a efectos psicoemocionales. Cuando pensamos en mucha gente, pensamos en unas 150 personas. Cuando muere una persona, muere una de ese grupo de 150. Tal y como explica Steven Johnson en Sistemas emergentes: «Tenemos un don natural para teorizar acerca de otras mentes, mientras no sean demasiadas. Tal vez si la evolución humana hubiera continuado durante aproximadamente otro millón de años, todos nosotros modelaríamos la conducta de ciudades enteras».
Por ello los efectos psicológicos de resultas del fallecimiento de quince individuos en un atentado terrorista pueden ser tan profundos, aunque morir a causa del terrorismo resulte anecdótico, y el tiempo en el que estamos pensando en esos quince individuos probablemente habrán muerto mil más por otras causas. Mil muertes a las que no hemos prestado ningún interés emocional porque los medios de comunicación no han concentrado nuestra limitada atención en ellas.
El ejemplo paradigmático que suele emplearse para explicar la necesidad de un cálculo racional de coste-beneficio para la vida humana es el ataque terrorista que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. En el transcurso de los siete años posteriores al ataque, el gobierno gastó 300 000 millones de dólares en reforzar la seguridad interior, lo que elevó el coste de cada vida salvada en función del número de muertos que probablemente se evitarían a una cantidad que oscila entre los 64 y los 600 millones de dólares. Por persona. Cabe de nuevo insistir, por si al lector le sobreviene un brote de anumerismo, que comparar costes con beneficios es indispensable en un mundo donde hay que asignar fondos finitos a prioridades que compiten unas con otras.
Por cada vida salvada reforzando idílicamente la seguridad interior, se perdieron muchas otras. Y también se perdieron en cuanto la intuición colectiva, espoleada por el miedo más primario, provocando que murieran muchas más personas de la que lo habían hecho en el atentado de las Torres Gemelas. La razón es que mucha gente, temerosa de volar, optó por coger el coche en vez del avión. Como viajar en coche es porcentualmente mucho más peligroso que hacerlo en avión, ese extra global de kilómetros de carretera incrementó el número de víctimas de una forma espectacular. Como si se hubieran sucedido muchos más atentados invisibles.
Mientras se dedica una semana entera a hablar de una niña desaparecida, se deja de hablar de genocidios, hambrunas u otros problemas más acuciantes, a la vez que se permeabiliza emocionalmente a la sociedad para promulgar leyes descompensadas con la realidad. Porque «la información estadística abstracta no nos influye tanto como la anécdota», tal y como ha señalado el miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York Nicholas Taleb Nassim en su libro El cisne negro. Tras el 11-S se invirtieron tantos recursos policiales en la lucha contra el terrorismo que otros departamentos quedaron desatendidos, a pesar de que el trabajo mata diez veces más gente que el terrorismo. O que, tal y como han escrito Steven D. Levitt y Stephen Dubner en Superfreakonomics, «la probabilidad de que un norteamericano muera por un atentado terrorista en un año dado es aproximadamente de uno entre cinco millones. Tiene 575 veces más probabilidades de suicidarse».
Aunque no se hubiera producido un atentado como el de las Torres Gemelas, el miedo que la gente tiene a volar acostumbra a ser más acentuado que a viajar en coche o en tren, a pesar de que, como señaló Arnold Barnett, profesor del Massachussetts Institute of Technology (MIT), un niño estadounidense tiene más probabilidades de ser escogido como presidente de su país en algún momento de su vida que morir en un avión de pasajeros. En el campo de la seguridad aeronáutica, el riesgo de morir en un vuelo elegido de forma aleatoria se conoce como Q. El Q de subir a un vuelo nacional estadounidense es de 1 entre 60 millones; el Q de un viaje en coche es alrededor de 1 entre 9 millones, casi siete veces más que el riesgo de morir en un vuelo nacional. Barnett, paralelamente, analizó las portadas del The New York Times, descubriendo que la cobertura que se dedicaba a los accidentes de aviación era 1500 veces mayor que los accidentes de carretera; y 6000 veces mayor que la cobertura que se dedica al cáncer, la segunda causa de muerte en Estados Unidos después de los ataques al corazón.
El de las Torres Gemelas no es el caso más extremo de toma decisiones basadas en el miedo. El economista de la Oficina de Información y Regulación de la Casa Blanca John F. Morrall III publicó un estudio de los costes y beneficios de la administración de George W. Bush. Una de las normas emitidas en 1985 por parte de la Administración para la Salud y Seguridad Ocupacional para reducir la exposición en el trabajo al formaldehído salvaba solo 0,01 vidas al año a un coste de 72 000 millones por vida.
Otro estudio sobre los costes y beneficios acerca de la estrategia de la OMS para combatir la tuberculosis subsahariana, Economic Benefit of Tuberculosis Control, documento de trabajo de investigación política del Banco Mundial de 2007, determinó que, de continuar adelante, costaría 12 000 millones de dólares entre 2006 y 2015, pero solo en Etiopía tal programa salvaría 250 000 vidas (92 de cada 100 000 etíopes muere de tuberculosis cada año).
No es importante aquí hasta qué punto estos estudios son precisos, lo relevante es que desafían frontalmente nuestra intuición, y por tanto nos indican que nuestros esfuerzos, acaso, deben estar dirigidos a mejorar dichos estudios, no a perpetuar el mantra (nacido de un parche prehistórico deficitario) de que la vida no tiene precio o que no podemos vivir con miedo.
En ese sentido, el tratamiento de las noticias de los medios de comunicación resulta fundamental a la hora de forjar miedos colectivos sin fundamento. Estadísticamente, la mayoría de los medios de comunicación, además, emiten más noticias negativas que positivas, convirtiendo el mundo en un lugar lleno de peligros, tal y como ha analizado el neurocientífico David Eagleman, del Baylor College de Medicina.
La razón no estriba en una suerte de miopía por parte de los medios, sino en que los anuncios de situaciones agoreras suscitan más la atención del público porque estimula su amígdala. La amígdala es una parte del lóbulo temporal de nuestro cerebro que tiene forma de almendra y es responsable de las emociones primarias. Cuando recibimos información amenazante, la amígdala se vuelve hipervigilante y merma nuestra capacidad de ponderar los datos recibidos. Es la razón de que todos nos volvamos paranoicos cuando se ha anunciado en una ciudad de cuatro millones de habitantes que se ha producido en secuestro de un niño, a pesar de que la probabilidad de que nuestro hijo sea secuestrado es remota, en comparación con otros riesgos. Tal y como señalan Peter H. Diamanis y Steven Kotler en su libro Abundancia, cuando la amígdala toma el control «el sistema también está diseñado para no apagarse hasta que el peligro potencial haya desaparecido completamente, pero los peligros probabilísticos nunca desaparecen totalmente». Por esa razón el terrorismo es un arma tan efectiva. Por ello, con independencia de la cifra de muertos en las carreteras, el público se conmoverá con la idea de que debemos luchar hasta que rebajemos la cifra de víctimas a cero. La gente interpretará, por tanto, que el mundo no es un lugar seguro, y que incluso en más inseguro que nunca, una percepción totalmente falsa de la realidad, tal y como denuncia Marc Siegel, de la Universidad de Nueva York, en su libro False Alarm: The Truth About the Epidemic of Fear:
Estadísticamente, el mundo industrializado nunca ha sido más seguro que ahora. Muchos de nosotros vivimos más y con menos incidentes que nunca. Sin embargo, vivimos los miedos del peor de los casos […] Los peligros naturales ya no están ahí, pero los mecanismos de respuesta siguen en su sitio, y hoy día están en funcionamiento la mayor parte del tiempo. Hemos convertido nuestro mecanismo adaptativo del miedo en un pánico injustificado.
Probabilidades contraintuitivas
Calcular el coste de una vida resulta una tarea demasiado fría e incómoda, pero quizá no lo es tanto ponerle precio a pequeños cambios cotidianos en aras de modificar nuestras probabilidades de morir. En tal caso, somos nosotros mismos, por acción u omisión, consciente o inconscientemente, numérica o anuméricamente, los que ponemos precio a nuestra vida o la vida de otros (aunque sea por probabilidad). Cuando decidimos abrocharnos o no el cinturón de seguridad en el coche, por ejemplo. O cuando adquirimos un casco de bicicleta para nuestros hijos (en tal caso, según un estudio realizado en 2003 por W. Kip Viscusi y Joseph Aldy sobre esta inclinación, The Value of a Statistical Life: A Critical Review of Market Estimates Throughout th World, se concluyó que los padres valoraban la vida de sus hijos entre 1,7 y 3,6 millones de dólares).
Cuando permitimos que los medios de comunicación dediquen más tiempo a informar sobre accidentes aéreos o acerca de atentados terroristas, jalonando una cobertura mediática extraordinaria con perfiles de familias conmocionadas, estamos poniendo precio a nuestras vidas, influyendo en el miedo de la ciudadanía y, en consecuencia, dirigiendo torticeramente su postura política y administrativa sobre tales sucesos.
Pero estos datos en frío pueden orientarnos a la hora de escoger actuar de uno u otro modo, y así tomar riesgos que no son tales. Hasta puntos tan extremos como el que denuncia John Allen Paulos, que afirma que el número de muertos por tabaco equivale aproximadamente a tres aviones Jumbo estrellándose cada día: más de trescientos mil norteamericanos al año. Sin embargo, la gente no tiembla de terror cada vez que alguien enciende un mechero.
De hecho, vivir en Norteamérica (y en general en cualquier país del primer mundo) te condena a riesgos mucho más elevados que prácticamente pasan desapercibidos por los medios de comunicación, tal y como explica pormenorizadamente Ben Sherwood en su libro El club de los supervivientes:
Más de 115 millones de personas visitan las salas de urgencias cada año en Estados Unidos. Eso supone 315 000 al día o 13 125 cada hora. Cada vez que chasqueamos los dedos hay tres personas que entran rápidamente por la puerta de una sala de urgencias de algún lugar de Estados Unidos […] Los mordiscos de perros envían a cuarenta y cuatro personas a urgencias cada semana. Nueve personas mueren cada día por ahogarse accidentalmente y casi tres sufren descargas eléctricas.
A pesar de que invertimos gran parte de nuestra energía mental en los riesgos de volar, sufrir un atentado terrorista, o ser secuestrado, nuestros verdaderos riesgos son otros. Todos tenemos miedo de que nuestro hijo sea secuestrado por un desconocido, y se dedican muchos recursos a evitarlo, pero el verdadero riesgo se encuentra en la interacción con los miembros de la propia familia, por ejemplo. Exigimos estrictos protocolos en los juguetes para que los niños no se atraganten al tragar alguna de sus piezas pequeñas, pero nos olvidamos de que las muertes por atragantamiento relacionadas con el simple acto de comer: el 90 % de los casos se deben a la coordinación inmadura de la ingestión en menores de cinco años, tal y como explica la experta en el sistema digestivo Mary Roach en su libro Glup:
Es mejor que un niño se trague un animal de corral de plástico o un soldado de juguete, porque el aire puede pasar entre sus piernas o alrededor de su rifle. Salchichas, uvas y caramelos redondos ocupan los tres primeros puestos de una lista de alimentos asesinos publicada en el número de julio de 2009 de la International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology […] Jennifer Long, profesora de cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de California, en Los Ángeles, llegó a declarar que las salchichas eran un problema de salud pública.
Los padres no sienten pavor por las salchichas. Y deberían, incluso cuando ellos mismos las comen, porque los adultos tampoco estamos libres de peligros: los atragantamientos con huesos al comer pollo que se producen son incontables. El pegajoso mochi de pasta de arroz, un dulce tradicional del Año Nuevo japonés, mata alrededor de una docena de personas al año.
Calcular la probabilidad de la improbabilidad también nos permite evitar, mediante las campañas de concienciación adecuadas, las millones de muertes que producen las bañeras o las escaleras. De hecho, por buscar quizá el caso más extraño y contraintuitivo, según John A. Templer, un investigador del MIT que publicó un estudio sobre las escaleras titulado The Staircase: Studies of Hazards, Falls and Saer Desing, las cifras reales sobre caídas en escaleras están infravaloradas, pues superan como causa de muerte el ahogamiento o las quemaduras. Según escribe Bill Bryson en En casa: «Se ha calculado que existe la probabilidad de poner mal el pie en un peldaño una de cada 2222 veces que utilizamos una escalera». De nosotros depende exigir mayores recursos en la investigación y prevención por muerte en escaleras antes que en prevención e investigación de incendios, otorgándole menos peso a nuestra intuición prehistórica. Así, la próxima vez que nos debamos enfrentar a una escalera, con las estadísticas en la mano, optaremos por coger el ascensor.