
Para acompañar la lectura del artículo, nuestra lista en Spotify:
Tommy Johnson fue uno de los músicos más brillantes de blues del Delta del Misisipi. Su forma de tocar la guitarra recogía el estilo vigoroso de Charley Patton. Tenía una voz muy versátil, unas veces profunda, otras en su característico falsetto. Las actuaciones se volvían un verdadero espectáculo: luciendo una pata de conejo como talismán, jugaba con la guitarra como una estrella de rock, la tocaba mientras se la subía detrás del cuello o la pasaba entre las piernas. Uno de sus hermanos, LeDell Johnson, extendió la leyenda de que Tommy tenía ese gran dominio musical porque había hecho un pacto con el diablo en algún polvoriento cruce de caminos. Así se lo contó a David Evans para la biografía:
Si quieres saber cómo se hacen las canciones, coge tu guitarra y ve donde el camino se cruza… Ve y asegúrate de estar un poco antes de las doce de esa noche… Coge la guitarra y ponte a tocar algo… Un hombre grande y negro se te acercará, tomará tu guitarra y la afinará. Después, tocará una canción con ella y te la devolverá. Así es como yo aprendí a tocar todo lo que quiero. (Tommy Johnson, Studio Vista, Londres, 1971)
Mujeriego y alcohólico, escribió canciones sobre la bebida y sus estragos. «Canned Heat Blues» y una posterior adaptación, «Alcohol and Jake Blues», se refieren a combinados poco recomendables, obtenidos de las latas caseras para calentar o de destilados ilegales, típicos de la era de la prohibición. Actuó hasta los años cuarenta, pero su carrera discográfica fue muy breve. Apenas veinte canciones entre 1928 y 1930, las primeras en Victor y las siguientes en Paramount. Los sellos austríacos Wolf y Document las publicaron al cabo de sesenta años en sus sobrios y completos CD, tras haber sido redescubiertas las grabaciones en el formato original: los discos de 25 cm. de diámetro (aproximadamente), que suenan a 78 r.p.m (también aproximadamente), y están fabricados con un material muy frágil, la goma-laca o pizarra.
Tommy, sin embargo, no tuvo el doble revival de Robert Johnson (no hay relación entre ellos, aunque tengan mismo apellido e idéntico origen geográfico). El primero se produjo en 1961. Columbia editó King of the Delta Blues Singers a partir de las placas de pizarra de su archivo, en un elepé formato microsurco y con sonido mono, a iniciativa de John Hammond, el popular cazatalentos y crítico musical. La repercusión fue enorme, especialmente entre los músicos británicos de rhythm and blues que habían descubierto el género mediante recopilaciones editadas por coleccionistas de discos.
En 1990 llegó el segundo. Columbia puso en el mercado una caja con dos CD titulada The Complete Records, en la cual agrupaban las canciones del cantante y guitarrista de los años treinta. La cajita vendió la friolera de un millón de copias y volvió a reavivar la leyenda de este reintérprete moderno de blues, que también se apropió del relato de haber vendido su alma al diablo, como ya afirmaban Tommy y otras figuras, por ejemplo, el pianista Peetie Wheatstraw, que se hacía llamar «El yerno del demonio». Lo que nadie imaginaba es que, muchos años después, la rueda del comercio y el coleccionismo pusieran al olvidado Tommy Johnson en los titulares de prensa, pero no para recordarle como el gran músico que fue. En 2013, uno de sus discos originales, Alcohol and Jake Blues – Ridin´Horse, de 1929, fue vendido delante de todo el planeta en una subasta de Ebay por 37 100 dólares, una de las cifras más altas pagadas por un disco de la década de los años veinte. El feliz ganador de la puja, John Tefteller, posaba sonriente con su ejemplar para las fotos. John puntualizaba que ya conservaba otra copia del mismo single, pero esta se encontraba en perfecto estado y seguía siendo un objeto muy raro de localizar. Tefteller no es, como pudiera parecernos a simple vista, un tipo caprichoso o alguien con las facultades mermadas, sino uno de los coleccionistas y vendedores de discos más importante del mundo, especializado en blues a 78 r.p.m. y rockabilly a 45 r.p.m. Su obsesión, los ejemplares más difíciles, sobre todo los que comercializó el sello Paramount, una casa de discos que en realidad era una empresa de muebles que fabricaba fonógrafos y daba con cada «victrola» unas muestras para que el armatoste sonara. Sin ningún interés en la música más allá del económico, con malas grabaciones y pésimos prensados, terminó poseyendo el catálogo de artistas y canciones más increíble de la historia de la música norteamericana. Muchos de esos discos han desaparecido, y solo se conoce su existencia por las listas que anotó Alan Lomax en sus investigaciones de campo. Son discos por los que gente como Tefteller, igual que dice la leyenda que hicieron Tommy y Robert Johnson, vendería su alma al diablo.
Ese famoso disco está dentro de lo que podríamos llamar el Santo Grial del coleccionismo de música grabada antes de la Segunda Guerra Mundial. Música americana (blues, sobre todo, blues, y también hillbilly, hawaiana, hot jazz, western swing…), además de otros folclores (música caribeña, africana, albanesa, hindú…): una lista de discos de los que se sabe que existen entre una y tres copias, siendo muy optimistas. Son casi imposibles de encontrar porque se editaron en tiradas pequeñas, a veces ni siquiera llegaron a distribuirse o se han destruido, dado lo frágil de su material. Son unos cuantos. Si por una casualidad estás ahora viendo o puedes tocar (¡¡¡no, con los dedos, no!!!) la galleta de un disco que luce un precioso pavo real donde reza «Black Patti», o tienes en tu poder uno de Willie Brown que se titula Future Blues, so pena de ser también coleccionista de 78, hay en el mundo unas cuantas personas que te ofrecerían por ellos un abultado fajo de billetes. Desde que se conoce el valor de estos discos, muchas empresas y particulares, algunas con el mismo interés por lo musical que tenía la fábrica de sillas de Wisconsin, los compran como una inversión a largo plazo, sin escucharlos siquiera, encerrándolos en una caja fuerte con sábana de plástico protector. Por encima de valoraciones, cantidades y precios, si encuentras uno de esos discos, antes de que se te impriman en los ojos el signo del dólar, te recomiendo que lo escuches. Puedes tener la oportunidad de estar ante una canción con un sonido quizás no demasiado espectacular para el estándar de hoy, tan sobresaturado de capas, efectos y ondas, pero capaz en cambio de mover algo muy profundo en tu interior, tanto como parar abrir la llave de algo que desconocías. Algo tan nuevo y tan viejo, tan verdadero, que puede que te cambie la vida:
Los coleccionistas de discos de 78 son esas personas a quienes la escucha de una canción de aquellos días les transformó por completo. En ellos, la pasión por la música se confunde con la compulsión de buscar desesperadamente el objeto, capturarlo y conservarlo ordenado y clasificado, con todos los datos posibles sobre el artista, las condiciones de la grabación, los años de publicación, etc. Sus protagonistas se reconocen como marginados en el sentido más literal, porque su afición es un modo de vida y una interpretación del mundo, no solo fuera de los sonidos digitales en los que nos movemos, sino contra las convenciones y la uniformidad. En esta actitud también subyace el orgullo indisimulado de pertenecer a una comunidad de escogidos. Son los que mediante esta extraña adicción han conseguido divulgar una música que de otro modo se habría perdido para siempre. El objeto, el disco, adquiere una dimensión mítica, y quien lo busca se siente como arqueólogo/aventurero musical entre los estratos físicos de almacenes, tiendas y sótanos, con una misión sagrada: encontrarlos para que vuelvan a sonar.
No todo es glamur. El aficionado que se centra en la búsqueda de discos raros y escasos reconoce sentirse a veces cerca de una enfermedad por trastorno acumulativo, el famoso síndrome de Diógenes. La mayoría de estos coleccionistas de discos de blues, hillbilly y pop grabados entre los años veinte y treinta del pasado siglo afirma que este hobby no es un hobby normal, sino una verdadera «enfermedad», y la compara con filias raras, como quien acumula sobres de azúcar, tostadoras o pastillas de jabón. No estamos ante coleccionistas indiscriminados de formatos, los que adquieren vinilo, CD y se especializan al final en un género más o menos definido (por ejemplo, al comprador español de determinada edad y estatus socio-económico le fascinan los discos raros de psicodelia, los singles de soul y el pop español y sudamericano más desconocido de los años sesenta), sino en un tipo muy especial de aficionado a la música: el devoto de los sonidos anteriores a 1935, que no dudará en pelear en internet por un disco muy raro y en dudosas condiciones de conservación, y recorrerse escrupulosamente el circuito de ferias y ventas ambulantes, buscando esa grabación con la que sueña desde hace años, descubrir esa orquesta o artista a quien nadie había escuchado antes. Los primeros coleccionistas de blues rural, imitando a los aún más extravagantes compradores de hot jazz de la década de los años cuarenta, hicieron viajes «homéricos» por zonas rurales de Estados Unidos (lugares como los pueblos de la ruta sur de los Apalaches) en la década de los sesenta, donde aplicaron el método de la propaganda del partido demócrata: el canvassing. O lo que es lo mismo, ir de puerta en puerta preguntando a la dueña de la casa si en el ático o en el sótano no conservarían algunos de aquellos antiguos discos, intentando disimular los nervios y las gotas de sudor frío cuando la señora aparecía con unos ejemplares nuevecitos de Missisippi John Hurt o The Skillet Lickers. Nick Perls, Bernie Klaztko, Pete Kaufmann… Son alguno de estos personajes que después darían a conocer sus tesoros, digitalizando los discos en sellos independientes.
Se cumplen quince años del estreno de Ghost World, dirigida por Terry Zwigoff, también coleccionista y músico en el grupo de Robert Crumb, otro fanático de las placas, cuyas ilustraciones de artistas de blues ayudó al revival y el redescubrimiento de la old-time music. En la película aparece un personaje que no está en el texto original de Daniel Clowes, trasunto de los propios Zwigoff y Crumb, que resume con humor y cariño las obsesiones y manías del coleccionista de blues de 78 r.p.m., magistralmente interpretado por Steve Buscemi. Seymour es un hombre de mediana edad, solitario y huraño, que conserva estos discos como su mayor tesoro, en una habitación repleta de memorabilia que volvería loco a cualquier freak de los coleccionables de figuritas y carteles vintage. La protagonista, Enid Coleslaw (Thora Birch), una muchacha nacida al calor de la ironía postmoderna y la confusión de estos tiempos, está entusiasmada con la rareza de su amigo. En el mercadillo vecinal compra a Seymour una recopilación de maestros del blues. En uno de los momentos más bellos de la película, Enid pincha el elepé en su tocadiscos de juguete y cuando llega a un corte determinado, todo cambia:
Enid tiene una epifanía, la catarsis musical que algunos experimentan cuando descubren «su» sonido, al escuchar este lamento fantasmagórico, la joya de Paramount «Devil Got My Woman», de Skip James. Contenta y despreocupada, pide al coleccionista más discos de esa clase, como si el bueno de Seymour tuviese un sopinstant de canciones raras y maravillosas. La respuesta, lacónica y llena de significado, será: «No hay otros discos como ese». Es cierto, solo el coleccionista y cofundador de Yazoo Records, Richard Nevins, posee la copia en mejor estado encontrada hasta la fecha. En el sentido artístico, tampoco hay nada igual. Skip James fue una rareza, un artista que no tuvo la más mínima repercusión en su tiempo. Solo la fascinación de los coleccionistas, la locura y la devoción por este disco en concreto, el proceso (imposible, pero se produjo) de identificación de outsiders blancos urbanitas con un músico negro que cantó años atrás en una zona rural y deprimida, es lo que le convirtió en un personaje conocido en el mundo, y dio con sus viejos huesos, poco antes de morir, en un escenario de folk rock delante de un público de estudiantes e «intelectuales» que él jamás habría imaginado y con el que, por cierto, no se sentía demasiado a gusto.
«No vender a ningún precio»
Amanda Petrusich, periodista de The New Yorker, publicó en 2015 este libro sobre la historia y la compulsión del coleccionismo de discos de 78 r.p.m., incluyendo sus propias vivencias como aprendiz de compradora. Aficionada desde muy joven al pop rock y crítica musical con cada vez menos entusiasmo por las novedades del día, fue víctima de la fascinación por los sonidos de la old timey music. Decidió emprender su propia aventura como buscadora de 78, en compañía de los coleccionistas más conocidos. La autora escribe desde un punto de vista muy cercano, no complaciente ni de superioridad, sobre el amor a la música y la obsesión por localizar estos discos. Petrusich hace un recorrido completo, detallado, minucioso trabajo de campo. Charla con folcloristas, responsables de los grandes archivos de las bibliotecas, estudiosos del género y los coleccionistas. Visita a los más antiguos y célebres, como Joe Bussard, Pete Whelan, incluso viaja a Alemania para conocer a Richard Wieze y su emporio de Bear Family. Pero también se interesa por los nuevos, los coleccionistas nacidos tras el boom de los años noventa, dueños de sellos webs vintage. Petrusich se entrevista con Tefteller, entra en las tiendas de los vendedores más célebres de Estados Unidos y escucha los tesoros que cuida el ingeniero de sonido Christopher King. Con él, que sirve de cicerone particular, recorre varias ferias y mercados donde regatea con minoristas y dueños de almonedas. El título del libro lo escoge por ser una anécdota que ilustra a la perfección lo mucho que significan los discos para estas personas y, en general, para cualquiera que tenga amor por la música y haya poseído (y perdido) unos cuantos ejemplares para reproducir, sean singles en vinilo, placas de pizarras o humildes casetes. Buscando ejemplares en una reunión anual de jazz, Petrusich encuentra un lote de 78. Rodeada de compradores compulsivos, entre cajones y cajones de música, estas placas tienen sobre su clásico y sobrio envoltorio de papel, escrita a mano, la siguiente advertencia: «No vender a ningún precio». La autora imagina el desolador escenario: la muerte y la venta de los enseres a un tercero sin reparar en el mensaje, o pesar de este.

Además de un compacto recorrido sobre los personajes (los mitos de John Fahey y Harry Smith, la desaparición inexplicable de sus colecciones) y la música responsable de semejante fenómeno, Petrusich reflexiona acerca del momento actual, en el que la acción presuntamente romántica de los coleccionistas (como James McKune, que nunca quiso pagar por los discos más de una determinada cantidad, porque ofrecer mucho dinero era «injusto e inmoral»: no sorprende que muriera en la miseria y en circunstancias que algunos han puesto en paralelo con las de Robert Johnson), está cambiando por la competición económica y de prestigio por la posesión de los objetos, ahora que es casi imposible encontrarlos, por la escasez y la cantidad de gente empeñada en hacerse con su nicho de 78. Algunos los compran por motivos extramusicales, para decorar locales de ocio o su piso particular, sin tener siquiera tocadiscos, o porque, como decía al principio, son valiosos productos financieros. Consciente de la dificultad de reunir una serie de discos decentes, Petrusich prueba una opción que hasta el momento solo había contemplado otra mujer, estudiosa y enferma como sus compañeros coleccionistas: hacer buceo en las aguas del río Milwaukee para intentar localizar los masters o discos que fueron arrojados desde la cercana fábrica de Paramount, en Grafton. La periodista hace su curso, se somete a las prácticas, viaja de Nueva York a la desembocadura del lago Michigan y se lanza al río en busca de algo que es mucho más importante que los pergaminos del mar Muerto o el Arca Perdida. Solo encontrará un fondo oscuro y revuelto.
Amanda Petrusich bucea mucho mejor en las motivaciones y los deseos que animan a estas personas a amasar un colección de discos tan difícil e ingrata de encontrar. La testarudez contra el mundo moderno, una nostalgia que no es recreación simplona, sino inmersión directa o viaje en el tiempo… Cada una de estas colecciones cuenta una historia sobre su propietario, y el coleccionista a su vez reescribe la historia alrededor de su música. A veces sin tener demasiada relación con los datos históricos y los propios intereses de los artistas cuando la interpretaron, de ahí muchas ideas preconcebidas y poco exactas sobre el nacimiento y las figuras del blues. Coleccionistas que convirtieron sus discos en una búsqueda espiritual, como Harry Smith, y los más jóvenes, que rechazan el canon establecido por la «Mafia del Blues» y deciden dar a conocer sus adquisiciones de música africana y rembétika en casetes, programas de radio, podcasts y plataformas digitales: como Nathan Salsburg (Work Hard, Play Hard, Pray Hard, 2012) Pat Conte (The Secret Museum of Mankind, 1995) o Mondotone Records. Todo para poseer, pero también compartir aquello que es casi imposible de narrar o descifrar: el sonido de las canciones imperecederas, las que como bien tituló el sello Yazoo en sus recopilaciones de rarezas, son «la materia de la que están hechos los sueños».
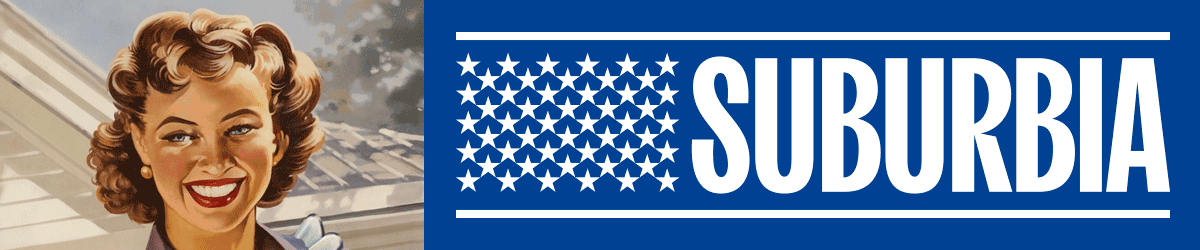








Todo esto lo explica muy bien R. Crumb en una historieta ambientada en el Eeuu rural y sureño, con unos dibujos muy ajustados a la historia, resulta sencillamente apasionante. Incluida la historia del negro gigantesco, el diablo, naturalmente, que enseña a tocar la guitarra en un cruce de caminos a medianoche.
No tengo a mano el título, lo siento. O no, que diría Rajoy.
Benditas recopilaciones en CD…