
Maravillados, los jóvenes músicos que pululaban por los clubes neoyorquinos para intentar aprehender los enigmas del nuevo jazz contemplaban las acrobacias melódicas de su ídolo, el deslumbrante dios del bebop, el inestable coloso Charlie Parker. Se preguntaban «¿Cómo lo hace?», ansiosos por entender las claves de su revolucionario estilo. Podían admirarlo, podían incluso sentirlo, pero no conseguían entenderlo del todo ni, por supuesto, replicarlo. Estaban a una revelación de distancia. A sus ojos, Parker desprendía una aureola mágica. No concebían que hubiese alcanzado tan altas cotas de creatividad por los cauces convencionales del estudio y la práctica. Parker hablaba un nuevo idioma y algunos de sus seguidores llegaron a la conclusión equivocada: su conjuro se debía a los efectos de una pócima. Parker bebía, fumaba, tomaba todas las drogas del mundo. Y la heroína corría por sus venas. Quizá ahí residía el secreto. Como los pintores surrealistas, pensaron que las sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro eran las llaves que abrían las cerraduras de un universo musical inalcanzable. Era menos doloroso que admitir que lo inalcanzable era su talento. Parker, contrariado, se esforzaba por desmentir esta creencia: «Cualquier músico que diga que toca mejor con ayuda de la marihuana, de la aguja, o cuando está colocado es, simple y llanamente, un mentiroso. Cuando bebo demasiado, ni siquiera puedo mover bien los dedos, no digamos ya tocar ideas medio decentes».
Sus imitadores no comprendieron que era un yonqui fuera de lo común; durante la adolescencia, un accidente de coche lo había puesto en contacto con la morfina. Desde entonces, había consumido heroína con regularidad. También bebía mucho y no solo como sustitución de los opiáceos en momentos de escasez. Y, cosa rara en un heroinómano, comía mucho y no perdía el apetito. La heroína no había tenido nada que ver con sus hallazgos; era una anestesia ante la vida, las depresiones, las malas noticias. Si no hubiese muerto a los treinta y cuatro años, hubiese tenido que elegir entre la sobriedad o el desempleo, porque llevaba tiempo siendo un apestado para muchos clubes, cuyos dueños se habían hartado de su conducta imprevisible. Se presentaba tarde, tambaleándose, balbuceando fraseos inseguros con algún saxofón prestado —el suyo lo empeñaba una y otra vez—, combatiendo los espasmos de sus brazos y, en las peores noches, decepcionando al público que esperaba contemplar lo mejor del genio en acción. Los tiempos en que sus músicos lo veían desplegar una inexplicable grandeza sonora después de haberse bebido una hilera de once chupitos de whisky, con el cigarrillo de maría en los labios y la corbata arrugada por haberle servido de torniquete justo antes de salir al escenario, ya habían pasado. Había dejado de ser un sujeto excepcional, genial bajo cualquier circunstancia. Las drogas y el alcohol habían empezado a demoler su templo creativo, ladrillo a ladrillo. Una noche, una amiga lo vio a las puertas del famoso club Birdland, de pie bajo la lluvia: «Horrorizada, le pregunté por qué estaba ahí. Me dijo que no tenía adónde ir».
Algunos de sus colegas de profesión se quejaban del estereotipo de jazzman drogadicto encarnado por Parker y denostaban la visión romántica de la heroína que había capturado a una generación de jóvenes. «Tocábamos en bares, no en iglesias», rememoraba el octogenario batería Al «Tootie» Heath: «Había alcohol y drogas en los bares. Pero no tomábamos más que los abogados o los tipos de Wall Street. Es solo que los músicos cargan con la reputación». Sin embargo, la asociación del jazz con la heroína no era nueva. En los años veinte, algunos jazzmen estadounidenses habían viajado a Europa para huir del racismo y tocar para un público que apreciaba más su trabajo. Quizá encontraban una vida más tranquila, pero habían traído los traumas de la turbulencia estadounidense en sus cabezas, y no pocos se mostraron extasiados al conocer la buena calidad de la heroína parisina, recién llegada desde Marsella, donde el opio turco era procesado para el envío, precisamente, a los Estados Unidos. Lo mismo sucedería, años más tarde, en Berlín.
No eran adictos sin motivo. Las drogas recreativas podían servir para animar las noches, pero la heroína hacía los días tolerables. La mayor parte de los jazzmen de las ciudades estadounidenses llevaban una existencia precaria, alejada del esplendor de las grandes estrellas del swing. Tocaban cuando podían, cobraban poco; eran estafados y explotados, cuando no perseguidos por la policía, ansiosa de pescar a los que no tuviesen en regla la licencia necesaria para actuar en vivo; los negros, claro, eran las víctimas propiciatorias. Muchos jazzmen llegaban a Nueva York o Los Ángeles en busca del triunfo y encontraban escasez, incertidumbre financiera, incomprensión, asfixia vital. Vivían de hoy para mañana; con suerte, de una semana a la siguiente. Seguían la senda de la mayoría de los músicos en cualquier tiempo y eran vagabundos que ya no viajaban de aldea en aldea, sino de esquina en esquina, de un club al siguiente. Pocos tenían familiares en la ciudad, si acaso colegas que surcaban las mismas aguas tempestuosas, intentando no naufragar. La heroína era un bálsamo, durante un tiempo al menos, porque hacía que nada de eso les importase. La heroína es la vida sin ansiedad. No afectaba tanto al desempeño musical como la borrachera, que tritura al instante las habilidades musicales de cualquiera. Los que bebían antes de tocar para calmar el miedo escénico, descubrían que la heroína los calmaba más y mejor, sin el efecto secundario de la pérdida de coordinación que produce el alcohol. Les permitía seguir concentrados. El saxofonista Gary Bartz lo resume así: «Lo único bueno que puedo decir de la heroína es que hace que todo vaya más despacio, así que cuando estás actuando lo ves todo. Lo oyes todo. Tienes tiempo suficiente para tomar decisiones al tocar. Si eres lo bastante afortunado como para dejarla, aún mantienes ese nivel de oírlo todo y verlo todo». Aunque no por ello la recomienda: «Puedes meditar, puedes llegar hasta ese mismo punto sin recurrir a eso».
Bartz se hizo adicto porque su jefe Art Blakey solía pedir a compañeros de grupo que le ayudasen a inyectarse en los camerinos. «No parece para tanto», pensó Bartz al echarle una mano, y terminaría cayendo. Las bandas empezaron a reformarse por decantación: los sobrios preferían tocar juntos; los demás se organizaban según el tipo de droga que preferían, por conveniencia y también porque distintas drogas implicaban pensar y tocar a distintas velocidades. En los garitos más cuestionables, los dueños descubrieron que era más barato pagar a los músicos con drogas, así que no tenían problemas en contratar a adictos.
Hasta el día en que los adictos ya no tocaban para hacer música, sino para costearse la siguiente dosis, y su desempeño musical se desplomaba. «Te levantas y tienes que tener algo que te permita afrontar el día. Si no, sales a buscarlo. Al principio son diez dólares diarios. Luego, veinte. Al mes siguiente, son cien dólares. Y más tarde, doscientos. Así que lo dejas, muchas veces. Tienes que parar y desintoxicarte para poder volver a los diez o veinte dólares diarios». Desintoxicarse, claro, significaba recurrir al alcohol y otras drogas para sobrellevar la ausencia del opiáceo. Y eso afectaba mucho al desempeño escénico. El nirvana vital y musical de la heroína existía, pero era siempre muy breve. Resultaba inevitable que la vida del músico, ya de por sí complicada sin las drogas, se volviese mucho más anárquica con ellas. El entorno era una selva porque, como Miles Davis recordaba, los heroinómanos no tienen amigos. Charlie Parker no fue el único que empeñaba su instrumento o trampeaba unos dólares a sus seguidores y compañeros de banda. Y el circuito no se componía solo de músicos, intelectuales y hipsters; había camellos, delincuentes, estafadores y toda clase de animales de rapiña.
La heroína ayudaba a tocar, al principio. Después, ayudaba a no sentir necesidad de otras cosas, y el impulso creativo era una de esas cosas. El adicto podía pasarse horas cabeceando, adormilado, alejado de los sinsabores de la existencia, pero también de sus recompensas y placeres. Perdía interés por todo, incluyendo la música, a cuya práctica y aprendizaje había dedicado tantos años. El maléfico derivado de la morfina fue el refugio de los genios desesperados y la perdición de quienes pensaron que inyectársela los haría estar cerca de ellos. O de quienes se toparon con ella, porque era difícil no encontrársela en aquel ambiente, y sucumbieron a la curiosidad. En la turbia era de los clubes, los músicos que tenían mejores y más longevas carreras solían ser aquellos que, por su personalidad, habrían salido adelante en cualquier otra profesión. Los que eran disciplinados, los que sabían socializar, los que evitaron la tentación de anestesiarse. Los que llegaban puntuales y siempre tocaban bien. Los que concedían entrevistas y hacían contactos.
Los adictos eran impuntuales, o no se presentaban. Se saltaban los ensayos y, si no necesitaban unos dólares rápidos, incluso los conciertos y grabaciones; dejaban escapar oportunidades por las que habrían matado tiempo atrás. Quienes no morían, tenían que abandonar la heroína porque, de ser una muleta, pasaba a inutilizarlos. Se veían forzados a encontrar la manera de soportar la vida estando sobrios, aunque, en palabras de Parker, «pueden eliminar la heroína de tu sangre, pero jamás desaparecerá de tu cabeza». Los hubo, como John Coltrane, que se entregaron a Dios para no recaer. Otros tardaron mucho tiempo en volver del oscuro país del opio y, cuando lo hicieron, ya no eran los mismos. Chet Baker, el James Dean del jazz, desapareció pareciendo aún un busto grecorromano y retornó como un hombre consumido, los ojos hundidos en las cuencas y las mejillas transformadas en arrugadas angosturas.

Durante los sesenta, un jazz más experimental y exigente, que empezaba a conquistar en nuevos circuitos, expulsó a los adictos de la primera línea. Pero la heroína encontró nuevos endorsers.
Los músicos de rock eran casi todos blancos y, sobre todo, gozaban de mucho más éxito. Sus carreras ascendían con rapidez; en unos pocos años, incluso en unos meses, un músico anónimo podía ver su rostro en las portadas, un río de dinero fluyendo en su cuenta bancaria y un pelotón de groupies ofreciendo el cielo después de cada concierto. Las drogas recreativas eran un complemento perfecto para semejante carrusel de emociones y además venían con los tiempos: LSD, marihuana, cocaína, cualquier cosa para incrementar la intensidad del sueño hecho realidad que era el estrellato.
El estrellato rara vez era un sueño, salvo por un periodo muy breve. Estos músicos de éxito solían vivir en bonitas casas y dormir en buenos hoteles durante las giras. Eran unos privilegiados y, aun así, las presiones de los editores, las exigencias de giras agotadoras para el cuerpo y la mente, el abrumador miedo a que un tropiezo discográfico pudiese decapitar su éxito —lo cual, a veces, ocurría— se convertían en una losa. La soledad, la transformación de un grupo de amigos que habían empezado en la música para divertirse y expresarse en una jaula de fieras amargadas que peleaban entre sí por dinero, egolatría o el puro agobio provocado por semanas y meses de compartir autobuses y camerinos. Cuando todo esto sucedía, el tiovivo de pirotecnia hedonista degeneraba en una espiral de amargura y paranoia. Al igual que en el jazz, unos lo sobrellevaban mejor que otros, pero abundan los ejemplos de grandes estrellas del rock que, aislados en mitad de una catedral de adoración, empezaron a sentirse miserables y recurrieron a la misma medicina. Clapton, Hendrix, Morrison, Joplin. Ellos y tantos otros terminaron descubriendo las seductoras propiedades medicinales de la heroína.
En los setenta esta sustancia no provocaba pavor con su sola mención. El sida era desconocido. Las jeringuillas se compartían sin reparos y chutarse constituía un acto social. La apología no estaba bien vista, pero tampoco era un crimen capital. Lou Reed había dicho en una famosa canción titulada precisamente «Heroin» que «me hace sentir como un hombre, como el hijo de Jesús». En 1974 se inyectó, o simuló hacerlo, sobre el escenario y ante los ojos del público.
Paradójicamente, un estudio realizado sobre aquella época analizó las letras de casi setenta canciones rock que hablaban de la heroína. Ninguna lo hacía de forma positiva; a lo sumo, unas pocas podían considerarse ambiguas. La inmensa mayoría, sin embargo, lanzaba mensajes negativos sobre ella. Recordemos, muchas letras alababan las virtudes de otras drogas, desde el LSD a la cocaína. Pero la medicina para todos los males de la vida, la sustancia que les había hecho sentirse «amados» o, como contaba más tarde Slash, «en total comunión con el universo» los terminaba decepcionando. Los receptores del cuerpo se acostumbran y, poco a poco, la felicidad de los primeros consumos, esa felicidad que los yonquis pasan años intentando volver a sentir, se torna inalcanzable. Es el final de la luna de miel, cuando los heroinómanos empiezan a comprobar que el decreciente efecto eufórico deja de compensar los problemas añadidos que acarrea su consumo.
Eso no significa que todos la abandonasen en ese mismo instante. La trilladora hizo su trabajo, como en la generación bebop; algunos murieron, otros quedaron enganchados durante muchos años. El rock de los setenta pagó su precio; en los ochenta, algunos lo seguían pagando. Hubo quienes remontaron desde lo más bajo, como Steven Tyler, cuyo descenso al infierno fue de película. En una ocasión, llegó a tener la pistola de un camello apoyada en su frente, pero, atiborrado de caballo, no sintió nada ante la posibilidad de que el individuo apretase el gatillo: «No me importaba». El sida apareció, pero incluso así la heroína tardó en perder su prestigio como accesorio del rock & roll way of life. Cuando Johnny Thunders murió en un hotel de Nueva Orleans, Willy DeVille, que estaba por los alrededores, se inventó una historia de cara a la prensa, pensando que así mantenía la imagen romántica del hombre al que admiraba y respetaba. Contó que Thunders había muerto feliz: colocado de heroína y con su guitarra entre las manos. Solo años después confesó que la realidad había sido muy distinta, que el cuerpo de Thunders había sido encontrado en posición fetal debido al rigor mortis («Fue horrible») y que todas sus cosas habían sido robadas por los traficantes y aprovechados que solían rodearlo a todas horas. Desde luego, Thunders no tenía ninguna guitarra entre las manos cuando murió, y nadie pensó en respetar el cadáver. Los yonquis no tienen amigos y eso funciona en ambas direcciones.
El rock de los noventa, heredero en tantas cosas del de los setenta, trajo otro estereotipo de músico adicto. Individuos inadaptados desde el colegio, infelices desde la infancia, como Kurt Cobain; introvertidos y vulnerables, como Layne Staley, cantante de Alice in Chains; otros que bordeaban la psicosis, como John Frusciante. Habían crecido interpretando una música que no era la que gustaba a sus compañeros de clase, una música anticuada que, de repente, se puso de moda. El éxito les trajo la consabida recompensa material y el consiguiente castigo emocional. La novedad, quizá, radicaba en que convertían su angustia en uno de los temas predominantes de sus canciones. La influencia de la heroína en el sonido mismo de las bandas se había incrementado durante los ochenta y el sonido opiáceo de la Velvet Underground volvió a aparecer, solo que en una multitud de discos; hoy es fácil señalar muchos que fueron grabados en una nube de heroína por cómo suenan. Salvo ese detalle, nada había cambiado desde los años veinte. Experimentaron el mismo ciclo de la heroína que anteriores generaciones de músicos: luna de miel, adicción y una creciente desgana por lo musical. En una entrevista, los integrantes de Alice in Chains confesaban que su cantante ya no se molestaba en acudir en los ensayos: «¿Qué podemos hacer, pegarle? ¿Traerlo a rastras?».
Hasta los más hedonistas terminaban convertidos en ermitaños; Nikki Sixx, bajista de Mötley Crüe, admite que pasó varios años de su época gloriosa alejado del sexo, porque la heroína había eliminado su libido. Podía acceder a mujeres en todos los rincones del planeta, pero su único interés era permanecer colocado. Por entonces, la heroína ya tenía una mala fama más que justificada, pero algunos hacían una apología más explícita que nunca. Perry Farrell, cantante de Jane’s Addiction, se planteó bautizar al grupo con un nombre más bien poco ambiguo, Jane’s Heroin Experience. El guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, pasó una larga temporada encerrado, inyectándose mientras sus dientes se pudrían por una infección no tratada —hoy luce dentadura postiza— y hablando maravillas de su droga favorita, la misma que había matado a su ídolo Hillel Slovak, de quien había heredado el puesto: «La heroína te ayuda si quieres tocar la guitarra, y te ayuda si quieres pasarte el día tumbado sin hacer nada».
Solo que, con el tiempo, termina siendo siempre lo segundo.








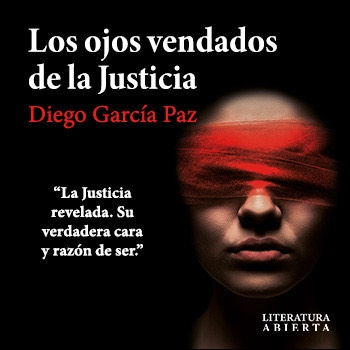

Ya lo decían Los Calis «solamente oír tu nombre causa ruina».
Aunque es raro q no haya salido en el texto, hay que leer a Cortazar, «El perseguidor», una especie de biografia de Charlie Parker.
Buenísimo!
Niki Sixx publicó un libro autobiográfico llamado «The heroin diaries» en el que cuenta de manera sincera y detallada su escalofriante descenso al infierno de la adicción a la heroína cuando Motley Crue estaba en lo más alto y su vida debería haber sido un sueño hecho realidad. Muy explícito y muy recomendable.
Bueno, aqui en España tenemos «Corre rocker» de Sabino Mendez, «el compositor de Loquillo», que empieza hablando de juventud y música y acaba hablando de heroína según se va a apoderando de su vida.
Excelente artículo. Un maduradísimo resumen de la historia musical de esta época tan creativa y revolucionaria. Creo que voy a visitar más a menudo esta página. He intentado donar dinero, pero prefiero utilizar PayPal. ¿No podríais incluirlo entre las opciones de pago?.
Pingback: (Audio) Charlie Parker y el Proyecto Manhattan - LaClase.info