
Se ha dicho del escritor alemán Ernst Jünger (1895-1998) que es un esteta de la guerra, pero no: es un metafísico de la guerra. De la guerra y de todo. Su mirada tiene altura y profundidad, e incluye el sufrimiento. Con compasión pero sin sentimentalismo; sí con emoción: fría. Aunque en realidad hay dos Jünger, o tres: el de la Primera Guerra Mundial, el de la Segunda Guerra Mundial y el de los años posteriores. Más de medio siglo, estos últimos: Jünger, como es sabido, murió cuando le faltaba poco para cumplir ciento tres años. En la batalla del tiempo aguantó como nadie. Aunque su mirada aportaba eternidad desde el principio: de ahí la metafísica. Vivió la historia, pero su comprensión fue más allá de la historia.
El Jünger de la Primera Guerra Mundial fue el único que entró en combate, y muchas veces; como muchas veces fue herido. Salió convertido en un héroe de guerra, con la máxima condecoración: la Ordre Pour le Mérite. El de la Segunda Guerra Mundial, en cambio, no llegó a combatir, aunque obtuvo una condecoración más: la Cruz de Hierro de segunda clase, por haber rescatado dos cuerpos. Sus vivencias de ambas guerras fueron, pues, distintas. En parte por la edad, en parte por el cambio de actitud, en parte por el tipo de guerras que fueron. En plena Segunda Guerra Mundial escribió su tratado La paz, que constituiría el núcleo del pensamiento sobre la guerra del último Jünger.
Al joven Jünger lo animaba el espíritu de aventura. Por huir del instituto y de la vida familiar, se había enrolado con dieciocho años en la Legión Extranjera, experiencia que recrearía en Juegos africanos. Era 1913. El padre logró traerlo de vuelta a casa al cabo de pocas semanas. Pero en 1914 estalló la guerra y Jünger se alistó enseguida. En Tempestades de acero, su célebre libro sobre la Primera Guerra Mundial, escribe:
Habíamos abandonado las aulas de las universidades, los pupitres de las escuelas, los tableros de los talleres, y en unas breves semanas de instrucción nos habían fusionado hasta hacer de nosotros un único cuerpo, grande y henchido de entusiasmo. Crecidos en una era de seguridad, sentíamos todos un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande. Y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas y sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes y espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío.
Estaría en ella tres años y nueve meses, según el recuento de Helmuth Kiesel. Participó en varias patrullas peligrosas y en ocho grandes batallas, entre ellas la del Somme, y fue herido siete veces. Sirvió en el regimiento 73.º de Fusileros de Hannover, llamado «Gibraltar», como soldado raso, alférez y jefe de compañía. A la guerra se llevó libros y cuadernillos para tomar notas, de los que rellenó catorce. Kiesel, editor de su Diario de guerra (1914-1918), refiere que en 1918 la media de edad de los caídos era de diecinueve años y medio, y Jünger, a sus veintitrés, era el segundo jefe de compañía de más edad de su unidad. Al principio su tono era más bien frívolo. En una de las primeras entradas del Diario anota:
Escribo esto en un hoyo muy avanzado cavado en la tierra, a unos ciento cincuenta metros de la trinchera enemiga. De vez en cuando pasa silbando casi rozándonos un proyectil enemigo o amigo. Por desgracia no vemos por aquí a ningún franchute, si no, podríamos disparar también nosotros. […] En general, la guerra me parecía más horrible de lo que en realidad es. El espectáculo de los que estaban destrozados por las granadas me ha dejado completamente frío, y asimismo todo este pim pam pum, aunque varias veces he oído silbar muy cerca las balas. En general, lo más desagradable para mí son el frío y la humedad en nuestros hoyos.
Pero la percepción épica va imponiéndose. Como al final de El Bosquecillo 125, su crónica de la guerra de trincheras del último año:
Lo que allí sucedió carece de importancia si se lo compara con los grandes acontecimientos de esta época, mas para nosotros y para nuestro destino ha tenido un peso enorme. […] El horizonte de los embudos y de las trincheras es un horizonte estrecho. […] Contra ese fondo horrible se yergue el combatiente, el hombre sencillo, anónimo, sobre el cual gravitan el peso y el destino del mundo.
El peligro y el contacto con la muerte le otorgan espesor a la existencia. O más que espesor: pureza, nitidez; contacto directo con la completud del mundo. Cuando muere el protagonista de la novela El teniente Sturm, el narrador dice: «Su última sensación fue la de hundirse en el torbellino de una antiquísima melodía». Y en Tempestades de acero relata así Jünger un momento en que lo hieren y cree morir:
Por fin me había atrapado una bala. A la vez que percibía el balazo sentí que aquel proyectil me sajaba la vida. […] Mientras caía pesadamente sobre el piso de la trinchera había alcanzado el convencimiento de que aquella vez todo había acabado, acabado de manera irrevocable. Y, sin embargo, aunque parezca extraño, fue aquel uno de los poquísimos instantes de los que puedo decir que han sido felices de verdad. En él capté la estructura interna de la vida, como si un relámpago la iluminase. Notaba un asombro incrédulo, el asombro de que precisamente allí fuera a acabar mi vida; pero era un asombro lleno de alegría. Luego oí cómo el fuego se debilitaba; parecía que me hundiese como una piedra bajo la superficie de un oleaje furioso. Allí no había ya ni guerra ni enemistad.
Las vivencias épicas y metafísicas, con todo, se situaban en un contexto histórico que Jünger iría analizando en los años siguientes: el de un cambio de época en que el humanismo era sustituido por el imperio de la técnica y la figura del trabajador. En obras como La movilización total (1930), El trabajador (1932) o Sobre el dolor (1934). En su Alocución en Verdún de 1979 dijo Jünger: «Entonces, cuando nos apretujábamos en los conos abiertos en el suelo por los proyectiles, aún creíamos que el ser humano es más fuerte que el material. Eso se ha revelado como un error». Y en Los titanes venideros, ya a sus cien años:
Para mí, el verdadero gran motivo de interés ha sido la técnica, cuya potencia se ha manifestado de manera impresionante en la guerra mundial de 1914-18, la primera guerra de materiales. Se trató de un conflicto profundamente distinto de todos los anteriores, porque el choque no se produjo solamente entre ejércitos, sino entre potencias industriales. Ante aquel escenario mi visión de la guerra asumió la forma de un activismo heroico. Naturalmente, no se trataba de simple militarismo, porque siempre, también en aquel entonces, he concebido mi vida como la vida de un lector antes que como la de un soldado.
Al frente se había llevado, de hecho, el Orlando furioso y el Tristram Shandy, que fue leyendo en las pausas entre los combates. En el periodo de entreguerras se afianzó su vocación de hombre de letras (interesado también por la ciencia: se matriculó en Zoología; en sus cuadernos de la guerra ya había hecho un registro exhaustivo de los coleópteros que se fue encontrando), así que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial su prioridad era otra. En Radiaciones, sus diarios de esta guerra, escribe el siguiente pasaje, que destaca el traductor Andrés Sánchez Pascual en el prólogo de la edición española (Tusquets):
En ciertas encrucijadas de nuestra juventud podrían aparecérsenos Belona y Atena —la primera con la promesa de enseñarnos el arte de guiar veinte regimientos al combate de manera que estuvieran en su puesto en el momento de la batalla, mientras que la segunda nos prometía el don de juntar veinte palabras de manera que formasen una frase perfecta—. Y pudiera ser que eligiésemos el segundo de los laureles; este crece, más raro e invisible, en las pendientes rocosas.
Aunque en un principio se había interesado por Adolf Hitler y otros extremistas —también de extrema izquierda— que daban voz al malestar por la crisis alemana de posguerra y el Tratado de Versalles, Jünger fue inequívoco desde muy pronto en cuanto a sus diferencias con los nazis. Le protegía el aprecio que le tenían Hitler, que lo admiraba por Tempestades de acero, e inicialmente Joseph Goebbels. Pero rechazó dos veces, en 1927 y 1933, ser diputado del Reichstag por las listas nacionalsocialistas, y se negó igualmente a ingresar en la Academia Alemana de Poesía, ya depurada. En 1939, justo al comienzo de la guerra, publicó En los acantilados de mármol, una alegoría contra el nazismo. Por esto y por una mención del salmo 73 de la Biblia que aparecía en la primera entrega de Radiaciones, titulada Jardines y carreteras (1942), que Jünger no aceptó eliminar, Goebbels negó cupos de papel a las futuras ediciones de sus libros, con lo que los prohibía de facto. Con esa mención del salmo 73 («los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles»), Jünger estaba pidiendo, como señala Sánchez Pascual, la derrota del Tercer Reich.
Fue llamado a filas como capitán de la reserva en 1939. Participó en la invasión de Francia, en la retaguardia. Estuvo destinado en París entre 1941 y 1944, bajo la protección sucesiva de los oficiales Hans Speidel y Carl-Heinrich von Stülpnagel, que no eran nazis; el segundo participó en la conspiración contra Hitler. Con un paréntesis en el frente ruso entre finales de 1942 y principios de 1943. Fue desmovilizado en septiembre de 1944, aunque su gran pérdida se produjo después: en noviembre moriría su primogénito Ernstel combatiendo en Carrara. Tenía dieciocho años. Jünger no lo sabe hasta enero de 1945, y entre otras cosas escribe: «Mi buen muchacho. Desde niño aspiró a imitar el ejemplo de su padre. Y ahora, ya en la primera ocasión, lo ha hecho mejor que él, lo ha sobrepasado infinitamente».
Los diarios de la Segunda Guerra Mundial, Radiaciones, publicados en España en dos tomos por la editorial Tusquets (como casi toda la obra de Jünger), son seis: el ya mencionado Jardines y carreteras, Primer diario de París, Anotaciones del Cáucaso, Segundo diario de París, Hojas de Kirchhorst y La cabaña en la viña (Años de ocupación). Jünger, en el importante prólogo, los define como «un curso de metafísica realizado entre parábolas». Su empeño consistiría en «la ordenación de las cosas visibles de acuerdo con su rango invisible». Abarca de 1939 a 1948 y la intención del autor al reunirlos es «dar la imagen de la catástrofe que, cual una ola, va encrespándose poco a poco, rompe contra las rocas y luego refluye. La catástrofe golpea a cada uno de modo diferente, pero a todos los afecta al mismo tiempo».
Hay un interesante documental del escritor y director argentino Edgardo Cozarinsky con textos de los diarios de Jünger e imágenes documentales de aquellos años: La guerre d’un seul homme [La guerra de un solo hombre] (1981). El título hace alusión a la actitud de Jünger durante la guerra: una actitud individual, singular, equivalente a la del anarca que él mismo categorizó. Esa es la actitud que ha pasado por esteticista. En el libro de entrevistas Los titanes venideros le preguntan a Jünger por la conocida escena en que se toma una copa de «borgoña a las fresas» desde la azotea de su hotel de París mientras contempla un bombardeo. Y responde: «Con ello quería expresar mi distanciamiento: tanto de los que volaban en lo alto sobre la ciudad como de la gente que había en las calles, aterrorizada. Estaba solo conmigo mismo y bebía mi borgoña. No era cinismo, era una defensa estética frente al miedo a la muerte. La escena de guerra se había transfigurado para mí en espectáculo».
Pero en realidad esos momentos no abundan. Su mirada distanciada tiene más que ver, como dije, con la metafísica que con la estética. Y por lo general no elude el terror ni el sufrimiento, sino que trata de elevarlo. Así ocurre en uno de los momentos más intensos de Radiaciones, en que, como nos advierte Sánchez Pascual en su prólogo, Jünger se debate nada menos entre si desertar o suicidarse, hasta concluir que no hará ninguna de las dos cosas, puesto que el uniforme es congénito. Está fechado en Vincennes, el 29 de abril de 1941:
Hôtel de Ville y muelles del Sena; estudiado los puestos. Tristitia. Buscado salidas: las únicas que se ofrecían eran dudosas. Notre-Dame, sus demonios, más bestiales que los de Laon. Estas imágenes ideales contemplan fijamente con una mirada llena de saber los tejados de la gran urbe y al mismo tiempo ven reinos cuyo conocimiento ha desaparecido. El conocimiento, desde luego: ¿pero también la existencia? […] Buscando, en el trayecto que lleva del Pont Neuf al Pont des Arts, la salida a que antes he aludido, he comprendido con toda claridad que únicamente dentro de nosotros mismos está lo laberíntico de la situación. De ahí que sería perjudicial el empleo de la violencia, destruiría muros, cámaras de nosotros mismos —el camino que lleva a la libertad no es ese—. Las horas vienen reguladas desde el interior del reloj. Si movemos las agujas, modificamos las cifras, no la marcha del destino. Desertemos adonde desertemos, con nosotros llevamos nuestro uniforme congénito; y ni siquiera en el suicidio logramos escapar de él. Es preciso que nos elevemos, que nos elevemos también a través del sufrimiento; entonces se vuelve más comprensible el mundo.
En aquel tiempo estaba redactando La paz (1941-1944), cuya finalidad era «puramente personal; debía servir a mi propia formación —en cierto modo como entrenamiento en la justicia—». En tal documento, que sería completado con El Estado mundial (1960), escribe Jünger: «Bien podríamos decir que esta guerra ha sido la primera obra en común de toda la humanidad. La paz que le ponga término habrá de ser la segunda». Tras hablar del «gran tesoro de sacrificios» que será «el solar de la nueva edificación del mundo», concluye:
La persona singular ha de entender ante todo que la paz no podrá brotar del cansancio. También el miedo contribuye a la guerra y a la prolongación de la guerra. […] Para que haya paz no basta con no querer la guerra. La paz auténtica supone coraje, un coraje superior al que se necesita en la guerra; es una expresión de trabajo espiritual, de poder espiritual. Y ese poder lo adquirimos cuando sabemos apagar dentro de nosotros el fuego rojo que allí arde y desprendernos, empezando por las cosas propias, del odio y de la división que el odio trae consigo.
El uniforme congénito, al cabo, es el que obliga a cumplir ese deber.







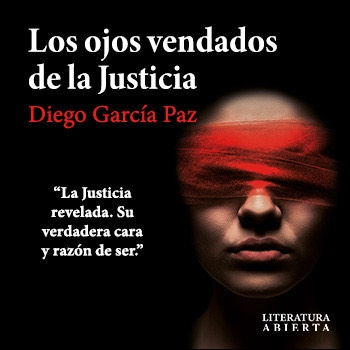

Era un esteta en cuanto a que su libro te deja con ganas de más, de una segunda guerra, si es que se es un amante de las guerras o A. Hitler.
Un grande entre los grandes.
Gran artículo, gracias!!