
El anciano que el guía acompañaba con cuidado del brazo por el pasillo de butacas tenía entonces setenta y ocho años, una edad muy cercana al largo tiempo que llevaba fuera de nuestro mundo. Para la experiencia James Naismith había recobrado el mismo cuerpo, la misma entidad humana que presentaba su existencia al despuntar el mes de noviembre de 1939, durante el breve y dulce retiro junto a Florence, su segunda esposa, entre las bucólicas colinas de West Hills. Estos favores concedidos en el más allá se daban en aquellas grandes personas por cuya genial invención el mundo había sido transformado. Se estimaba necesaria la figura del rescatado en los últimos días de vida en paz, en los prolegómenos a la llamada de la muerte, cuando la razón aún soportaba intacta los achaques. El motivo era noble. Para enfrentarse al futuro de su creación y comprender la magnitud del salto, el inventor habría de situarse como punto de partida en el último peldaño de su existencia terrenal, como quien se asoma al balcón poco antes de abandonar el hogar de su vida y avista el panorama por última vez, como así dejó el mundo.
Servía a esta primera fase de la revelación un pequeño cine, no hacía falta más. Naismith y el guía ocuparon su centro en torno a la quinta fila de butacas. La estancia, que devolvía al olfato del viejo algún sintético misterio, quedó entonces a oscuras poco antes de iluminarse frente a ellos una enorme pantalla que sobresaltó un poco al hombre, enderezándose ligeramente por la impresión de lo desconocido. Se había calado sus inseparables gafas y entornaba unos ojillos tenaces con profunda curiosidad que al cabo satisfizo saboreando además el olvidado candor de la melancolía. Porque era su vida, su misma vida con arreglo a su invención cuanto en los siguientes minutos Naismith pudo contemplar a través de la pantalla. Fueron momentos calmos y a ratos muy bellos. La secuencia de imágenes pasó por alto los años de juventud al sur de Canadá, arrancando en Springfield en la mañana del 21 de diciembre de 1891 como el principio de todo. Se vio entonces explicando a los muchachos cuanto había estado tramando en la soledad de su habitación hasta casi el amanecer; se vio agruparles a un lado y otro del gimnasio en dos equipos, qué vívido sentía el recuerdo, de dieciocho rostros confusos que miraban a los cestos colgados en la balconada como dos intrusos que se hubieran colado en la monotonía de la escuela. Y al cabo, volvió a ser testigo del milagro que probaría posible su proyecto, aquel irreal gancho de William Chase desde la mitad del recinto que acabó alojado en el fondo de uno de los cestos con un golpe seco al que siguió el sepulcral silencio de todos, como si nadie, ninguno de los alumnos de Springfield supiera entonces qué hacer, qué seguiría al condenado acierto.
Al verlo otra vez, tanto tiempo después y desde una perspectiva insólita, creyó percibir mil matices nuevos en la factura del gesto, como si hasta el aire se detuviera favoreciendo la divina trayectoria de una parábola prevista, obra de algo sin duda muy superior. Una tenue sonrisa iluminó entonces el rostro del viejo, que recordaba el vivo entusiasmo que prendió en su interior mientras los muchachos volvían expectantes sus ojos hacia él como los cachorros hacia el dueño que de pronto les birla la pelota de su vista. «Coja la escalera», ordenó al conserje fingiendo haber anticipado la maniobra. Había que sacarla de allí, del cesto cuyo fondo ennegrecía por años de cáscaras resecas de fruta madura.
Las imágenes persistieron en el agitado interior de aquel inocente génesis, donde se sucedían aprisa las melés de todos en cuanto el balón infartaba y las torpes patadas de Patton y Libby que las víctimas admitían con nobleza protestante. De pronto la escena viró pudiendo ver Naismith entrar en su despacho al espabilado Frank Mahan y devolverle arrepentido la doble hoja con las trece reglas mecanografiadas por miss Lyons que el joven, creyendo hacerse con un tesoro de incalculable valor, había robado semanas atrás. A Mahan, se dijo entonces el viejo, debía el mundo el nombre del juego.
La película rodaba seguidamente por la vasta geografía norteamericana, entrando silenciosa en el nuevo siglo que acogía con frescura oportunos saltos de Nueva York a San Francisco, de Philadelphia a Los Ángeles, adentrándose generosa en los áridos parajes de interior, de Denver a Kansas, por cuyas sedes la vida misionera del Naismith maduro había también discurrido. Especial emoción le causó verse de nuevo entre los jóvenes soldados destinados en los aledaños de París en el invierno de 1918, aguardando ateridos en los barracones no tanto el final de las hostilidades bélicas cuanto una tregua de las fiebres tifoideas. Combatiendo el desaliento de las tropas, Naismith dirigió entonces al equipo de baloncesto en los Juegos Interaliados sin la menor resistencia extranjera, jóvenes soldados saciados por la diversión de la novedad pero completamente vírgenes a los primeros misterios del juego.
El metraje de la película brindaba un romántico blanco y negro, de ritmo fílmico y granulado de entreguerras, la trampa de cuyo tiempo habría pasado desapercibida al observador actual. Porque ninguna de aquellas imágenes fue rodada por cámara alguna. Al paso las escenas recayeron en la robusta cubierta del Samaria, el buque partido de Nueva York con destino a Glasgow en el que durante ocho días y ocho noches cruzaría el Atlántico camino de Berlín. Con sorda dulzura recordó entonces cómo había sido invitado a los Juegos por el Comité Olímpico y cómo, para sufragar el viaje, se decretó en su nombre una semana entera de febrero, por la que un penique de cada venta de billetes para todo partido disputado en cualquier rincón del país iría destinado a esta bella causa, el mayor homenaje de que un hombre sencillo puede en vida disfrutar. De cuántas veces había desoído el consejo de vender la patente a alguna compañía poderosa, lo que le habría reportado a él, su familia y sus descendientes una fortuna sin fin, solamente su memoria conocía. Quienes lo hacían ignoraban quién era en el fondo aquel hombre que ya en la primavera de 1911 había arremetido por escrito contra lo que él llamaba «comercialismo en el deporte», los peligros que habrían de sobrevenir a la intervención del dinero en estas sanas actividades del cuerpo. El guía tenía, por toda lógica, cumplida orden de alejar al viejo de estas sombras del nuevo mundo, al que no se concede regresar por motivos innobles.
Y de este modo vio Naismith desfilar a las veintitrés selecciones que materializaban su viejo sueño de universalizar el juego, de unos veinte millones de practicantes, según le informaron entonces, a lo largo y ancho del globo. El rostro del viejo se iluminó frente a la pantalla, que terminó destinando su última ofrenda a la final del 14 de agosto. Una final deslucida por la intensa lluvia que haría del balón una deslizante esfera plomiza que impedía cualquier bote y dificultaba al extremo los aciertos, la mayoría de los cuales fueron obra del rudo Joe Fortenberry bajo los hierros, dando a los americanos la primera medalla de oro por 19 puntos a 8.
Desde su posición en tribuna, Naismith recordaba su indulgencia al mal tiempo. Viendo a los muchachos batirse sobre barro, entre aquellos tercos aros de factura alemana de los que pendían malladas redes de cien bucles cercanas al metro supo que el baloncesto, que su invención, había tocado techo. Y que nada esencial habría de cambiar en la posteridad más allá de recogerlo en cada vez mejores gimnasios, al estilo del Robinson Gym inaugurado en su honor por la Universidad de Kansas acabando el otoño de 1907 y cuyo coste había rebasado los cien mil dólares. «Es una obra faraónica», había felicitado al rector como haría en Berlín durante la entrega de medallas con canadienses y compatriotas.
Poco a poco la pantalla fue cediendo hasta apagarse del todo y en la estancia volvió suavemente la luz. Todo estaba en orden y Naismith en paz, creyendo sobre su butaca que hasta ahí llegaba el recreo, por lo que dirigió una mirada serena a su acompañante bajando levemente la cabeza en señal de honesta gratitud.
—Ha sido maravilloso. Muchas gracias.
—No me las dé a mí —repuso el guía incorporándose—. Ahora acompáñeme. Quiero enseñarle algo.
—Oh, ¿una sorpresa?
La media hora de metraje había sido muda, dejando una impresión aún más vaga y onírica en el alma del viejo. Era como si el diseñador de la experiencia pretendiese un crescendo a cuyo término el impacto en el alma del protagonista tal vez no hubiese sido previsto en justicia. Agarrados del brazo, los dos hombres cruzaron nuevamente el pasillo hasta un saliente donde el guía retiró un cortinón negro que daba paso a un corredor oscuro de cuyo extremo —«No tema»—, unos pasos adelante, provenía un fino hilo de luz. El guía descorrió entonces otra cortina.
(Continúa aquí)
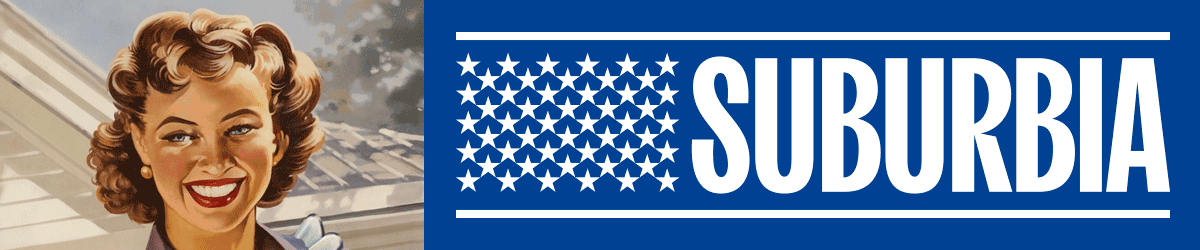








Pingback: Red Auerbach
Joder QUÉ BODRIO, y mira que en general me gustan mucho los artículos de temática deportiva de Jot Down, pero este Gonzalo Vázquez se debe creer poco menos que el Nobel de Literatura cuando no es más que un aspirante a pseudoerudito cuyos textos son una tortura por su FARRAGOSIDAD EL Premio Nobel a la Farragosidad habría que inventar pero no se le debería dejar participar por superioridad manifiesta.
Es por tanto una FARRAGOSIDAD fuera de concurso. Es obvio que sabe muchísimo de baloncesto, pero tb lo es que Dios no le condujo por los saludables caminos de la concisióm y la capacidad de síntesis . Un truñazo vamos. Me compré un libro suyo que es una recopilación interesante de arte sobre grandes partidos y momentos de la NBA.
Me leí apenas la mitad porque todos son más largos que un día sin pan, generalmente farragosos y bucleadores.