
El rugby, dicen, es un juego noble. O al menos lo es la versión de ese deporte que mejor conocemos por estas latitudes; esa en la que una multitud de seres humanos se dan de porrazos por obtener la posesión de una sandía de cuero y posarla tras las líneas enemigas. En otras variantes cada equipo consta de trece o siete jugadores; si nos inclináramos por emplear el término inglés football, que fue la principal manera de denominarlo hasta bien entrado el siglo xx, podríamos añadir a este listado la versión americana que terminó degenerando en once vehículos acorazados por bando. Así pues, trece, siete, once. Pero el juego noble y sincero, el que desarrolla el espíritu de compañerismo, la solidaridad, la hombría y etcétera, es aquel que juegan quince muchachos, o quince jóvenes, o incluso algún que otro hombre maduro que en algunas civilizaciones no tan primitivas podría pasar por anciano, y que campa por estos campos españoles de Dios, ya sean de barro seco o de césped artificial, negándose a admitir su decadencia física mientras pega voces dando órdenes, haciendo gala de una gama inaudita de visajes, a novatos y cobardicas, y que trata de alcanzar —pero rara vez lo consigue— al tres cuartos rival que allá se escapa fácilmente, pues el hogar del veterano es el maul y el ruck, dos manifestaciones de la bestialidad que dan vida al corazón del hombre y que son exclusivas de este pasatiempo.
No todos demuestran un comportamiento ejemplar sobre un campo de rugby. En abril de 2009 se disputaba en Londres un partido correspondiente a los cuartos de final de la Heineken Cup. La Heineken Cup no es otra cosa que la Copa de Europa de rugby, la competición en la que anualmente se decide cuál es el mejor club del continente. Tras más de un siglo de amateurismo recalcitrante, en el que la sola mención de organizar un campeonato entre clubs que designara el campeón mediante su posición en una tabla de clasificación despertaba los fantasmas del profesionalismo y erizaba las patillas de los miembros de la IRB, mientras les provocaba unos sofocos que solamente podían ser subsanados mediante la apertura simultánea de una cantidad inaudita de cajitas de rapé, el rugby abrazó el profesionalismo con todas sus consecuencias, y desde entonces cada campeonato, cada estadio, cada club e incluso cada selección nacional tiene uno o varios patrocinadores. Hoy en día se pintan tal cantidad de anuncios sobre el césped de campos de juego que hasta hace no mucho eran sagrados, y con un arte tan depurado a la hora de lograr la perspectiva tridimensional, que es difícil distinguir si uno se encuentra en Murrayfield o en Times Square, Nueva York.
Aquella noche se enfrentaban el Harlequin Football Club —nótese el uso del término football— del oeste de Londres, fundado en 1866, y el equipo que representaba a la provincia irlandesa de Leinster, con sede en Dublín y fundado, dejémoslo así por simplificar, en 1879. Dos equipos con el suficiente bagaje como para conocer los códigos del rugby. Las leyes de honor del rugby. Mediado ya el segundo tiempo, el resultado era un apretado 5-6 a favor de los irlandeses, un marcador que podía cambiar con cualquier patada de tres puntos a favor de los ingleses. En ese momento, el wing de los Harlequins Tom Williams empezó a sangrar por la boca como un gorrino por San Martín. Ríos de sangre, provocados por una cápsula de hemoglobina falsa de la variedad Heinz, tan del gusto de Sam Peckinpah y otros discípulos aventajados como Tarantino, y que permitieron que el médico del equipo saltara al campo para asistir al supuesto herido. Obviando el juramento hipocrático y otros muchos principios éticos que ni siquiera los más puntillosos estudiosos de la filosofía se atreverían a investigar, el médico, ni corto ni perezoso, siguiendo una estratagema previamente pactada y que no dudamos en calificar de sucia treta, le rasgó un labio al jugador para que el árbitro permitiera su sustitución por un compañero. Que, casualmente, se trataba de Nick Evans, hábil pateador, que a su vez había sido sustituido previamente y que, por tanto, no podía volver al terreno de juego salvo casos de fuerza mayor, como por ejemplo que le partieran la boca a un jugador de su equipo.
No sirvió de mucho; la ansiada falta que les hubiera dado tres puntos no llegó, y el marcador terminó tal y como estaba en el momento en que se representó este sainete. Pero las cámaras de televisión captaron cómo Williams le guiñaba un ojo a su entrenador justo antes de empezar a vomitar sangre. Se investigó y la verdad salió a la luz. Es más, se supo que la jugarreta había sido empleada anteriormente otras cuatro veces. ¿Los castigos fueron ejemplares? No lo suficiente como para evitar que, desde ese día, cualquier comentario despectivo que un aficionado al rugby haga sobre los fingimientos dentro del área que cualquier delantero o falso nueve de fútbol tenga a bien exhibir para sacarle de matute un penalti al árbitro sea respondido con una sonrisa sardónica.
El profesionalismo, esa importación del capitalismo malsano al mundo deportivo, tiene la culpa. Eso dicen. Veamos.
Allá por 1978 aún quedaban diecisiete años para que el profesionalismo aterrizara en el mundo del rugby a quince. Los jugadores aún eran doctores, soldados, profesores, ingenieros, filólogos —mmmmh— y sus ingresos, ya fueran en libras esterlinas, francos franceses o dólares neozelandeses, provenían del sano ejercicio de estas profesiones que, en otro tiempo, se denominaron liberales. Los jugadores franceses, por ejemplo, embadurnaban con betún las tres rayas blancas de sus botas antes de salir al campo, para así evitar cualquier sospecha de que pudieran recibir algún tipo de compensación por confiar sus pies a esa determinada marca comercial.
Cierta tarde de noviembre de aquel año, el equipo nacional de Gales vencía a los todopoderosos All Blacks por 12-10 cuando ya quedaban pocos minutos para terminar el partido. Y es cierto que eran otros tiempos. Viajar desde la otra punta del mundo no era moco de pavo para quien debía trabajar para vivir, y en los setenta y tres años anteriores galeses y neozelandeses se habían enfrentado en solo nueve ocasiones. Gales no les vencía desde 1953 —y no les ha vuelto a derrotar desde entonces— y en las gradas se mascaba la euforia. Los bares de Cardiff se frotaban las manos, esperando la repetición de esa noche en que «se agotó la cerveza en todos los pubs» cuando el equipo local Llanelli ganó a los All Blacks en octubre de 1972 por 9 a 3, y más de un rubicundo barman ya planeaba una fastuosa jubilación en un apartamento de Torrevieja o, los más afortunados y que ya tuvieran algo de dinerillo ahorrado, de Benidorm. Aquella fue una generación de jugadores galeses irrepetible. Entre 1969 y 1979 ganaron el torneo de las Cinco Naciones seis veces, y compartieron la victoria en otras dos. Y debemos tener en cuenta que en 1972 se suspendió el campeonato. Lograron el Grand Slam en 1971, 1976 y 1978. Ganaron la Triple Corona en seis ocasiones, cuatro de ellas consecutivas, un récord aún vigente hoy. Nunca perdieron un partido en casa. Pero les faltaba derrotar a los All Blacks.
Así que todo va viento en popa para los galeses; el marcador les favorece por dos puntos, los kiwis acaban de patear el balón fuera y quedan pocos segundos para que termine el partido. Y las leyes no escritas del rugby impiden cualquier argucia que, por ejemplo, permita fingir una falta; que permita poner en práctica una artimaña que, llegado el momento, consista en que cualquier jugador neozelandés, pongamos por caso el segunda línea Andy Haden, salga despedido de la formación del saque lateral, como fulminado por un rayo o por un ictus, e incite al árbitro inglés, ya de por sí bastante reacio a favorecer la victoria de estos insufribles mineros del oeste de la isla, a pitar una falta a favor que le dé la vuelta al marcador. En fin, son las leyes del decoro, y de la honra, y del respeto al contrario y a las reglas del juego; esas que tantas veces vemos arrastradas por el fango de la ignominia que cubre los campos de fútbol, pero que en una cancha de rugby jamás serían mancilladas, y mucho menos en un partido internacional del más alto nivel, y no digamos ya de la época del amateurismo purísimo en la que los jugadores no se jugaban sobre las líneas de marca y de veintidós sus Porsches y sus Audis y sus jubilaciones, y que en aquel momento, en aquella fría noche del tardío otoño de Cardiff, el segunda línea neozelandés le resumió en cuatro palabras a su compañero de melé Frank Oliver mientras se dirigían a tomar su posición para el último saque de lateral del partido.
—I’m going to dive —dijo.
Y, pum, se cayó.







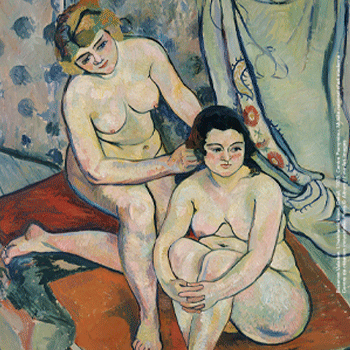

Me alegra que se comenten esas cosas. Os puede decir que con el tema del rugby se exagera y se mitifica mucho, pero mucho mucho. Yo vivo en la ciudad donde están los 2 clubs que se han repartido la división de honor en los últimos años y estudie en uno de ellos. Conozco a muchos jugadores, he estado en fiestas y he oído decenas de anécdotas de rugby y de fuera del rugby.
Y si bien es verdad que el rugby no es el peor deporte del mundo, y que la mayor de los jugadores no son muy cabrones, haberlos, haylos. No solo cabrones, alguno entraría dentro de la categoría de psicópata, alguno dedicaba el tiempo libre a algo parecido a la pandilla de Alex de la Naranja Mecánica… aunque probablemente no era culpa del rugby, era también como donde se juntaban muchos así.
En fin, olvidémonos de los deportes perfectos.
No soy seguidor de este deporte pero he oído mucho hablar de sus valores. Simplemente me referiré aquí a sus valores organizativos. El torneo 6 naciones es cerrado y exclusivo. No hay descensos ni ascensos. Dado el sistema de clasificaciones para competir en la Copa del Mundo de Rugby, los grandes equipos del mundo no tienen que competir con otros equipos para clasificarse para el siguiente mundial, así que las posibilidades de que una potencia emergente se pueda medir a un equipo grande como Francia o Inglaterra son nulas. Vamos, una situación ideal para expandir el noble deporte a otros países. Una equiparación de este sistema con el mundo del fútbol haría impensable que Alemania, Italia o Francia se midiese con Islandia y mucho menos con Andorra, como así suele ocurrir en las fases clasificatorias. Si esta situación es ridícula en el rugby femenino es kafkiana. El seis naciones femenino se construyó a semejanza del masculino. Seis naciones que no tienen que luchar para clasificarse para jugar un torneo en el que los seis equipos nacionales se lo guisan ellos solitos. Da lo mismo que en alguno de esos países el nivel del rugby femenino sea inferior al rugby femenino español por ejemplo. Es un coto cerrado. Esos son los valores del rugby, los que favorecen la extensión del noble deporte a otros países donde el nivel es inferior.
Estoy de acuerdo con Josemi; olvídemósnos de los deportes perfectos, y demos gracias por tener la oportunidad de ver a esa juventud generosa detrás de una guinda imprevisible, y en donde la fuerza re bruta cede el paso a la caballerosidad. No entiendo cómo pudieron llamar footbal a un juego mayoritariamente manual. Cosa de los ingleses. Con respecto al rugby femenino, del cual no me perdí una partida en las últimas olímpiadas, recuerdo que la aspiración de las mujeres a participar en cualquier competencia no es de ahora: en la antigua Grecia y en los primeros juegos en honor de Olimpia, los deportistas se presentaban con un taparabo solamente, costumbre que fue sostituida por el escándolo de descubrir que un vencedor era una fémina. Desde entonces y hasta llegar a nosotros a través de las vasijas, todos en pelotas y bien aceitados para que no hubieran dudas. Divertidismo artículo que hace honor a este juego.
Completamente de acuerdo con Josemi. Yo vivo en la misma ciudad que él y aunque nunca jugué al rugby, tengo muchos amigos que sí lo han hecho. Y he conocido de todo: buena gente, buenos profesionales etc. Pero también auténticos macarras y,- en tiempos pretéritos- algunos militantes de Fuerza Nueva, además de psicópatas independientes. Las mayores tanganas que he visto en ningún deporte, las he visto en el rugby, ni siquiera en el fútbol. Así que dejémonos de mitificaciones falsas.
Pingback: El fútbol gaélico, o ese juego tan raro de los irlandeses
Pingback: El fútbol gaélico, o ese juego tan raro de los irlandeses - Jot Down Cultural Magazine