
Decidí leer tres libros antes de viajar a Berlín: las crónicas germanas de Augusto Assía, el reportaje sobre el nazismo de Manuel Chaves Nogales y los artículos berlineses de Eugeni Xammar. Como hoy en día hay que buscar una buena excusa para leer un libro durante horas, sin que te acusen de perder el tiempo, me planteé utilizar las crónicas de estos tres periodistas, escritas hace noventa años, como una guía con la que orientarme por el Berlín actual. También tenía presente cierta advertencia de Josep Pla: «Antiguamente el viajar era un privilegio de los grandes. Solía ser la coronación normal de los estudios de un hombre. En nuestra época se generalizó y abarató de tal manera que un hombre como yo ha podido vivir durante veinte años en casi todos los países de Europa por cuatro duros. (…). Viajaba, ciertamente, mucha gente, pero quizá el número de personas que se desplazaban para formar su inteligencia y enriquecer su sensibilidad ha sido menor en nuestra época que un siglo o dos atrás». Yo iba a viajar con una aerolínea barata que me costaba lo que un autobús de Barcelona a Zaragoza, y contaba con techo y cama en la ciudad, gracias al éxodo internacional al que se ha sometido mi generación. Pero, siguiendo la reflexión de Pla, no quería parecer tan moderno como los que cogen un vuelo de última hora a una ciudad al azar de la que, por supuesto, no saben nada. Los que hacen eso suelen ser turistas que solo buscan impacto visual, es decir, pura pornografía. Desconfían de los que —como yo— creemos que hay cierto erotismo en entrelazar los conocimientos previos con la experiencia inmediata. Pero, por supuesto, tampoco quería ser un viajero tan antiguo como esos estudiantes románticos que necesitaban varios años para sentirse con el derecho intelectual de salir de su país. En conclusión: una semana y tres libros no estaba tan mal.
Una tropa de hombres de negocios de tipo cosmopolita, encuadrada por capitanes de industria judíos y flanqueada por toda la fauna de arribistas que produjo la posguerra, ha dado el tono a la vida berlinesa desde 1918 hasta la llegada de Hitler. Desde el bar del hotel Adlon hasta la terraza del Eden Hotel —¿conocen ustedes la película Gran Hotel?—, una corriente de humanidad, sedienta de poder y goce, que se lanzaba heroicamente a la especulación y al derroche, ha ido preparando el resurgimiento de Alemania, elaborado a fuerza de despojos feroces en una lucha espantosa en la que triunfaban los aventureros más audaces en la conquista del dinero y los más valientes en el despilfarro.
Cuando ya Alemania ha vuelto a sentirse fuerte —a pesar de la crisis y los seis millones de parados—, gracias al esfuerzo pavoroso de estos hombres sin escrúpulos que sucumbían víctimas de la fiebre de los negocios y del afán sensual de gozar del dinero tan duramente adquirido, han aparecido los nazis con sus camisas pardas, diciendo: «Hay que moralizar todo esto». Y, para moralizarlos, han empezado por quitarles la cartera a estos judíos inmorales.
Los nuevos amos plantaron primero sus reales en el hotel Kaiserhof. Desde allí fueron extendiendo su garra imperial por el centro de Berlín; la Unter den Linden y la Potsdamer Platz fueron poco a poco poblándose de caras duras y mandíbulas apretadas, que se movían bajo el signo de la esvástica de los arios; empezaron a cruzar las calles unos camiones cargados de camisas pardas que iban no se sabía adónde; de cuando en cuando dos nazis se acercaban a un caballero de ojos negros y manos largas y le invitaban secamente a que les acompañase; otras veces se veía formarse un pequeño revuelo en la acera de enfrente —¡las calles berlinesas son tan anchas!— y se sabía vagamente que unos transeúntes estaban golpeando a otro. (…)
Por la Tauentzien avanzan, cada vez más arrogantes, los hombres de Hitler con sus altas botas ferradas y sus camisas pardas. Y la gente que daba el tono a Berlín cada vez va encogiéndose y disimulándose más y más. Pronto no quedará ninguno».
(«La fauna berlinesa», Manuel Chaves Nogales [1933]).
El hotel Adlon, frente al que caminaban con prisa los hombres de negocios berlineses que observó Chaves Nogales, todavía sigue allí. Su fachada color crema está poblada de ventanas vulgares, y el tejado es de color esmeralda desgastada, como el resto de monumentos de la ciudad, siempre recubiertos de ese verde ligeramente mohoso. Entro al hotel y un portero malhumorado me detiene en el hall. El interior del Adlon está modernizado, a tono con el lujo contemporáneo, es decir, sin demasiado interés. Ha renunciado al barroquismo aristocrático de los grandes hoteles, a la nostalgia reconfortante que te hace imaginar señores con puro y pajarita fundiéndose en sofás de terciopelo. Me recuerda un poco a ciertos nuevo ricos que, en su afán codicioso, intentan que sus casas parezcan viejas y tradicionales, pero —en secreto— desean que todos noten que son absolutamente nuevas. La vejez sin decadencia suena un poco a farsa.
Salgo a la avenida principal, la Unter den Linden. A mi izquierda, la Puerta de Brandemburgo, rodeada por un ejército de turistas con palos de selfie al hombro. Leo en un cartel que este monumento se ha convertido en símbolo de la reunificación alemana. Llevo varios días en la ciudad, y cada vez que ojeo alguna información sobre «las dos Alemanias» o el Muro de Berlín me da la sensación de estar leyendo propaganda. En cambio, las informaciones sobre el nazismo están llenas de contexto, de culpas, de causas. Quizá los mitos fundadores, cuando no alcanzan ni los treinta años de edad, tienen que defenderse sin matices. Bajo por una calle lateral, la Wilhelmstrasse. Hay más paneles. Explican cuáles fueron los edificios gubernamentales que poblaban esta calle, hasta que fueron destruidos por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Otro mito fundador, del que nadie pone en duda su bondad (yo tampoco lo haré), aunque con ello casi arrasara una de las ciudades más pobladas de Europa.
Imagino a Chaves Nogales bajando desde el Adlon, quizá por esta misma calle, camino al hotel Kaiserhof, centro de reuniones de los nazis en el núcleo de Berlín. Chaves fue el enviado especial del diario Ahora para contar los cambios en Alemania e Italia bajo los regímenes nazi y fascista. Por Berlín lo acompañó Eugeni Xammar, corresponsal fijo de Ahora en Alemania. El estilo de Chaves y de Xammar son distintos. Mientras que los reportajes de Chaves son como viajar en un tren en movimiento —excitantes, una magnífica muestra de periodismo de acción—, las crónicas de Xammar son un esfuerzo intelectual por descubrir qué hay de permanente en los hechos —algunos importantes y otros no, con la increíble dificultad de discernir entre ambos— que suceden en la Alemania de Weimar y la de Hitler. Chaves es un reportero con muy buen ojo y Xammar un analista con pocos prejuicios en la mochila. Chaves se puede permitir moralizar porque habla del hombre de la calle, mientras que Xammar relata la fría batalla que suponen las relaciones internacionales en la precaria Europa de entreguerras.
Giro la calle y me encuentro ante un gigantesco edificio, construido sobre las ruinas del hotel Kaiserhof —que también, como casi todo en esta ciudad, fue destruido por los bombardeos aliados—: la embajada de Corea del Norte en Alemania. Sus colores siguen el manual arquitectónico del buen comunista, es decir, que la única libertad cromática sea entre el gris claro y el gris oscuro. Algunas ventanas están tapadas por cortinas blancas con bordados horribles. En otras solo se ve la oscuridad del interior. En la entrada está la bandera nacional, un poco mustia, colgada de un palo muy alto, y un corcho con varias fotos de Kim Jong-un realizando diversas actividades públicas. Si no supiera que es un embajada pensaría que se trata de un edificio abandonado.
La gente pasa con prisa por delante de la embajada. La gente, en Berlín, suele pasar con prisa, y muchas veces te arrastran. De golpe estás ante un monumento prusiano, después ante una embajada del eje del mal, cruzas a toda velocidad ante un restaurante tailandés y acabas exhausto ante un memorial dedicado al Holocausto. De repente, en una calle, una música pueblerina y jovial me libera del ritmo frenético. Una vieja arrugada, embutida en mil pañuelos, toca música eslava en su acordeón y cierra y abre sus brazos de manera ondulada, hipnotizante. Estas viejas —que ya he visto en varias calles— son muchas veces los únicos toques de naturaleza, de cierta felicidad, que uno puede encontrarse recorriendo Berlín.
Hace pocos meses todavía, quien quería obtener una impresión sobre la pobreza que va inundando Berlín tenía que ir a los barrios obreros del norte, el este y el sur, a Wedding, a Steglitz, a Neukölln, recorrer los patios de los cuarteles de alquiler, los Gassen (callejuelas) donde todos los habitantes son obreros parados. La pobreza de Berlín es más impresionante que ninguna otra, porque se muestra con toda su crudeza, desnuda del pintoresquismo y la bohemia que la rodea y la protege en los países del sur. Aun en los lugares donde la miseria es más intensa, más atroz, reina la limpieza y el orden. (…)
Pero ahora ya no es necesario ir a Wedding, ni a Neukölln, ni a Steglitz para encontrarse con los rostros macilentos y el gesto de hambre. Como a una consigna los hambrientos han abandonado sus rincones y se han lanzado a las calles, a las calles más elegantes y de mayor movimiento, a las puertas de las estaciones, a las entradas del metro, se meten por los cafés, por los restaurantes, por los centros de recreo. (…) Hace dos días presencié esta escena: punto de tránsito entre las dos calles más elegantes de Berlín, la Tauentzienstrasse y la Kurfürstendamm; un policía obliga, a golpes de porra, a abandonar el terreno a una troupe de jóvenes obreros parados que se han apostado en una esquina, cantan y piden. Una señora increpa al guardia:
—¿Por qué los trata usted así? Son obreros parados, tienen hambre y no tienen qué comer, ¿qué han de hacer?
—Si yo dejara a estos, señora, tendría que dejar a todos los que quisieran hacer lo mismo, y entonces en media hora se llenaría de tal modo la Kurfürstendamm que usted no podría dar un paseo por ella.
Niños de cinco años son lanzados a la mendicidad. A veces se encuentra una familia entera pidiendo, madre, padre e hijos, jóvenes de quince a veinte años constituyen el mayor porcentaje de los mendigos berlineses, algunos venden cerillas, cordones, automáticos, otros lanzan sencillamente la gorra al pecho del pasante, con una sonrisa desolada.
(«Invasión de mendigos», Augusto Assía [1932]).
Cada día de los que llevo en Berlín veo a mendigos pidiendo. Algunos están hechos un ovillo en un recoveco de la calle, cubiertos con mantas muy gruesas —estos días hemos llegado a los cinco grados bajo cero— y con un platillo delante. Otros mendigan en el metro. He hecho pocos viajes en los que no haya pasado nadie pidiendo dinero. El mismo primer día, cuando venía en el tren que lleva del aeropuerto al centro de la ciudad, una voz melodiosa y suave, casi femenina, se puso a repetir una frase, una vez tras otra, por el pasillo del tren. Cuando pasó por mi lado, vi la silueta tétrica de lo que nosotros llamaríamos el típico yonqui. Obviamente, la situación actual está lejos de la miseria extendida en la Alemania de los treinta. Pero algo es seguro: ni yo ni ninguno de los inmigrantes españoles, latinos y europeos con los que he hablado sobre el tema esperábamos encontrarnos algo así. A todos nos sorprende que en Alemania haya gente así, porque —precisamente— a Alemania se va a buscar trabajo, aun cuando sea precario, para no acabar así.

Paseo por la intersección entre las avenidas Kurfürstendamm y Tauentzienstrasse, las dos calles pijas en las que Assía vio a los parados berlineses, en familia, pidiendo limosna. Ambas siguen conservando su estatus. Ahora son las típicas avenidas de ciudad europea en las que rusos, chinos y árabes acaudalados van a comprar ropas de marca y productos de lujo. Pero en medio de este cruce de vías, en medio de este consumismo multicultural chabacano, se eleva —y otra vez Berlín vuelve a marear mis certezas— una iglesia medio derruida, de piedra negra, casi quemada, con dos grandes huecos vacíos en su pared, en los que antes hubo —posiblemente— una magnífica cristalera. Los alemanes tienen formas interesantes de mantener la memoria histórica. En el caso de esta iglesia (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) se conserva el edificio tal y como lo dejaron las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Es un recuerdo grande. Otro ejemplo de memoria —menos perceptible— son las miles de pequeñas placas de latón que hay al pie de muchas casas, en las que se recuerda con nombre, apellido y biografía, a los judíos asesinados o perseguidos que antiguamente vivían allí. Bajo la iglesia medio derruida también hay un homenaje reciente: decenas de velas y fotografías recuerdan a las doce personas que paseaban y compraban en un mercadillo de Navidad a la sombra de esta iglesia, y murieron arrolladas por un camión conducido por un terrorista solitario, hace apenas tres meses. Hay varias personas quietas, frente a las velas, y gente que cruza lentamente y mira de reojo.
Frente a la iglesia derruida se alza el Europa-Center, un centro comercial con una fachada llena de logos publicitarios, construido —de nuevo— sobre las cenizas de un fantasma de la vida cultural berlinesa: el café Romanisches. En sus salas se reunían los intelectuales más izquierdistas, enemigos de la «democracia burguesa» de Weimar. Poco a poco, con la extensión del poder hitleriano en Berlín, fue de los últimos reductos donde la gente de izquierdas o liberal —eso sí, con dinero— podía tomarse una copa tranquilamente, sin temor a ser asaltada por unos camisas pardas.
Assía debió acudir varias veces a este café, que le quedaba cerca de su casa, en el mismo barrio de Charlottenburg. El gallego fue corresponsal de La Vanguardia en Berlín hasta que el Gobierno de Hitler lo expulsó en 1933, después de enfrentarse a Goebbels en una rueda de prensa. Siguió en La Vanguardia desde Inglaterra, donde cubriría la Segunda Guerra Mundial. Fue el único corresponsal bajo el régimen de Franco que dio una postura cercana a los aliados, y también la pluma mejor pagada de la España nacionalcatólica. Cuando leo sus crónicas siento cierto alivio liberador, la esperanza de que un corresponsal en el extranjero pueda escribir con un estilo y voz propia, y no sea una mera copia —un poco decorada— del teletipo de una agencia de noticias. Assía escribe con la autoridad del que no se pierde en los detalles, y con la alegría trabajada del que sabe que escribir bien no es un aderezo opcional.
Del fantasma del café Romanisches me marcho a cierto paralelismo actual, el barrio de Neukölln. Era uno de los barrios obreros, lleno de parados, que Assía describía en su crónica. Ahora es una de las zonas alternativas e izquierdistas de la ciudad. Paseo por sus calles, una mezcla de pisos tradicionales, locales de kebab y de cachimbas con carteles de colores chillones —tan feos que parecen irónicos—, cafés hipsters donde tienen el New Yorker y grafitis, muchos grafitis. Desde que he llegado a Berlín no paro de ver grafitis por todos lados: en paredes, en puertas, en lavabos, en estaciones de tren, en el suelo. Hay algunos interesantes, pero la mayoría simplemente ensucian la calle. Su omnipresencia crea una sensación tétrica en algunas partes de la ciudad, donde los edificios son viejos y no hay demasiada gente. Hay muchas zonas de Berlín que serían perfectas para una película de zombis. Cruzo un río que corta Neukölln por la mitad y entro en un parque del barrio. Los árboles están completamente pelados por el invierno, lo que da una sensación de ciudad recién bombardeada. Hay carteles de madera con letras mal pintadas, que rodeados de vegetación tendrían un toque bucólico, pero que —sumados a los grafitis— ahora solo crean una sensación siniestra, de ocaso de la civilización, de urbe ocupada por bandas de saqueadores futuristas, al estilo The Road. La fauna que puebla el parque es de interés: un montón de punkis estirados en la hierba bebiendo cerveza —los sustitutos de los izquierdistas trajeados del café Romanisches— y un montón de madres —jóvenes, rubias y arregladas— paseando el carrito de sus hijos con total tranquilidad. Esta combinación, que a mucha gente le parece fascinante, a mí me crea una cierta sensación de impostura, de izquierdismo estético y ordenado. Creo que Berlín es la ciudad a donde viene la gente que de mayor quería ser okupa, pero sin que eso le suponga demasiadas preocupaciones.
Con la solemnidad propia del caso tendrá lugar mañana en la catedral protestante de Berlín la entronización del doctor Müller como arzobispo nacional de la Iglesia evangélica alemana reunida. El doctor Müller, excapellán castrense, amigo personal de Adolfo Hitler, personalidad eminente del movimiento “cristiano social”, es autor de un texto reformado del Padrenuestro, en el cual pide a Dios Nuestro Señor que “hable al pueblo y hable al caudillo”. Esa ocurrencia estrambótica de pedirle al Padre Eterno que se ponga en comunicación verbal directa con el jefe del Gobierno alemán indica hasta qué punto son sinceras y entusiastas las convicciones nacionalsocialistas del nuevo prelado. (…)
Hay protestantes alemanes, en número considerable, que no quieren someterse a la autoridad de una Iglesia evangélica única, dirigida y administrada por “los cristianos alemanes”, que son, en realidad, los cristianos nacionalsocialistas. Por otra parte, hay muchos nacionalsocialistas que repudian el cristianismo, tanto protestante como católico, y entienden que la religión del nacionalsocialismo tiene que ser de esencia puramente germánica, inspirada en las antiguas mitologías nórdicas. Recientes están las declaraciones de un jefe de las Juventudes Hitlerianas, afirmando que los jóvenes nacionalsocialistas se consideraban libres del pecado original, y que, por consiguiente, no necesitaban la gracia para nada.
Exageración manifiesta. La gracia —un poco de gracia, cuando menos— le sienta bien a todo el mundo.
(«Hoy será entronizado el doctor Müller en la nueva iglesia», Eugeni Xammar [1934]).

Estoy ante la catedral de Berlín (Berliner Dom). Es una estructura imponente, de color blanco cremoso, verde acuático y negro ceniza. Su techo no es picudo, sino redondeado: parece más concentrada en sí misma que en Dios. Podría pasar por una gran universidad, en vez de por una iglesia. Está absolutamente recargada de esculturas, detalles y símbolos, es decir, genera mucha más curiosidad que espiritualidad. Imagino al obispo Müller en su interior, exaltado, proclamando su doctrina del «Cristo ario», ante la mirada indiferente de apóstoles y ángeles de piedra.
Cuando me alejo unos pasos de la catedral y entro en el Museo Viejo de Berlín (Altes Museum), justo enfrente, me sacude cierto impacto, un leve choque, supongo que por el cambio de temperatura. En su interior hay una magnífica exposición de arte griego y romano. Las estatuas blanquecinas dominan los pasillos y miran desde la altura. Ligero mareo. Los jarrones se ríen, el marrón arcilloso y negro de las figuras es puro teatro, escena. Me paseo un poco perdido entre las esculturas y me fijo en los vestidos femeninos, la ondulación ligera de las curvas. Tengo la sensación, un poco como con la catedral, de que cuando el vestido gana en realismo también gana en sabiduría —el detalle—, pero pierde en belleza —el absoluto—. El misterio es la belleza, cierta ausencia cincelada por la imaginación.
Sigo caminando y me encuentro unos mosaicos de uvas, mediterráneos, dionisíacos, veraniegos. Miro por la ventana del museo, empañada por el frío. El contraste entre la catedral y los mosaicos me hace pensar en Europa, en la historia, en Xammar —un catalán en Prusia— intentando escudriñar hacia dónde iba el continente. El viento helado mueve los árboles. Me da la sensación de que Berlín es una ciudad donde hay que vivir rodeado de estatuas griegas. El ambiente, el frío, estimula la inspección estudiosa y cerrada, al contrario que el Mediterráneo, que favorece la contemplación hedónica, peinada por una ligera brisa. Imagino un estudio en Berlín, poco iluminado, donde un coronel de bigote prusiano observa con minuciosidad una vasija etrusca, contento de poder huir del presente, a pasados más cálidos. Pienso en la comida turca y la comida alemana, las dos tan propias del Berlín actual. La primera es mediterránea, es decir, de filosofía ligera y sensual, más llena de placer que de nutrientes. La barriga se satisface de tiempo, no de cantidades. Las especias erotizan y crean ciertas distracciones periféricas. La comida alemana, en cambio, es matrimonial, contundente, nuclear, bastante segura de sí misma. Es combustible básico y eficiente. Es tan sexy como una patata hervida. Supongo que las diferencias gastronómicas entre lo mediterráneo y lo teutón afectarán al pensamiento filosófico, a las preocupaciones, a la poesía, a la política y a lo bien que uno duerme por las noches.
A los nazis no les divierten demasiado los desnudistas. El desnudista suele ser un tipo que cae en una órbita de preocupaciones nada gratas al hitlerismo; es esa línea ideológica que va del naturismo al internacionalismo y el pacifismo; el hombre que prescinde de la ropa suele tener algo de socialista, pacifista, vegetariano y, acaso, acaso, esperantista. No, no; los nazis no están para monsergas de este tipo; para ser revolucionarios no hay que quitarse tanta ropa; basta con prescindir de la chaqueta y quedarse con camisa parda. Creo, pues, que terminarán dando la batalla a los millares de desnudistas que hoy pueblan gozosos los bosques de Alemania. Y va a ser un conflicto; porque de todas las libertades que los nazis puedan conculcar, acaso la que más sientan perder los alemanes sea esta de poder quedarse en cueros vivos cuando se les antoja.
(«Un poco de ropa», Manuel Chaves Nogales [1933]).

En el club KitKat, un par de jóvenes alegres, ataviadas con una corona de flores, cruzan ante mí. Llevan su torso níveo completamente desnudo, y sus pechos ligeramente rosáceos se tersan con el movimiento de sus brazos, su melena rubia y sus caderas, balanceándose al ritmo de la música. Tengo entendido que los teutones sienten un gran aprecio por la mitología y, en este caso, fantaseo con haberme cruzado con un par de ninfas. Seguramente han salido de la piscina situada en la habitación contigua, donde —en su margen— germanos, negros, pelirrojas y jovencitas de pelo verde fuman estirados cual romano en su triclinium. Tomando un estrecho pasillo, paso junto a una mujer oriental encerrada en una jaula, concentrada en los besos apasionados que —a través de los barrotes— le ofrece un gladiador rubio de espalda mastodóntica. De ahí llego a una gran sala, donde los presentes se liberan a los placeres dionisíacos de la danza etílica y la música sensual, como en cualquier otra discoteca berlinesa. La desnudez de muchos de los asistentes, más que atracción, produce indiferencia o una cierta alegría colectiva. Supongo que algunas tradiciones naturales —como el nudismo germano con el que ironizaba Chaves— son mucho más resistentes de lo que la ingeniería social querría.
Doy unas vueltas por la sala y me doy cuenta que hay una serie de habitáculos laterales, medio oscuros, donde las siluetas y las intenciones son más borrosas. Allí las filias individuales y grupales combustionan con una sencillez inesperada, y presentan los más variados de los erotismos griegos, aunque sin necesidad de amos y esclavos, excepto si las partes llegan a un acuerdo. ¿Qué pensaría Hitler de esta muchedumbre dionisíaca, de orígenes tan lejanos pero deseos tan comunes? ¿Qué pensaría el Führer de estos sátiros liberales, de piel oscura o de apretadísimo cuero negro, que restriegan sus pasiones en plena noche berlinesa? ¿Qué pensaría el líder del Tercer Reich de estos jóvenes arios que se someten —gustosamente— al mando de regias eslavas, orientales o latinas, es decir, que se arrodillan ante el sexo femenino y, aún peor, ante los muslos de razas absolutamente inferiores, que estaban destinadas a ser las esclavas del Gran Imperio Alemán? Berlín decide reírse burlona y, ¡ay!, el Führer ya no puede hacer nada al respecto.
Salgo del lugar donde Berlín siempre es de noche y me encuentro con el sol de la mañana, iluminando mi cara cansada. Algunas viejecitas van con sus paquetes de pastas recién compradas. Otras personas caminan, como es habitual, con prisa, y les da bastante igual que hoy sea domingo. Paseo soñoliento y miro las casas, y las calles, y los monumentos, y vuelvo a tener esa sensación de incomprensión, de que algo falta. Recuerdo unas palabras de Josep Pla que esclarecen mi mente, como un chapuzón en agua fría:
(…) su delirante anarquía evoca una ciudad en la que sus habitantes no se han puesto aún de acuerdo para vivir entre sí, pasivamente, es decir, como vecinos. Para existir una calle es indispensable un punto de unanimidad. Sin esta condición, una ciudad puede ser muy grande, muy aparatosa y muy rica y faltarle el quid divinum. (…) Una calle no es una sucesión de casas magníficas desligadas y personales. Si las casas son bellas, mejor que mejor. Pero lo importante es su integración. (…) Están unidas por un espíritu común, por una cinta invisible que las funde en un mismo destino ciudadano. Esto las sublimiza. Esto crea la calle.
Pla no se refería a Berlín, aunque eso da bastante igual. Berlín se me aparece fragmentada, bombardeada, dividida, todavía presa de su historia reciente. Una ciudad a la que han creado diques constantemente, para dominar su espíritu espontáneo. Es la sensación del círculo sin cerrar, de un intento apresurado de coherencia. Supongo que el carácter de las ciudades madura con el tiempo y, quizá, con cierta falta de prisa.
Bajo el signo de la esvástica, de Manuel Chaves Nogales.
Salt a la foscor, recopilación de artículos de Augusto Assía realizada por Enric Vila (en catalán).
Crónicas desde Berlín, recopilación de artículos de Eugeni Xammar a cargo de Charo González.
Viaje en autobús, de Josep Pla.







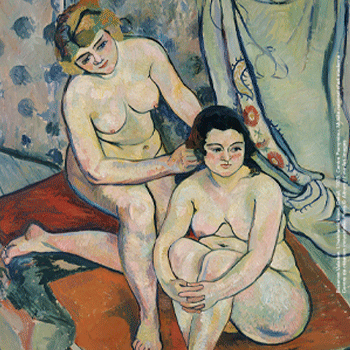

Qué arrogancia, Javier. Leerte un par de libros antes de pasar un puñado de días en un país nuevo no te hace superior a nadie. Cada uno viaja por lo que quiere y por cuanto quiere, y ya está: ni pornografía ni milongas elitistas.
Me pareció un artículo excelente, una mezcla perfecta de retrospección y análisis contemporáneo. Por supuesto, es legítimo que cada cual viaje por sus propias motivaciones, pero es mucho más noble viajar para cultivarse, que para tomarse una selfie y presumir en Instagram ante conocidos y desconocidos.
Ameno recorrido me ha ofrecido, señor. Realmente acertado interecalar viejas y certeras apreciaciones mientra se visita una capital de la Europa. Muchas gracias por la lectura.