
—Aquí no hay brote —dice Evita, octogenaria, frotándose el ojo derecho por encima de la montura de plástico que protege sus lentes.
San Pedro —o Venustiano Carranza, que es lo mismo— es un pueblito rulfiano del occidente mexicano, en los límites de Michoacán y Jalisco. Uno de esos pueblos que no saben a desdicha, aunque se sorba un poco de su aire viejo y entumido. Donde todavía se puede escuchar el canto de los gallos por la mañana y el lúgubre ulular de las lechuzas por la noche, los días que no hay feria. Ahí, visito religiosamente a mi abuela Eva, Evita, desde que tengo memoria, concediendo que la memoria es esa habitación a media luz de la que hablaba Nabokov.
Nuestras conversaciones se suceden entre los nítidos y escrupulosos recuerdos de Evita en torno a dos personajes fundamentales en su vida: Lázaro Cárdenas, al que se refiere con desbordante admiración como don Lázaro, y Martha Salinas, la Señora, esposa del exsecretario de Hacienda Antonio Ortíz Mena.
—El bicho no llega hasta acá —dice Evita, infatigable, mientras corta las plantillas de sus sandalias con unas tijeras oxidadas.
Don Lázaro, gobernador de Michoacán de 1928 a 1930 y presidente de México de 1934 a 1940, vio en mi abuelo Alfonso a un hombre trabajador, fiel, servil e itinerante. Esta última virtud propició que los siete hijos que procreó con mi abuela (Chuche, Leonel, Miguel —que no Ricardo—, Poncho, el Gordo y Lolita —Lo.Li.Ta—) nacieran regados por toda la zona rural del estado de Michoacán.
Yo soy hijo de Miguel —que no Ricardo—, el cuarto de los siete hijos. Cuenta mi abuela que Manuel, su hermano, acompañó a mi abuelo Alfonso a registrar a mi padre con el nombre de Miguel, pero durante el camino a Manuel le pareció mejor idea que se llamara como un amigo suyo que tocaba en la orquesta de Morelia: Ricardo. Cuando en el registro civil preguntaron el nombre de la criatura, mi tío Manuel aventajó a mi condescendiente abuelo para perpetuar a mi padre como Ricardo. Mi tío y mi abuelo guardaron el secreto con recelo durante buena parte de la infancia de mi padre. Evita descubrió el montaje mientras hacía alguno de esos insufribles trámites administrativos en la secundaria del pueblo. Pero, como diría Julio César antes de cruzar el Rubicón con todas sus legiones, la suerte estaba echada: mi padre, Ricardo, pasaría a la posteridad como Miguel.
—El único infectado está en Jiquilpan —dice Evita, irrebatible, momentos antes de verter una cubeta con agua templada sobre la espalda de Pepito, un perico que compró en el mercado pensando que era loro.
Cuenta mi abuela, también, que Fidel Castro, a quien alude como Castro Ruz, procuraba visitar frecuentemente a don Lázaro en su natal Michoacán. Bajo el amparo de un ideario socio-político más o menos homogéneo, Cárdenas y Castro, confesos antiimperialistas, desarrollaron una amistad genuina durante varias décadas del siglo XX.
Como estampa inmortal de aquella confidencia queda en la memoria de mi abuela un maratónico recorrido por las tierras de la Ciénaga, rumbo a La Barca, donde embelesado por el espectáculo que suponía la revelación de los los campos de trigo dorado y reluciente, el revolucionario cubano espetó el histórico: «Por aquí sí pasó Dios, mi general».
—Si me muero ni modo, total, ya estoy vieja —dice Evita, melancólica, entrelazando los dedos de sus manos con vehemencia.
Hablemos, pues, de la señora Martha, prima del expresidente Carlos Salinas de Gortari, para quien mi abuela sirvió como ama de llaves durante cuatro décadas. Su esposo, Antonio Ortíz Mena, fue pieza angular del período conocido como desarrollo estabilizador, durante los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Más tarde, pasó a ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Banco Interamericano y Banamex. A su retiro de la actividad pública, se convirtió en una clase de gurú para buena parte de los presidentes venideros surgidos de las filas del PRI. Era común que don Antonio recibiría las visitas de gente como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo; así como de los mandatarios estadounidenses Bill Clinton, George Bush y Barak Obama. La Señora se preparaba a conciencia para las visitas de las primeras damas. Leía, se documentaba y si había que visitar algún museo con sentido de urgencia en cualquier parte del mundo para estar a la altura de la conversación, lo hacía.
Mi abuela era para ella más que su ama de llaves: cumplía funciones de consejera, de cómplice y de confidente. Era su mariscal Ney, o su Hefestión. Su húsar alado. Una suerte de sátrapa con poder de decisión e influencia en las tres grandes residencias de la familia: Tres Picos, Cuernavaca y Washington.
— Pa’ mí que es puro cuento lo del virus, ya ves que está reloco López Obrador —dice Evita, jocosa, mientras corta un pedazo de pan dulce para acompañarlo con un vaso de leche.
Tras la muerte de la Señora, luego de casi medio siglo de profesarle su lealtad, mi abuela decidió paliar la soledad y la tristeza que la atenazaban volviendo a San Pedro, a su casita —que no hacienda—, de tres pisos, en el número 70 de la calle de Reforma, frente a la primaria del pueblo. A unos metros mandó construir un salón de fiestas con el dinero que dejó de pagar para la escuela de Luisito, mi primo, que murió de cáncer. «Se lo llevo su papá», sostiene tras evocar sus días últimos días postrado en una cama.
Poncho, mi tío, murió en un accidente de carretera en Los Ángeles, después de haber llevado a sus hijos y su ahijada a conocer Disneylandia. La camioneta en la que viajaban de regreso se volcó al poncharse una de las llantas. Mi tío tuvo estallamiento de viseras, y murió a los pocos minutos. Su ahijada, de quince años, falleció en el acto. El resto (el conductor, Adrián y Ponchito) quedaron tendidos en el asfalto, inconscientes; excepto Luisito, quien vio como su padre se desangraba por la boca.
—Aquí no hay virus, ¡vénganse! Hasta Ricky vino a escribir —dice mientras sostiene su teléfono con una vibración casi imperceptible—. ¿Verdad, hijo? Que aquí no ha llegado nada.
El salón no es una fuente de ingresos en lo absoluto. «Para cuando se le ofrezca a la familia», justificó ante el rostro impávido de sus hijos el día que los invitó a la fiesta de apertura. En ese pueblito ignoto que se extiende en el horizonte de la ribera de Chapala, todos le dicen «tía», circunstancia que la ha condenando a no cobrar ninguna cuota por la renta del espacio. «Nomás barran y recojan todo», les dice con aires de resignación.
En ese mismo terreno, Evita mandó a construir una extensión de la casa, «para que todos tengan su cuartito cuando vengan». Miguel —que no Ricardo— pidió la habitación con balcón, para contemplar mejor la silueta de las montañas. «Yo espero que esté lista en junio, para la fiesta de pueblo. Al fin que ya no va a haber virus», dice con desbordado optimismo ahuyentando unas palomas de la estancia principal.
—Tu papá me dijo que ya no saliera de la casa, que porque van a empezar a llegar los de Estados Unidos —me dice Evita, inquieta, sirviéndome rompope en una copita.
Mi papá, Miguel —que no Ricardo—, estudió medicina en la UNAM. Se tituló con mención honorífica y se especializó como médico cirujano; pero encontró su vocación en la docencia y decidió no ejercer más. «Vieras que inteligente era tu papá hijo; eso sí, huevón como él solo», rememora Evita. Ahora ejerce de prescriptor médico en la familia, aunque la sensibilidad no ha sido nunca su mayor virtud. «Ya te vas a morir, para qué gastas a lo güey», le escuché decir no pocas veces mientras hablaba por teléfono.
En San Pedro hay de dos: o trabajas en el campo o te vas a Estados Unidos a perseguir la gloria. Guadalajara y Morelia, quimeras de antaño, ya no deslumbran a nadie. ¿A quién le interesa ganar en pesos? Además, allá está el Macy’s y el Ross Dress for Less. Con suerte, en las vacaciones de verano se traen una paca de Abercrombie y American Eagle para ponerle una boutique a su mujer. En el pueblo la ropa americana se vende como pan caliente. Con eso te haces de una troca. Si no te haces de una troca en el gabacho, fracasaste como migrante.
—Les dije que no cerraran con llave el baño grande —dice Evita, agobiada, luego de fracasar en su intento de abrir la cerradura con una vieja credencial de elector.
De un tiempo para acá el cerrajero del pueblo se ha vuelto más selectivo con sus trabajos. Desde que el crimen organizado le encomendó la misión de abrir una camioneta abandonada, tiene miedo de salir. Vero, la que le ayuda a mi abuela con el quehacer de la casa —que no hacienda—, cuenta que al abrir la camioneta, el cerrajero descubrió un cuerpo calcinado. «Ya no quiere hacer trabajos a domicilio», advierte. «¿Cómo es eso, Vero? ¿Hay que llevarle la puerta?», le pregunto.
El cerrajero timbra. Es un hombre mayor, trae un sombrero de paja que nubla su mirada y un maletín de cuero como el de Sherlock Holmes. Se disculpa por la tardanza y sube, apesadumbrado, los doce escalones que dan a la segunda planta. Un par de maniobras son suficientes para quitar el seguro de la puerta de madera, aunque se niega a abrirla del todo, como si del otro lado lo estuvieran velando.
—¿Cuándo regresas, hijo? —me dice Evita, afligida, después del desayuno.
Al tiempo que intercambiamos saludos para la familia, me envuelve unas tostadas recién horneadas, una botella de rompope y unos quesos. De fondo, en la radio, emiten un mensaje del presidente municipal de Sahuayo, el pueblo más grande de los alrededores, territorio fértil para comerciantes y vendedores. La solemnidad del discurso nos atrapa. Con un tono catequista, el político conmina a la gente a quedarse en sus casas de una vez por todas. «No podemos perder otro día más», advierte. Mi abuela, desconcertada, se estremece ligeramente. Da un largo suspiro y se bebe un vaso con agua sin pestañear. Escucha el resto del sermón con la indiferencia del que ya lo ha vivido todo. «Que Dios te bendiga, hijo. Nos vemos aquí, para la fiesta del pueblo», me dice mientras emprende su marcha parsimoniosa para poner la lavadora.
No la veo desde entonces, pero hablamos casi diario por teléfono.
—¿Cuándo vienes? —pregunta Evita, impaciente—. Aquí no hay brote, hijo. Ni el bicho ese quiere pararse por acá.
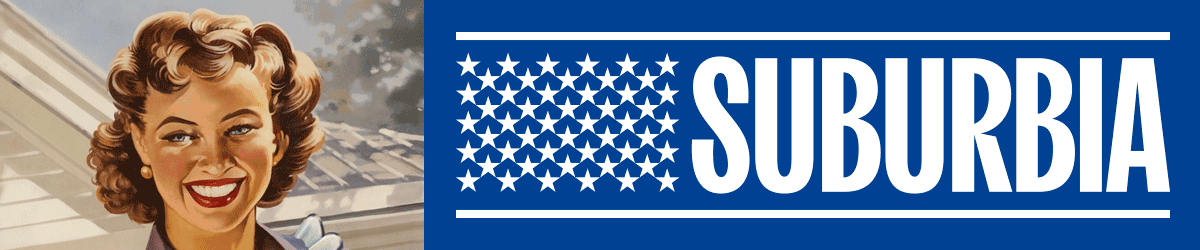








Que belleza de texto! Me hizo revivir esas platicas y paseos con Evita.
No puedo imaginar lo feliz que será al escuchar esto y saber cuanta admiración y respeto sientes por ella, no dejes de compartirlo.
¡Qué buena lectura y sabia abuela! A través de ella un México que me parece conocer de pibe, otra de las tantas buenas patrias madrinas. Muy bien. Gracias
Muy buena lectura, me trae recuerdos de mi infancia en Michoacán.
Excelentes vivencias de Eva, un grato saludo para ella y toda su familia, una felicitacion a ese estupendo narrador
Gran relato de nuestra historia, fue como si las viviera otra vez… Hermosa Evita, hermoso San Pedro
La gran señora, mi tía la que al evocarla siento que todo se puede. Las emociones se vuelcan en mi corazón, hoy todos de alguna manera somos un poco ella. Es y será un eje fundamental, un punto de partida, un recuerdo grato y muchas horas felices en su compañía.
Gracias Ricardo por tu homenaje a su persona y sobre todo el reconocimiento a su sabiduría.