
Hay una sensación compartida —difusa, pero constante— de que el mundo va demasiado rápido y, a la vez, no va a ninguna parte. Cambian las aplicaciones, los trabajos, las guerras, el clima, la conversación pública… y, sin embargo, seguimos despertando con el mismo gesto torcido al tiempo que se desbloquea el móvil, se revisan las notificaciones e intentamos ponernos al día con la radio, la tele, las redes sociales, los newsletters y la tabla de favoritos, todo a la vez y en pantallas que se solapan. Esa acumulación de aconteceres y respuestas automáticas refleja en buena medida el tiempo al que nos enfrentamos.
Lo que nos pasa no son crisis separadas —una crisis climática por aquí, una crisis geopolítica por allá, un susto tecnológico por el otro—. Lo que vivimos es una policrisis: una red de problemas acoplados que se alimentan entre sí. No es un puñado de incendios; es un bosque seco. Cualquier chispa —una guerra, una ola de calor, un hackeo, un rumor viral— encuentra combustible y se expande a velocidad de vértigo en nuestro universo hiperconectado. La tecnología, que a veces sirve como extintor, es también viento: acelera, amplifica, cohesiona… o descontrola. Este mundo entero vive en un «¡ay!».
Edgar Morin, el maestro del «pensamiento complejo», anticipó en los años noventa el concepto de policrisis advirtiendo de que el principal problema no es el sumatorio de crisis sociales, políticas, económicas o ambientales: lo decisivo es la forma en que se entrelazan y se potencian mutuamente. De hecho, abordar un problema por separado puede desajustar el conjunto y agravar otros frentes de manera imprevisible. Por eso el pensador francés, que acaba de publicar Lecciones de la historia, insiste en la necesidad de un enfoque global que asuma la complejidad de las interacciones antes de intervenir. No parece que ni nuestros decisores ni la ciudadanía en su conjunto estemos en esa disposición.
Poco a poco nos vamos acostumbrando a un cambio de era que nos lleva del viejo orden industrial de los combustibles fósiles y cuanto ello representa —desapego de la naturaleza, a la que hemos renunciado pese a nuestros orígenes; una visión egocéntrica en la que el humano más poderoso se coloca por encima del otro, de lo otro —natural o artificial—, con un discurso cínico y falaz («las personas en el centro», «no dejaremos a nadie atrás»…) y la ilusión de un mundo infinito con la que la salida al agotamiento del planeta Tierra es la conquista de otros alternativos.
Ante la evidencia de un orden agotado asistimos al despuntar de una nueva realidad biodigital a la que se resisten los poderes consolidados y de la que pretende apoderarse una nueva especie de depredadores sociales: los supremacistas tecnológicos. Son quienes manejan los hilos y el desarrollo de la técnica, con menosprecio de las humanidades y de los humanistas y el sometimiento, la ambición o el mirar hacia otro lado —por desidia o incapacidad— de nuestros gobernantes.
No debemos alarmarnos en exceso; tampoco bajar la guardia en el camino hacia la construcción de un espacio biodigital, híbrido e integrador. En momentos de transición histórica suelen aparecer monstruos: fenómenos que antes eran excepcionales y ahora se vuelven normales. Desigualdades económicas, sociales o de conocimiento que se consolidan, polarizaciones que se cronifican, instituciones que pierden autoridad, discursos extremos que ganan terreno y una ansiedad colectiva que se cuela en lo cotidiano. La frase «el final de la era industrial produce monstruos» no pretende ser apocalíptica. Es un diagnóstico: el viejo orden industrial se agota y el nuevo aún no está bien diseñado. En ese interregno, la realidad se vuelve más áspera.
Cuando el clima dejó de ser «medio ambiente»
Durante décadas hablamos del clima como un capítulo aparte: «la naturaleza», «lo ambiental», «lo verde». Como si fuera un asunto importante pero secundario. En la vida cotidiana, el clima se manifiesta sin pedir permiso. Por ejemplo, en el precio de algunos alimentos. En la factura eléctrica. En la escuela que suspende actividades por calor extremo. En el granizo que convierte el coche en un gasto inesperado. En la sequía que recorta embalses, en la humedad que dispara mohos, en el verano que se alarga y el invierno que se vuelve primavera. Esa realidad oculta aumenta las tensiones por el acceso a los recursos, acelera las migraciones y multiplica los conflictos locales, regionales, mundiales…
La tecnología no es en sí misma buena o mala. Nos proporciona sensores, satélites, modelos de predicción, redes eléctricas más inteligentes, agricultura de precisión. Pero también sostiene un modo de vida que consume más: centros de datos hambrientos de energía, logística continua e hiperacelerada, minería para baterías y chips, dispositivos que cambiamos antes de que mueran. La transición energética no es solo un problema técnico; es un problema social y político: ¿cómo descarbonizar sin romper el contrato social?
Si la transición se vive como castigo (facturas más altas, restricciones sin alternativas, empleos que desaparecen sin red), se bloquea. Si se vive como oportunidad compartida (vivienda más eficiente, transporte público real, aire más limpio, trabajo digno, apoyo a quienes más pierden), puede sostenerse. Y esa diferencia no la decide una inteligencia artificial o un algoritmo: la decide la política, la confianza y la manera en la que distribuimos costes y beneficios desde nuestro ámbito más íntimo y personal hasta el espacio común glocal.
Guerras y rivalidades: cuando la seguridad se come la cooperación
A la vez, el mundo se ha rearmado, literal y mentalmente. La guerra —o la amenaza de guerra— reordena prioridades. En nombre de la seguridad se cierran mercados, se fragmentan cadenas de suministro, se levantan muros digitales, se subsidia lo propio y se desconfía de lo ajeno. Eso se traduce en energía más volátil, alimentos más caros, inflación, deuda pública y una política más nerviosa, populista y de corto plazo.
La tecnología vuelve a ser protagonista. Esta vez como arma para construir barreras al cambio en favor de un futuro común: ciberataques, propaganda automatizada, campañas de influencia, imágenes falsas que confunden el juicio público. Las guerras contemporáneas se libran en el frente y en la nube, en los satélites y en los timelines; con drones y con bitcoins.
La policrisis —climática, tecnológica, social, política… y cultural— necesita cooperación para desarrollar un nuevo ordenamiento de las relaciones. El miedo a un futuro inmediato, que exige renuncias a posiciones de poder o de confort, y los enfrentamientos que genera, alejan ese escenario procomún. La transición energética necesita minerales, inversión sostenida y estabilidad. Cuando la cooperación se estrecha, el futuro se encoge.
Desigualdad: el acelerador que convierte shocks en resentimiento
Si hay un factor que traba el futuro es la desigualdad. No solo la económica, aunque esa sea la más visible, sino también la generacional, la tecnológica y la educativa. La desigualdad es el lugar donde los shocks se convierten en resentimiento.
La desigualdad generacional se siente en el alquiler imposible, la precariedad y la idea de que trabajar más ya no garantiza vivir mejor. Para muchos jóvenes, el futuro no es una promesa; es una hipoteca emocional. La desigualdad tecnológica no se reduce a «tener internet»: es tener capacidad. Entender qué hace un algoritmo con tus datos. Saber protegerte. Encontrar trabajo en un mercado que automatiza tareas. Poder aprender a lo largo de la vida sin quedarte atrás. La desigualdad educativa se ha vuelto una cuestión de autonomía: en un mundo de pantallas, datos y modelos, quien no tiene herramientas críticas queda fuera.
Y la desigualdad económica lo atraviesa todo.
Gobernanza inestable: instituciones del siglo XX para problemas del XXI
La policrisis no es solo un fallo de la realidad; es también un fallo de nuestras herramientas para gestionarla. Muchas instituciones se diseñaron para un mundo más lento, con fronteras claras entre lo doméstico y lo internacional. Hoy casi todo cruza fronteras: emisiones, datos, pandemias, capital, desinformación. Y la política va por detrás. O se acelera alocadamente llevada por quienes dominan nuestro futuro.
Además, el ecosistema informativo se ha fragmentado. Vivimos en un mercado de atención donde el grito compite mejor que el matiz. Las plataformas no inventaron la polarización, pero la optimizan: premian lo emocional, lo indignante, lo identitario. Eso erosiona la confianza, y sin confianza no hay acuerdos de largo plazo. Sin acuerdos, solo queda gestionar urgencias. Y cuando se gobierna a golpe de urgencia, aparecen los monstruos: autoritarismos que venden eficiencia a cualquier coste, conspiraciones que explican el caos y un cinismo que lo iguala todo («son todos iguales», «da lo mismo», «no se puede hacer nada»…).
El resultado es una paradoja: tenemos herramientas técnicas cada vez más potentes, pero instituciones cada vez menos capaces de usarlas para objetivos comunes. Mucha potencia, poco volante.
La sociedad humáquina: vivir con capas de algoritmo en casi todo
En medio de este paisaje emerge una transformación silenciosa: entramos en una sociedad híbrida donde humanos y máquinas convivimos de forma cada vez más íntima. No hablamos solo de robots. Hablamos de recomendadores que deciden qué vemos, sistemas que filtran currículos, asistentes que redactan textos, cámaras que reconocen caras, aplicaciones que miden el sueño, IA que interpreta radiografías o traduce conversaciones. Es una sociedad humáquina no porque la máquina nos sustituya, sino porque nuestras decisiones, hábitos y relaciones pasan por capas de tecnología. Y también amplifican nuestras capacidades.
La tecnología aporta ventajas reales: ahorro de tiempo, acceso a conocimiento, diagnóstico más rápido, creatividad asistida, servicios más eficientes. Pero también trae costes menos visibles: dependencia, pérdida de habilidades, vigilancia normalizada, sesgos opacos, precarización de tareas y una sensación difusa de estar siempre evaluados. La cuestión no es si la inteligencia artificial (IA) piensa como un humano, sino qué tipo de sociedad construimos cuando delegamos partes crecientes de la vida en sistemas que optimizan para objetivos que no siempre son los nuestros.
Un ejemplo doméstico: cuando una plataforma decide qué noticias te enseña, está decidiendo también qué temas existen para ti. Cuando una app te sugiere rutas, horarios, música, pareja o compras, te hace la vida más fácil… pero también te vuelve más predecible.
Por qué no hay soluciones parciales
Frente a la policrisis, el instinto es elegir un problema y atacarlo con todo: «clima», «IA», «inflación», «seguridad». Pero en un sistema integrado, arreglar una parte puede romper otra. Subir el precio de la energía para reducir emisiones sin amortiguación social aumenta la pobreza energética y el rechazo político. Automatizar servicios públicos expulsa a quienes no dominan lo digital. Combatir la desinformación solo con más datos ignora que el problema también es identitario y emocional. Proteger la industria local puede disparar precios y tensar alianzas. Y así, una mejora local produce un daño global.
Estamos viviendo el final de una forma de organizar el mundo. Y en ese final afloran monstruos cuando seguimos usando el mapa viejo para un territorio nuevo. La tecnología, en este momento, es parte del problema y parte de la solución. Puede amplificar desigualdades o distribuir capacidades; puede alimentar la polarización o fortalecer la deliberación con más conocimiento accesible; puede acelerar una transición justa o hacerla políticamente imposible.
No hay soluciones parciales porque la vida no está dividida en sectores. Nuestro entorno es hoy tan natural como artificial y hemos de aprender cómo reconciliarnos con la naturaleza y complementarnos respetuosamente con la máquina; nuestra existencia es tan digital como física, e incluso más real la primera que la segunda, relegada y despreciada muchas veces. Nuestro móvil lo sabe: en una misma pantalla conviven trabajo, familia, ocio, política, salud, dinero y afectos. La cuestión no es qué tecnología tendremos, sino qué vida queremos sostener en un planeta finito y una sociedad hiperconectada. Si aprendemos a soñar con un orden social en equilibrio, sostenible y sin exclusiones, quizá los monstruos pierdan terreno. Y el futuro inmediato deje de parecer una avalancha inevitable, un determinismo inquebrantable, para parecer, al menos un poco, un espacio que todavía podemos diseñar.







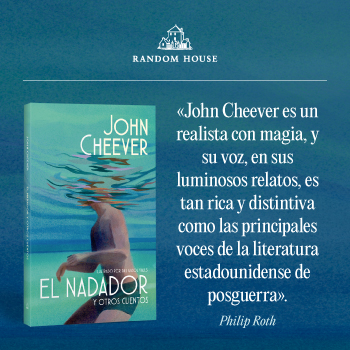


La IA escribe cada vez mejor, el día que aporte ideas nuevas será la hostia.
Gran artículo. Vengo pensando y diciendo, particularmente, a amigos y allegados, que tenemos que reformular nuestras viejas creencias, ideas y fórmulas inaplicables en un mundo donde el futuro es ya un presente continuo que no podemos dejar que nos supere o aniquile.
No recuerdo que hubiese habido tanto ruido de fondo como en esta época, donde por saber de todo no prestamos atención a los problemas. Suponemos que si sabemos de todo las soluciones vienen solas con el resultado de ser cada vez más vagos y quisquillosos. La modernidad no es una panacea, es una esbelta figura estética, cada vez más cerca de lo ignoto por lo estrecha, como las modelos flacas de los sastres a la moda. Excelente artículo, estimado, claro y juicioso. Muchas gracias.