
Un año antes de su entierro, en 2003, Jacques Derrida publicó un compendio de textos fúnebres —mitad cronológica, mitad memorabilia— bajo uno de esos títulos que no ven disminuida ni un ápice de su belleza en la traducción: Cada vez única, el fin del mundo. Justificaba allí y así el tono grave, compungido, mantenido pieza tras pieza, muerto tras muerto, porque, para el padre de la deconstrucción, no importa en cuántas ocasiones hayamos dicho adiós: siempre nos asalta el mismo (de verdad, el mismo) sentimiento de estar experimentando ese dolor por primera vez; siempre la misma sensación de extrañeza al día siguiente, de haber perdido las coordenadas y las presencias que nos anclaban al mundo conocido, con la única certeza de que ya nunca, nunca, podremos regresar a él. El mérito de Derrida, más que en la originalidad de la idea, estriba en la capacidad para concretar un sentimiento universal en una sola frase. Su mayor fallo es la desconfianza en las artes para, si no recuperar, sí recrear los mundos pretéritos.
Como de costumbre, allí donde hace aguas la filosofía, llega la literatura. Llega Baltasar Porcel con Difuntos bajo los almendros en flor, una novela atemporal, tan vigente en 1969, cuando recibió el Premio Josep Pla, como ahora, reeditada por Jot Down Books con traducción de Teresa Galarza Ballester, el tercero de la colección “Los libros rescatados”, dirigida por Basilio Baltasar.
Todo empieza con la muerte. Concretamente, un día de los Fieles Difuntos, esa fecha inaugurada por Odilón de Cluny en el año 998 para animar a los feligreses a que dejasen caer una monedilla por aquí y un rezo por allá con el fin de salvar el alma de aquellos defenestrados de la familia que, por pecadores de la pradera, no habían obtenido la calificación de Santos en el examen final. Estos, en contraposición a los conmemorados el 1 de noviembre, no estaban a la diestra del Padre, sino en el Purgatorio. Andratx —el pueblo donde se desarrolla la novela y que vio nacer al autor— también lo es, el Purgatorio, o una de sus representaciones posibles, al menos. Por eso, la localidad mallorquina aquí, más que un lugar, es un estado de conciencia intermedio entre la realidad descarnada y la ensoñación; una mezcla entre el catálogo de los siete pecados capitales y una guía botánica del Edén. Porcel nos introduce en el pueblo sin misericordia ni nostalgias de ninguna clase.
Hay, como dijo Aranguren y ratifica Ángel L. Fernández en su prólogo, una ingente cantidad de muertos, «más en esta [obra] que en ninguna otra», una sucesión de decesos que harían estremecerse al mismísimo George R. R. Martin. Pero aparecen, en igual medida, nombres propios, casi siempre acompañados del apellido, esto es, del «nombre de familia con que se distinguen las personas», junto a profesiones, anhelos, desengaños y, sobre todo, junto a otros, formando una red de historias entretejidas que nos remiten de un vecino a otro espontáneamente. Tal vez en las primeras páginas, mientras somos paseados por el cementerio y las costumbres fúnebres, pueda parecer que el horizonte va a estar perfilado por cadáveres, pero pasamos las páginas, salimos de allí sin opción de retorno, ni al frío del cemento ni a las adustas coronas de hojalata, y encontramos un paisaje donde borbotea la vida, cíclica e imprevista, descarnada, bella, exenta de juicios, transparente en su exuberancia, como la naturaleza, como la pluma de Porcel.
No en vano, vida (o muerte, si quieren, que es decir lo mismo, pero desde el momento diametralmente opuesto), naturaleza y literatura son los tres ejes que soportan su universo literario. Lo firmaba en el artículo “Quién soy y por qué escribo”: «De mí puedo decir que sospecho que escribo a partir de una conciencia panteísta y ecológica. O sea, veo al hombre, el paisaje, la muerte, los efectos de la luz, como un todo en conexión». Difuntos bajo los almendros en flor es, posiblemente, el mejor ejemplo práctico de esto y, lo que es aún más encomiable, la tercera ratificación (después de Las manzanas de oro y Caballos hacia la noche) de su impecable capacidad para arrastrar al lector a ese universo panteísta. Tanto nos dan los constantes saltos temporales, los personajes que se amontonan en un espacio reducido, diegética y estructuralmente, que el protagonista esté eludido, o que se descubra, cuando ya le hemos entregado nuestra confianza, como narrador sospechoso. No nos importa, porque consigue hacernos ver a la jineta en el claro del bosque, y a Josep Botines encaramado a un árbol; vemos, incluso, el fogonazo del instinto ganándole a la razón. Olemos la sangre de un perro, de una piedra en el agua, de uno u otro hombre. El sexo también lo olemos, y el miedo ante lo sobrenatural, y los cambios de estaciones. Respiramos la felicidad de la infancia, cuando la vida todavía no es repetición, en el lomo de un gato, en la mirada al hermano mayor, en los almendros florecidos. Siguen retumbándonos en los oídos las campanadas de Melción Terrasa.
Baltasar Porcel, con ese barroquismo tan suyo, traza en líneas finas, precisas, un tratado de lo humano desde el fango de las pasiones y la impasibilidad del mundo frente a nuestra existencia. Y lo hace con honestidad y elegancia, evitando ese vicio propio de la mente (acentuado en los escritores) de rellenar los huecos vacíos en las historias, o de conferirles un sentido pedagógico, de añadirles una conclusión moralizante. Así debe ser, porque los únicos con potestad para darnos justificación de sus actos ya no tienen voz, tampoco boca; porque las explicaciones siempre son providenciales, posteriores a la vida, y eso, aquí, da completamente igual. Lo que hay es lo que se recuerda, lo que él, el vivo, recuerda y saca a la superficie, independientemente de su correlación con cualquier verdad desvelada ulteriormente. Otra manera no hay de habitar el mundo acabado que ha sido compartido, ese que, como anuncia la cita de Proust previa al inicio de la acción novelesca, es «más frágil, pero más perenne, más inmaterial, más persistente, más fiel», como los difuntos, o las palabras «con las que fabricaban su mundo», que son asimismo ellos, y todos.
Este Andratx tiene algo de aquel Valverde de Lucerna formulado por Unamuno, en lo que hay en él de leyenda, en la voluntad de creer de sus habitantes y la necesidad de grandes relatos, y porque es un reflejo de las vidas —reales o no— silenciosas que una vez, cada cierto tiempo, emergen de las aguas para recordarnos algunas verdades simples, aunque luego, como Valentí Castell, las olvidemos. Quedarán, gracias a esta nueva edición de Difuntos bajo los almendros en flor, las huellas, los horrores, las risas, el manto de flores rosas y de nata idénticas a las evocadas por Miguel Hernández, y el esfuerzo victorioso de Porcel por captar el final de un mundo que, en lo esencial, se sigue pareciendo bastante al nuestro, terminándose a cada rato, sin más salvación conocida que la de permanecer en él.






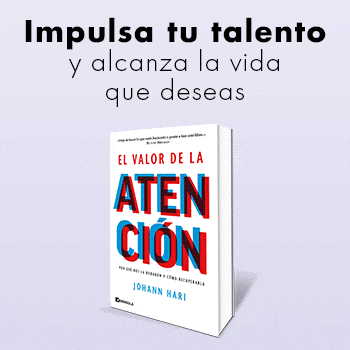


Pingback: Jot Down News #46 2023 - Jot Down Cultural Magazine