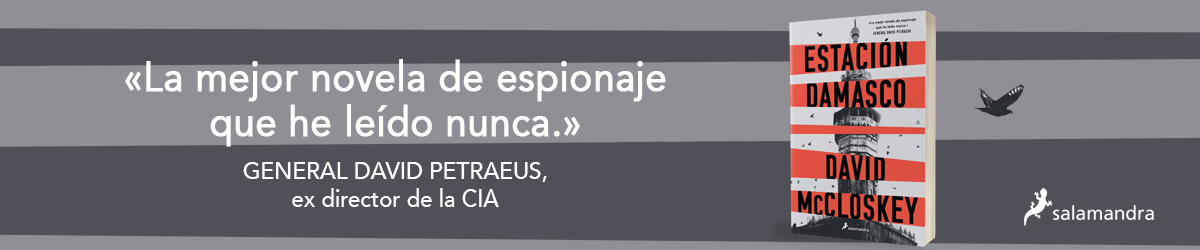Este artículo está disponible en papel en nuestra tienda online
Me fascinan las cerillas, pero ¿y a quién no? Creo que empecé a fumar sugestionado por su belleza. Me emocionaba el sonido que producía el fósforo al incendiarse. La atmósfera se rasgaba, como si estuviese a punto de producirse una calamidad, y de pronto todo se iluminaba fugazmente, bajo una luz blanca. Entonces se imponía una gran calma, que imitaba a la de un armario cerrado, a oscuras, lleno de secretos. El chasquido era una mezcla de ciencia y música sacra, y tras de sí dejaba una humareda minúscula, que conducía a la llama por un camino invisible.
En la época dorada de las cerillas había pocos gestos más hermosos que el de encender un cigarro con un fósforo rojo, que se acercaba al extremo del pitillo lenta, muy lentamente, casi alejándose. En los movimientos de los dedos latía el escepticismo de Humphrey Bogart en Tener o no tener. Supongo que mi escena preferida del cine es esa en la que, al comienzo de la película de Howard Hawks, Lauren Bacall irrumpe en una habitación sosteniendo un cigarro apagado, casi muerto. Está tan arrebatadora como siempre, y busca fuego. Fumar es lo único que le parece importante a esa hora. En la estancia solo se encuentra Bogart, que la sigue con la mirada, expectante. Bacall, en la representación más bella y atroz del desprecio humano, pregunta como si en la habitación hubiese una gran multitud, y el único que faltase fuese precisamente Humphrey Bogart: «¿Alguien tiene una cerilla?». Es una de las preguntas más insignificantes, superficiales y bellas del cine. Es difícil no quedarse absorto ante ella, dudando si debajo no se oculta una cuestión más aguda, alegórica, como cuando García Lorca, ya que hablamos de poetas, escribe «Con todo lo que tiene cansancio sordomudo / y mariposa ahogada en el tintero».
En el instante en el que la cerilla encendía el cigarro, el fumador emanaba un gran poder de atracción. Ahí, y solo ahí, podía creerse invencible, y serlo. En cambio, después de tres o cuatro caladas lo mejor había pasado, y el pitillo entraba en una franca decadencia. La vida perdía sentido a medida que se formaba la ceniza, y nada volvía a ser maravilloso y crepuscular hasta el siguiente cigarro, tal vez cinco minutos después. En realidad, lo mejor de fumar era el tenso intervalo en el que se palpaban los bolsillos vacíos en busca de la caja de cerillas, se encendía una, abrigándola de las corrientes de aire con una mano, y se acercaba al cigarro con vértigo, igual que si te asomases a la azotea de un rascacielos diciéndote qué bonito sería volar.
Pero si encender una cerilla simbolizaba una especie de milagro mundano, que ocurría varias veces al día, sofocarla era otro. A su manera, representaba una apoteosis de la muerte, que de repente parecía algo emocionante, saludable y próspero. Apagada con un movimiento seco e inhóspito, arrogante y eléctrico, mientras se aspiraba la primera bocanada del cigarro, denotaba estilo. Bien ejecutado, era uno de los gestos con más clase que podía permitirse el ser humano. Aunque no inferior al de soplar a la llama, como si se tratase de una vulgar hormiga, a la que uno no se molestaba en aplastar. Después, simplemente se arrojaba lejos la cerilla muerta, con indiferencia. Algunos fumadores ni siquiera se molestaban en apagarla, como hacía Daisy Buchanan en El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, cuando le confesaba a su marido que nunca lo quiso, y que su amor verdadero había sido para Gastby. Estaba tan nerviosa, que le temblaba la mano al intentar encender un cigarro. Desesperada, tiraba el cigarrillo y la cerilla encendida a la alfombra, en un gesto que solo cabe en una novela sobre los años de las fiestas, las orquestas y los tiroteos, cuando uno solo debía de preocuparse por ser rico y feliz.
Pero poco a poco las cerillas entraron en un largo otoño, y cuando el mundo quiso darse cuenta, y sentirse un poco triste, se había impuesto el mechero, que actuaba con fuerza, sin romanticismo. Era el triunfo de la máquina sobre las manualidades, y en general nos dejamos impresionar. En La colmena, de Camilo José Cela, hay una secuencia en la que se vive este cambio de época con enorme crudeza. Nati hurga en su bolso y saca una pitillera de esmalte. «¿Un pitillo?», le ofrece a Martín, que acepta, y se fija en la pitillera. «Es un regalo», se adelanta Nati. «Yo tenía una caja de cerillas», asegura Martín, mientras se busca en los bolsillos. «Toma fuego, también me regalaron un mechero», dice la muchacha. Hechizado, Martín no puede menos que exclamar: «¡Caray!».