
La historia no siempre avanza como creemos. No es una línea recta ni un relato ordenado, es más bien una acumulación de escombros, un montón de ruinas dispersas donde las fechas se mezclan, los nombres se olvidan y los mapas cambian de manos sin pedir permiso. En la península ibérica, donde cada piedra parece tener siglos de memoria, los fragmentos de ese pasado a menudo se presentan como certezas inamovibles, pero no lo son. Lo que hoy damos por sentado, lo que imaginamos eterno, no siempre estuvo ahí. Algunas ciudades que parecen ancestrales son, en realidad, recién llegadas. Algunos reinos que juraron ser indestructibles desaparecieron sin ruido. Algunos héroes que la leyenda ha coronado quizá no existieron jamás.
La Edad Media ibérica es un territorio lleno de estos ecos dispersos que no caben en los grandes relatos pero que, sin embargo, son los que sostienen las grietas de la historia. No son las gestas lo que nos interesa aquí, sino esos bordes, esos resquicios, esos detalles pequeños que, al mirarlos de cerca, revelan un paisaje mucho más inestable, más humano y más fascinante que cualquier crónica oficial. Este es un recorrido por algunas de esas piezas sueltas.
Hay ciudades que parecen eternas, tan ancladas a la memoria colectiva que uno imagina que siempre estuvieron ahí, inmutables como las montañas o los ríos, como si hubieran brotado junto con la tierra misma, sin principio ni construcción, sin nadie que las fundara ni las soñara. Pero no. La historia, en realidad, es una arquitectura reciente, un andamiaje que hemos ido levantando con manos temblorosas y memoria imperfecta. Muchas de esas ciudades que hoy nos parecen ancestrales ni siquiera existían cuando Roma cayó en el año 476, cuando el mundo antiguo se desmoronaba y los mapas se deshacían como papel mojado. Burgos, por ejemplo, no era entonces más que un espacio sin nombre, un territorio sin traza urbana, una tierra de nadie donde el tiempo aún no se había detenido a dejar su huella. Tardó más de cuatro siglos en aparecer y cuando lo hizo fue de la manera más discreta posible, como tantas otras ciudades: como una simple fortaleza, una muralla improvisada para vigilar el valle del Arlanzón, para defender un filo de territorio cristiano frente al empuje musulmán. No era más que un borde de piedra en un mapa en disputa, un puesto avanzado con más miedo que gloria. La ciudad vino después, como suele ocurrir. Primero la necesidad, luego la gente. Siempre es así: las ciudades nacen cuando alguien necesita proteger algo, y solo después llegan los nombres, los campanarios y las historias que, con el tiempo, nos harán creer que siempre estuvieron ahí.
Mientras tanto, la vieja Hispania se fragmentaba, se deshacía en pedazos como un jarrón roto, cada esquirla gobernada por un rey distinto, por una lengua distinta, por una fe que aún no sabía si quería imponerse o sobrevivir. Por el sur, el mar trajo a un imperio que se resistía a morir, un eco tardío de la Roma que ya no era la Roma de los césares, sino la de los emperadores bizantinos, herederos lejanos y obsesionados con la imposible tarea de recomponer lo que se había quebrado. Los bizantinos, guardianes de las ruinas, últimos centinelas de un mundo que se escurría entre sus dedos, establecieron la provincia más occidental de su dominio en las costas ibéricas, la Provincia Spaniae. Era un reducto remoto, una promesa de que aún podían plantarse cara a la disgregación, aunque solo fuera en los márgenes. Allí, entre los siglos VI y VII, las banderas de Justiniano ondearon durante un tiempo breve y casi olvidado, como si todavía fuera posible contener la marea de reinos bárbaros que devoraban Europa desde dentro, como si un imperio pudiera retener el pasado simplemente sujetando un estandarte en la playa mientras la historia avanzaba, como siempre, sin mirar atrás.
En esa península que aún no era España y Portugal, que ni siquiera sabía todavía que algún día lo sería, los visigodos se debatían entre credos enfrentados, como quien sostiene en cada mano un mapa distinto y no sabe cuál de los dos le llevará a la victoria. Ellos, señores arrianos, miraban con condescendencia a la población hispanorromana, católica y sometida, una mayoría sin poder que se aferraba a la fe de Roma como quien se aferra a la última certeza cuando todo alrededor se tambalea. Durante décadas, convivieron a regañadientes, en una tensión latente donde la religión no era solo una cuestión de dioses, sino también de jerarquías, de obediencias y de legitimidad. El catolicismo oficial llegó tarde, en el año 589, cuando Recaredo renunció al arrianismo y abrazó públicamente la fe de sus súbditos. Quizás por devoción, quizás por cálculo político, o tal vez por una mezcla de ambas cosas, como suelen ser las decisiones que sobreviven. La unificación religiosa, como tantas unificaciones, no fue un acto limpio ni espontáneo: fue, más bien, una maniobra delicada, un equilibrio inestable, una necesidad de supervivencia disfrazada de epifanía. El reino de Toledo pendía de un hilo y Recaredo, al cambiar de credo, no solo eligió un dios: eligió salvar el frágil edificio de su poder.
Las crónicas suelen recordar a los reyes y olvidan a las reinas, especialmente cuando sus nombres se pierden entre la leyenda y la sospecha, como si la historia solo pudiera escribirse con coronas masculinas y las mujeres fuesen meros accidentes, sombras a pie de página, figuras borrosas que acompañan pero no protagonizan. Gaudiosa, la esposa de Pelayo, el primer rey de Asturias, es un ejemplo perfecto de esa niebla. Aparece y desaparece entre los relatos como un espectro, como un nombre sin cuerpo al que algunos conceden existencia y otros desvanecen sin remordimiento. Quizá estuvo allí, quizá no. Quizá compartió el exilio, la incertidumbre, las primeras batallas, o quizá fue una invención posterior, una necesidad narrativa para completar la estampa de un rey solitario. La historia a veces decide borrar a las mujeres con la misma facilidad con la que las inventa, las dibuja cuando conviene y las elimina cuando estorban, como si el poder no pudiera soportar la idea de que ellas también tejieron los primeros hilos de los reinos, aunque nadie se haya molestado en dejar constancia. Tal vez Gaudiosa existió, pero la historia, cuando no sabe qué hacer con una mujer, prefiere empujarla suavemente hacia la niebla.
Más al sur, mientras los reinos cristianos trataban de aferrarse a las montañas, un muchacho descendiente de los Omeya sobrevivía a una masacre que pretendía borrar a su linaje de la faz de la tierra. Su nombre era Abderramán, un nombre que los cronistas repetirían con respeto y que los enemigos aprenderían a pronunciar con recelo. Su madre, una esclava bereber cristiana, le había legado una sangre impura a los ojos de muchos, una herencia mestiza que, para algunos, le inhabilitaba para gobernar, pero fue precisamente esa mezcla lo que le salvó. Su vínculo con los bereberes, ese pueblo siempre periférico, siempre incómodo, le abrió caminos cuando los de su propia estirpe se cerraron a golpe de espada. La sangre que otros despreciaban fue su pasaporte para cruzar desiertos, para encontrar refugio entre quienes no veían en él un príncipe caído, sino un posible aliado. Cuando declaró la independencia del emirato de Córdoba y se convirtió en el primer monarca de Al-Ándalus, no era solo un superviviente que había burlado la muerte: era el artífice de una alianza improbable, la de los árabes huidos y los bereberes del norte de África, la de los vencidos que aprendieron a levantar imperios desde los márgenes. La historia, una vez más, no avanzó por las vías oficiales, ni por los linajes puros, ni por las genealogías ordenadas, sino por los resquicios, por las grietas, por esos caminos laterales donde la pureza nunca fue un requisito y donde la supervivencia, al final, siempre escribe las páginas más duraderas.
A veces la historia nos deja frases como migas de pan en un bosque: retazos de pensamientos que sobreviven a sus autores, palabras que se despegan de sus contextos originales y viajan solas, atravesando siglos, idiomas y fronteras, como si se resistieran a ser olvidadas. No siempre entendemos bien de dónde vienen ni hacia dónde apuntan, pero se quedan, flotando, como pequeñas verdades intermitentes. «Sin música, ninguna disciplina puede ser perfecta, puesto que nada existe sin ella». Lo dejó escrito Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, cuando la música aún no era ese ruido de fondo al que hoy apenas prestamos atención, cuando no se deslizaba inadvertida entre pasillos de supermercados ni en las rendiciones enlatadas de los teléfonos móviles. En tiempos de Isidoro, la música no era entretenimiento ni adorno: era estructura, era ley, era la vibración secreta que sostenía el mundo, el latido que mantenía en su sitio a los planetas y a las almas. No era un pasatiempo: era la arquitectura misma de la existencia. Tal vez ahora la hemos olvidado, o tal vez la seguimos escuchando sin darnos cuenta, como un rumor antiguo que persiste bajo el desorden, mientras creemos, ingenuamente, que solo estamos tarareando.
Y entre los manuscritos ilustrados, esos libros que combinaban la fe con el arte, una firma discreta rompió siglos de anonimato femenino. Ende, o En, como aparece en algunas fuentes, dejó su nombre en las miniaturas del Beato de Girona en el año 975, como quien deja una huella en un muro que siempre pareció reservado a otros. No fue una inscripción grandilocuente ni una declaración de autoría que buscara protagonismo: fue apenas una firma modesta, pero suficiente para atravesar los siglos y recordarnos que también hubo manos de mujer detrás de los pigmentos y los pergaminos. Posiblemente fue una monja zamorana, quizá del monasterio de San Salvador de Tábara, aunque sobre su vida sabemos poco, casi nada, porque las crónicas no se molestaron en contarla, como tantas otras. Lo que sabemos, lo sabemos porque se atrevió a dejar su nombre. En un tiempo donde las mujeres eran a menudo autoras sin nombre, creadoras sin rostro, artesanas del silencio a las que se les permitía ejecutar pero no firmar, Ende fue, simplemente, una excepción que resistió al borrado. Firmó cuando casi nadie esperaba que lo hiciera, y esa firma, por pequeña que fuera, perforó la costumbre.
Las rutas de la diáspora son siempre caminos llenos de exilio y de polvo, caminos que no aparecen en los mapas, pero que atraviesan la historia de punta a punta, recorridos una y otra vez por aquellos que no pudieron quedarse. Maimónides, hijo de Al-Ándalus, erudito judío, filósofo, médico y teólogo, tuvo que seguir ese sendero con la resignación de quien sabe que su hogar ya no lo es. La conquista almohade le dejó solo dos opciones: convertirse al islam o huir, abandonar no solo su casa, sino su lengua, sus libros, sus muertos. Eligió lo segundo, como tantos otros. No fue el único, pero su nombre sí sobrevivió al éxodo. Hoy, su tumba descansa lejos de la tierra que le vio nacer, en Tiberíades, a orillas del mar de Galilea, como si al final la tierra fuera solo un accidente, una referencia geográfica más que una pertenencia. Quizá porque la tierra es a menudo menos patria que la lengua, menos refugio que la memoria. Quizá porque, cuando todo lo demás se deshace, solo queda el idioma que uno lleva dentro, las palabras que todavía pueden pronunciarse sin miedo y las historias que uno se empeña en no olvidar.
El tiempo siguió avanzando y, con él, el mosaico peninsular se fue recomponiendo, como esos vitrales rotos que, pieza a pieza, alguien intenta restaurar sin saber del todo cuál era su forma original. Los reinos se tocaban, se repelían, se atraían, se disputaban territorios y credos, pero a veces la historia no se mueve al ritmo de las espadas ni al compás de las campañas militares. A veces, las fronteras cambian por algo mucho más discreto: los lazos de sangre. Fernando III, al que la historia apodó el Santo, no solo reinó: fue el bisagra que unió León y Castilla, no por hazaña bélica, no por conquista fulminante, sino por un sutil entrecruce de herencias, por esas combinaciones genealógicas que, en ocasiones, redibujan los mapas con más eficacia que cualquier ejército. De su madre, Berenguela, recibió Castilla, tras una abdicación rápida, casi clandestina. De su padre, Alfonso IX, heredó León, cuando la muerte allanó el camino y los conflictos de sucesión quedaron en un susurro. A veces, los reinos no se conquistan: se heredan en silencio, como quien recoge sin alarde el testigo que otro ha dejado caer.
Más allá del mapa peninsular, donde las montañas y los ríos ya no bastaban para contener las ambiciones, las banderas aragonesas se aventuraron hacia el Mediterráneo, como quien se asoma al borde de un tablero nuevo y decide jugar en tierras lejanas. No lo hicieron solos ni con las formas caballerescas que las crónicas oficiales suelen preferir. Lo hicieron con los almogávares, soldados rudos, feroces, temidos, hombres de frontera que no entendían de cortes ni de heráldicas, pero sí de asaltos, de saqueos, de cuerpos a cuerpo brutales. Fueron el filo de esa expansión, la punta irregular de una corona que se extendía hacia Sicilia, hacia Grecia, hacia cualquier costa que pudiera rendirse o arder. Infantería de choque, nacidos para saquear y combatir, llevaban en su nombre el eco de antiguos saqueadores sarracenos, como si las fronteras fueran siempre más porosas de lo que las crónicas quisieran admitir, como si la herencia de los enemigos nunca hubiera dejado de formar parte de quienes decían combatirlos. Cristianos que usaban tácticas de infieles, soldados de la corona que nunca dejaron de parecerse a bandidos. Y quizás eso fueron: mercenarios con bandera, piratas con escudo, guerreros demasiado incómodos para encajar en las vitrinas de la épica, pero demasiado eficaces para prescindir de ellos.
En Grecia, donde las piedras todavía susurran viejas batallas, el ducado de Neopatria llegó a ser aragonés, un fragmento improbable de la corona plantado a miles de kilómetros de Zaragoza. La distancia no impidió que el título sobreviviera al paso de los siglos, como sobreviven algunas palabras que ya nadie utiliza pero que aún figuran en los diccionarios. Cuando Aragón perdió esas tierras, cuando los ejércitos se retiraron y las banderas cambiaron de manos, el nombre no se perdió con ellas. Siguió viajando, ligero como un papel sellado, arrastrado por la burocracia nobiliaria, inscrito en los legajos de la monarquía española, sin ejército, sin ducado real, sin más territorio que el que ocupaba en los documentos. Un título sin suelo, pero con genealogía. Hoy, el actual duque de Neopatria se llama Felipe VI, aunque probablemente no sabría señalarlo en un mapa ni encontrar, entre la maraña de toponimias griegas, ese rincón que una vez formó parte de sus dominios. A veces, los títulos sobreviven mucho después de que los lugares que los originaron hayan dejado de importar. A veces, el linaje es más resistente que la geografía.
El final de la Edad Media suele fijarse en fechas concretas, como si la historia obedeciera las marcas que le trazamos, como si el tiempo aceptara de buen grado que lo cerremos en compartimentos estancos. Decimos 1493 y damos por cerrado un mundo. Ese año, Cristóbal Colón regresó de su primer viaje. Los Reyes Católicos le recibieron en Barcelona, o tal vez en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en Santa Coloma de Gramenet. La precisión, como tantas otras veces, se ha ido perdiendo. Bartolomé de las Casas cuenta que el almirante fue agasajado y que se sentó junto a los monarcas. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. A veces, sentarse al mismo nivel dice más que cualquier título.
Quizá la historia de la península ibérica no sea, después de todo, la de los reyes ni la de las conquistas. Tampoco la de los mapas que cambiaron de color cuando los nombres pasaron de unas manos a otras. Puede que la historia real esté en los márgenes. En las ciudades que llegaron tarde, cuando ya parecía que todo estaba repartido, en las mujeres que firmaron cuando no se esperaba que lo hicieran, en los soldados que cruzaron el mar y no encontraron el camino de vuelta, en los que se quedaron sin tierra y aprendieron a vivir en las palabras. Quizá sea allí donde quede algo que se parece más a la verdad. O quizá ni siquiera eso. La historia, como la memoria, siempre tiene sus trucos.
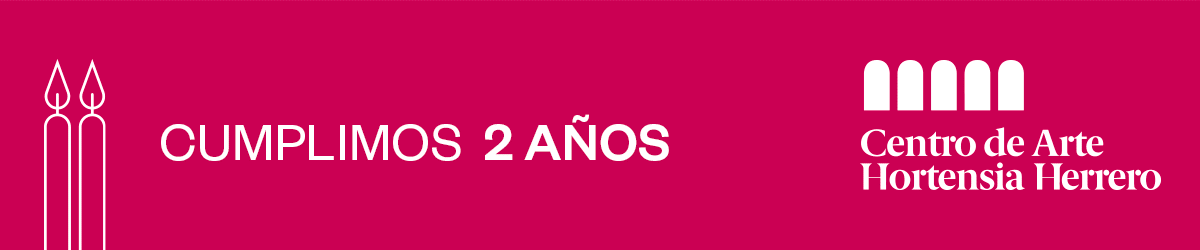









Un artículo excelente, estimada, sobre todo por el trabajo de investigación que conlleva. Un gusto leerlo. Bien por JD. La Historia es una joya preciosa que no poseemos, ni sabemos cómo es. Lo que es evidente es el paquete adornado con cucardas y moños, pero no deja de ser un regalo hermético de abuelos que jamás anduvieron de acuerdo, y menos con los nietos a venir con los cuales compartirían aprietos de epistemología mientras llegarían a viejos, edad propicia para ser imparciales, cabales, y espero angustiados por saber si habían escrito lo correcto.