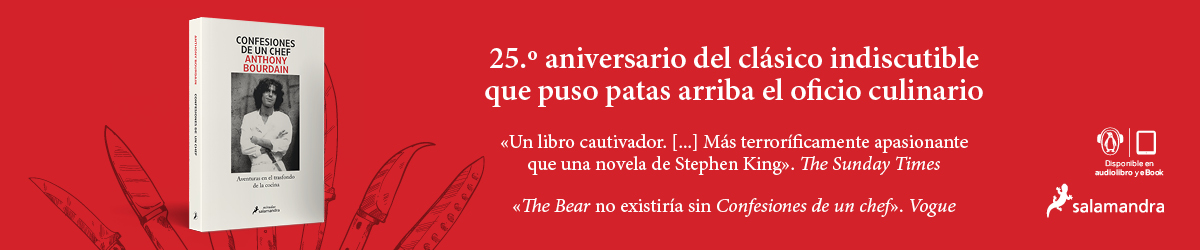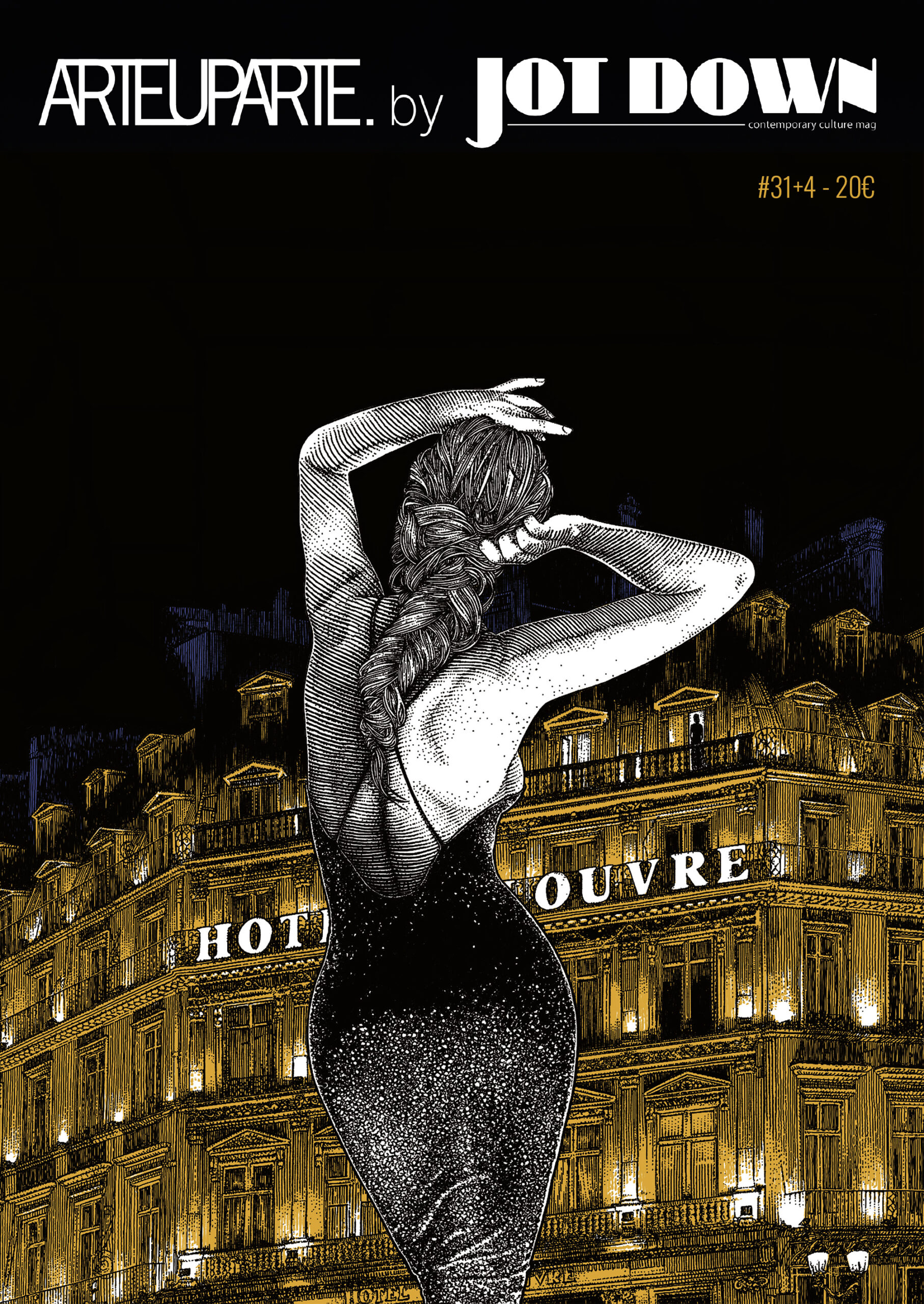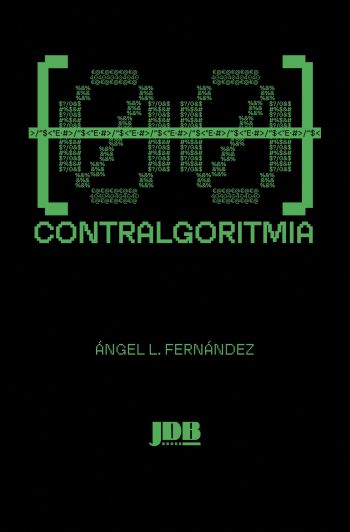Se dice que en el albor de la cultura grecolatina el pintor griego Zeuxis convocó a las mujeres más hermosas de Crotona para dibujar la parte del cuerpo más bella de cada una. Pensó que así conseguiría la belleza perfecta, la Belleza en mayúscula. No ahondaremos en la causa evidente. Nos contentaremos con señalar que, para su desgracia, el proyecto no le brindó el éxito esperado.
Dos milenios después, Paolo Sorrentino toma el testigo del pintor, entre otros trabajos, con su Parthenope. Haciendo suya la cita de Boecio —«La belleza terrenal es efímera como las flores de la primavera»—, el director afronta en su película las dos caras de la belleza: la placentera y la dolorosa.
De la placentera, ¿qué decir que no se haya dicho ya? Cada fotograma está filmado con la delicadeza del ebanista para facilitar el desborde visual en cada imagen del mar, de Nápoles, de la tela, de las estrellas y, en especial, de la protagonista, interpretada por la actriz italiana Celeste Dalla Porta.
Como la sirena de Homero, Sorrentino juega a enamorar al espectador a través de los pequeños detalles. Como las constantes miradas que Dalla Porta dirige furtivamente a la cámara —incluso cuando va en moto con un mafioso napolitano—. No es inocente: varios experimentos de psicología han confirmado la relevancia que tienen para despertar la atracción de alguien. En especial si sonríe, todos tendemos a estimar como más bello a quien nos mira directamente a los ojos. Más allá, la intención de enamorar también se descubre con una permanente sonrisa que, es fácil notar, la actriz sabe que es imperial. Ya lo sentenció el joven Jakob von Gunten: «Quién sonríe, es guapo». Muy bien, centrémonos ahora en el dolor.
Cuenta la mitología que el rey Pigmalión era incapaz de encontrar una mujer con la que desposarse, pues quería que fuese perfecta. Tan imposible se le hizo la tarea que terminó desistiendo. En su lugar, dedicó el tiempo a esculpir una estatua que representase esta belleza intachable. Tras no poco tiempo y esfuerzo, Pigmalión concluyó su estatua, a la que bautizó Galatea. Embelesado, el rey se enamoró locamente de su obra: era la persona que había anhelado durante toda su vida. No obstante, sus cariños no fueron correspondidos y los abrazos solo transmitieron la indiferente frialdad del mármol.
Esta pequeña historia plasma el lado doloroso de la belleza. Como atinadamente menciona Umberto Eco en su Historia de la belleza, no queremos simplemente poseer temporalmente lo hermoso. Codiciamos su posesión, no un préstamo. Como quien procura capturar un momento perfecto en una foto: sabe que su efecto no perdurará, pero aun así la imagen se congela, se retoca, se guarda y se comparte como si con ello se pudiera saborear su pureza inicial.
La belleza no puede ser reducida burdamente al deseo pasajero. Es un deseo, en todo caso, que quiere ligarse eternamente con lo hermoso, como un intento de fundirse con una sublime puesta de sol en la playa o como el sexo que nunca satisface plenamente. Entretanto, el tribunal del tiempo es implacable. Lo bello no solo es una sombra escurridiza que nunca seremos quienes de asir (Parthenope destaca por su carácter huidizo, hasta el punto de que, detalle magistral, termina la película soltera), sino que ella misma se diluirá en el tiempo.
Lo bello es frustrante, doloroso. Es la insatisfacción de no alcanzar lo amado y, como cantan las musas en la boda de Cadmo: «El que es bello es amado, el que no es bello, no es amado». Como bien sabemos hoy, en este punto la estética fricciona con el mazo de la ética: ¿cómo podemos afrontar con cierta dignidad el destello con que nos ciega la belleza? Ciñéndome a lo humano, ¿seremos capaces algún día de superar la admiración hacia los cuerpos bellos? O, mejor dicho, ¿apreciar lo bello que anida en cada quién, en su mirada, su risa, su piel o su sentido del humor?
Bien visto, Sorrentino tiene la maldad de Zeuxis al convertir a Dalla Porta en la definición etimológica de belleza. Y es que, en varias lenguas de raíz africana, así como en el hebreo bíblico o en el antiguo griego, lo bello es sinónimo de bueno. Parthenope no es solo atractiva físicamente, sino que —¡mátenme!— es inteligente, culta, irónica y hasta compasiva (recuérdense, en el filme, la tierna caricia de despedida a la diva Greta Cool o su triste mirada a la chica forzada a follar delante de toda una familia). En fin, se confirma en ella el efecto halo, aquel sesgo cognitivo en virtud del cual las personas más guapas suelen ser consideradas más listas, divertidas, bondadosas, etcétera. Invirtiendo el proverbio sobre la mujer del César, Parthenope no solo aparenta, sino que es.
Es obvio que la atmósfera empachada de belleza de cualquier película se pierde al apagar las cámaras. Actrices y actores, cantantes, futbolistas y demás personalidades que despiertan la fascinación del resto son personas de carne y hueso de cuya aura quedan huérfanos en cuanto salen de su contexto, de su campo de juego, para mancharse de salsa al comer, decir tonterías al emborracharse e ir al baño. Es la erótica del escenario, el ambiente del momento. Supongo que hasta los propios celebrities la sentirán en función de hacia dónde estén dirigidos los flashes.
Tres cuartos de lo mismo, salta a la vista, sucede con Parthenope. No conozco a la actriz protagonista, pero apostaría a que buena parte del glamour del personaje se pierde con ella. Lo cual, por cierto, no es una crítica, sino todo lo opuesto: la constatación de una interpretación maravillosa así como de lo mencionado, que la belleza es una ilusión que tarde o temprano, por acción del tiempo o del contexto, se termina.
En lo que atañe a la parte dolorosa de la belleza, regreso al interrogante: ¿llegará a algún puerto el impulso para desprendernos de los cánones tradicionales de belleza? Las cosas como son: todo parece apuntar hacia lo contrario. No nos engañemos, en toda época y cultura ha habido cierta obsesión por la apariencia y por el qué pensarán los otros de mí. En nuestra sociedad de la opulencia, esa en la que el resto de necesidades están más o menos satisfechas, la preocupación por el físico, la urgencia obsesiva para que nuestro yo ideal (ese que se pasea con garbo por nuestra mente) sea validado externamente, ha alcanzado altas cumbres. Basta con leer los gastos en productos de estética para el skincare, en cirugías o en ropa para constatarlo. Sea como fuere, la diferencia con respecto a otros momentos históricos es cuantitativa y no cualitativa.
No es difícil comprender el porqué: las grandes firmas saben perfectamente que lo bello es pura frustración, es el sufrimiento por lo anhelado, la incapacidad de asir con la mano el agua que se escurre por entre los dedos. Lo saben y lo explotan. Hay guapos por doquier: en las películas, en los conciertos de música, en los teatros, en redes sociales, en los anuncios, en la literatura y hasta en la previsión meteorológica. Llueven guapos y los demás nos ahogamos entre ellos. Ante tamaño diluvio universal hiede a cinismo el preguntarse por las cifras de los trastornos alimenticios o por las mareantes cifras de hombres que visitan Turquía.
Por este motivo, Parthenope es un regalo envenenado a partes iguales. Es un goce visual, auditivo e interpretativo —artístico, en definitiva—, pero también es el dolor de ver que la belleza es un chispazo efímero, pero profundamente atrayente (y lucrativo). Como cuando llega el silencio al terminar una canción que nos hipnotiza, o cuando el Sol se esfuma tras el horizonte. A diferencia de él, del Sol, los cánones de belleza nunca se esfumarán, porque lo hermoso atrae y lo que atrae, pues reporta dinero. ¡Qué le vamos a hacer! C’est la vie. Por esto no se puede culpar a Zeuxis, ni a Sorrentino, ni a ningún artista, ni a nadie, de cultivar la belleza como quien planta rosales.
Ahora bien, que no se pueda echar en cara no significa que no debamos recordar a todo el mundo, urbi et orbi, que la belleza no solo es una estrella fugaz, sino que es una luz que encuentra asilo en los recovecos más insospechados: en las canas de una abuela o en la risa de cualquiera. No hace falta contemplar el azul del mar napolitano ni el de los ojos de Brad Pitt para deleitarse. A la inversa, no me cabe la menor duda de que los pies de Celeste Dalla Porta pueden atufar. Hete aquí la conclusión a la que desembocamos: detrás del éxtasis de hermosura de Parthenope hay un aliento que por momentos huele mal. Su belleza es relativa y temporal; una ficción artística amparada por el tiempo. Asimismo, reitero, existe una belleza menos visible escondida en lo cotidiano, lejos de las grandes obras artísticas, como en las plumas de la gaviota que me está intentando hurtar la comida en la playa. Siempre, eso sí, es efímera y frustrante, placentera y dolorosa. Como la vida misma.