
Llamadme Ismael.
Lo jodido es que es verdad. Mi nombre, digo. Ismael, qué cosas. El viejo, que era fan de Moby Dick. Al menos del principio, vaya, nunca debió pasar de la página diez. Pero bueno, le gustaba el ambientillo. Yo estuve embarcado cuando era un chaval, me decía a veces, casi en susurros, y a mí se me abrían las orejas anhelando historias y los ojos imaginándolas, y mi padre navegaba por mares furiosos a punto de zozobrar, se enfrentaba a piratas sanguinarios (con loro y todo, los niños son así), lanzaba un arpón certero, brazo de Hércules, hasta domeñar leviatanes inmensos. La fantasía se me jodió apenas cumplidos los doce años, un día que fuimos a ver al abuelo. Nosotros no íbamos demasiado a ver al abuelo, porque mi madre decía que era un vejestorio que chocheaba en mitad del monte y mi padre tenía aun peor consideración de él. Viejas rencillas, supongo. Pero eso es nada para un chavaluco, y aquella tarde intenté aprovechar la intimidad para que aquel anciano de mejillas rasposas me contase las fabulosas aventuras que la sangre de mi sangre había vivido en los océanos. Entonces él hizo lo peor que se puede hacer en tales situaciones: echarse a reír. Marinero, y se carcajeaba, marinero, no me jodas, marinero. Se subiría dos veces a un barco durante la mili, pero nada más. No dejes que te engañen, chaval, tú no. Aquello escoció mucho, no nos vamos a engañar. Cuando tres o cuatro veranos más tarde coincidimos durante unas vacaciones en Benidorm con Ismael, un antiguo amigo de mamá (mi padre ni siquiera intentaba ocultar su antipatía), las tripas me rugieron fuertemente y se me puso una bola aquí, donde nacen las cosas de no dormir. Al menos el tipo era guapo, creo que pensé…
Así que eso… podéis llamarme Ismael. Total, ya nadie lo hace.
No.
Ahora soy «Cero».
Es desagradable, pero qué le vamos a hacer. La gente se empeña en ponerte el motecito y ya no te lo apeas. Por mucho que murmures, por mucho que arrugues el morro cuando lo escuchas. Nada. Es tan cómodo… Me lo asignó un periodista, al principio de todo. Era alto, pelo largo, gordo como una morsa, el muy cabrón. No importa. «Ismael es el Cero», tituló con la misma imaginación que exhibe la masa madre (casera). Ninguna. ¿Ustedes no hacen pan? Yo sí, empecé cuando aquello, todos nos lanzamos al tema, y a mí me acabó gustando su sabor. Pero me desvío. Cero, decía. Algunos se quejaron, porque, a su parecer, era como cosificarme. Así que hubo editoriales, comentarios en televisión, hasta petición oficial de un partido político afín a la extrema derecha, que clamaba por la imposibilidad de que un buen español sea «cero» en nada, y hablaba de cierto contubernio, la invasión de homosexuales y la necesidad de que la mujer sea «muy mujer». Más o menos. Lo peor es que cada uno que salía a defenderme lo hacía llamándome por el apodo (salvo un chico muy majo que se refería a mí, voz profunda y gesto contrito, como «ciudadano Ismael») así que la cosa cogió vuelo y pronto hasta mis padres me llamaban «Cero». Al menos las dos o tres veces que me vieron, porque luego… en fin. No los culpo, ¿eh?, no es eso. Yo era… no, yo soy «Cero». ¿Qué podría esperar?
Me gustaría dejar algo bien claro. Desde el principio. Yo no fui el «Paciente cero». No. Sé que ahora no sirve para nada, que estoy marcado para siempre, que la mayoría de quienes contribuyeron a esto llevan mucho tiempo sepultados bajo tierra. En los libros de texto aparece mi nombre, en las enciclopedias sale mi foto junto a la narración del comienzo. En el caso de que aún existiesen enciclopedias y libros de texto, vaya. O niños para estudiarlos, ustedes me entienden. Pero vamos, que yo no fui. No me importaría haberlo sido, ojo (aunque duermo mejor por las noches, por lo que antes eran las noches, sin ese peso), todo fue fruto del azar. Pero niego la mayor. A ver, hay indicios. Casualidades. Yo estuve allí, en la expedición. El único europeo. Que vaya, maldito día el en que se me ocurrió meterme por esas cosas, que además era el puto becario y prácticamente palmaba dinero, pero… ¿Les digo la verdad? Me apunté por Helen, una preciosa doctoranda estadounidense con la que llevaba chateando medio año y de la que, por supuesto, estaba locamente enamorado, porque yo estos asuntos los hago en serio o no los hago. Que ella se metiera en la tienda de campaña (atentos al sutil juego de palabras) del catedrático brasileño a la tercera noche fue, vistas mis circunstancias vitales, algo que cualquiera hubiese predicho, ¿no? Pero, en fin, que sí, estuve allí, y luego volé directamente hasta Madrid, pero nada más. Quiero decir… los otros, todos los demás, también volvieron a sus lugares de origen, y estuvieron en contacto con personas que, quizás, vinieron aquí de vacaciones, y etcétera. Qué les voy a contar que no sepan. Así que no era «Cero», aunque ahora sea «Cero».
La cosa fue rápida, al menos conmigo. Tres días desde que llegué a casa y empezaron a salirme escamas. Dos más tarde se cayó, limpiamente, el dedo anular de la mano izquierda, característica más «visual» de todo este asunto. Para entonces llevaba casi una semana saliendo cada noche a mamarme en los bares del barrio, mitad por olvidar a la yanqui y mitad porque… en fin, porque era verano y tampoco había muchas más cosas que hacer. Así que, bueno… reconozco que si hubiese sido «Cero» pues habría propagado el virus de forma muy rápida, al menos entre crápulas y gente de mal vivir (personas prácticamente inmunes, añado). Pero no fue de esa forma, insisto en ello.
Lo demás… vaya, supongo que lo saben ustedes por la prensa, porque fui, aun soy, la mayor noticia de toda la historia. Así me llamaron. Hombre del año para la revista Time. Un honor… salvo por el subtítulo. «¿Ha condenado a la humanidad?». Ji, ji, ja, ja, qué risas, ¿eh? A mí no me afectó demasiado, porque a esas alturas ya casi nadie me hablaba ni se acercaba a menos de cincuenta metros de donde estuviera. Pero para mis padres fue duro. Al menos eso me dijeron por teléfono, oigan, que ellos tampoco querían pisar la misma provincia que yo. Pero tuvo que ser intenso. Imaginen, imaginen que te dicen que has llevado al anticristo en tu interior. Ya ven, una fiesta.
Se descontroló rápido. El tema, digo. No pienso llamarlo por el nombre que le han puesto los virólogos, porque eso es injusto, joder, que yo no fui «Cero», hostias ya. Así que nada de «síndrome de…» ni coñas parecidas. El tema. Si todos sabemos a qué me refiero. Que fue rápido, les decía. Al principio, con todo, parecía poca cosa. En fin, que perder un dedo no es plato de gusto, pero te quedan nueve, ¿no? Hay alpinistas que se los van dejando por esas montañas de Dios… El problema es cuando aparecieron los efectos secundarios. El de muerte, principalmente, que al final es lo que nos importa. Yo me libré, como el uno coma cinco por ciento de la población. Los hubo que tuvieron clara la causa. Tú te has salvao porque el virus era bastante débil en tu organismo, y allí se transformó en el Hulk de los bichejos. Una tontería, pero desagradable. Otra más. Ya no solo me había traído la mayor desgracia de siempre en las venas, sino que también había sido huésped ideal para convertirlo en algo más potente que el fuego divino de Sodoma y Gomorra. Yo porque tengo sentido del humor, que si no…
Sí, sí, esperen… les dije que esta sería una historia de amor, y eso tendrán. Dejen que avance a mi ritmo.
Decir que todo se fue de madre te haría candidato a eufemismo del año. Si aquello fue una evolución lógica entonces Moby Dick es un libro que habla solamente de ballenas. Ustedes me entienden. No había pasado ni un mes cuando el país colapsó. Y luego nuestros vecinos. Más tarde toda Europa, América, África. Antes de que se cortasen las comunicaciones supimos que en Australia estaban muriendo hasta los canguros. No es coña. Tampoco es que fuera una pena. Lo de las comunicaciones, digo, los canguros sí me dan la hostia de cosa, porque son unos bichejos muy majos. Pero es que para entonces internet se había convertido en un estercolero indigno, lleno de conspiranoias, cuñados con licenciaturas en Medicina y chiflados que echaban la culpa de todo al gobierno, o a la oposición, o a la reina Urraca de León, qué más da. Supongo que reconocer nuestro fracaso como especie frente a algo tan pequeño, tan inapreciable, como un virus, era pedirle demasiado a la sociedad moderna. En fin. Sic transit gilis mundi, o algo así.
Seis meses después de mi aterrizaje la mitad del censo tenía un dedo menos. Nueve de cada diez entre ellos murieron. Al cumplirse el año quedaban un millón de personas en toda la península. Y aún tendría que llegar una nueva ola. Todo culpa mía, claro, porque mi cara era ya recurrente en medios de comunicación (a estas alturas solo sostenidos por subvenciones públicas, añado), telediarios y tertulias de prensa rosa. Un imbécil, que se creía más gracioso que los demás, me llamó «Thanos». El apodo tuvo éxito durante siete horas, más o menos, hasta que cierto tipo enorme, apenas entraba en el tiro de cámara y tenía la cara llena de granos, dijo que no, que Thanos se había cepillado a la mitad de la humanidad, y que yo iba ya por el setenta y cinco por ciento. Ese era el ambiente.
Pronto me mudé. Más bien fui obligado a huir del edificio, después de que el del quinto me llamase a gritos «asesino», la vieja del primero pintase en mi puerta «Bete a vivir a otro lao, mierda» y la atractiva moza del cuarto derecha se negase a devolver el saludo en el descansillo (y eso que ella no me retiró la palabra ni después de aquella noche en que, ebrio, terminé confesándole mi apasionado y rijoso amor). No les voy a aburrir con detalles, pero al poco tiempo encontré una casa semiabandonada en un pueblo semiabandonado. El inmueble, antaño domicilio de un conocido político español amante del silencio y los atardeceres campestres, incluía todo mi anhelo para este momento vital… es decir, el aislamiento más absoluto. Perfecto. Aquí podré despreocuparme y pensar en mis cosas.
Qué inocente era…
¿Han visto Frankenstein? La clásica, la que filmó James Whale para Universal en los años treinta. Seguro que ya saben por dónde voy. A ver, no piensen en una turba furiosa, porque a estas alturas de la pandemia ya no quedaban suficientes personas para conformar nada digno de llamarse «turba», pero vamos… las antorchas y la mala hostia inmensa estaban allí. También cierto cadalso improvisado, con la soga pasada alrededor de una rama enorme. El árbol, pásmense, era un olmo seco, que se puede admirar a Machado y ahorcar a ciudadanos anónimos un rato más tarde, no parecen actividades excluyentes. A lo que iba, que salí de allí por patas, con lo puesto y una profunda sensación de que iba a dormir muchas noches al raso.
Es lo que hice. Mientras los medios se preguntaban por la suerte del misterioso «Cero» (una vez superado el noventa y cinco por ciento de mortalidad las noticias eran más bien pocas, la verdad) yo caminaba, me guarecía en cuevas, aprovechaba invernales y cabañas de pastores. Aprendí a cazar (después de zamparme dos o tres mil ranas) y a reconocer las plantas tóxicas de las comestibles (proceso empírico que me provocó varias diarreas y una mañana muy entretenida bajo los efectos de cierta seta alucinógena). Intentaba evitar los pueblos, por pequeños y abandonados que parecieran. Pero, aun en esas condiciones, me daba cuenta de lo que estaba pasando. Cada vez menos coches a lo lejos. Ningún avión surcando el aire. Una vez llegué hasta las afueras de la gran ciudad. De lo que había sido gran ciudad, vaya. No quise entrar, pero en la distancia aquello parecía un decorado vacío. No había nadie.
Sí, sí, ya sé que quedaba gente. Lo sé ahora, vaya. Os he encontrado a vosotros, ¿no? Y, vaya… parecéis bastante reales. Quiero decir… en alguna otra ocasión he charlado con personas que… bueno, digamos que albergo sospechas vehementes sobre su no existencia. Por lo que decían. Por el hecho de desvanecerse en el aire. Porque, en fin… ya me dirá usted qué coño pintaba Monica Belluci en mitad del monte y hablando con acento extremeño. Era muy maja, eso sí…
Poco a poco volví a entrar en poblados. Villorrios primero, más grandes después. A veces sorprendía un hilillo de humo saliendo de chimeneas oxidadas, o una figura que saludaba a lo lejos, educada pero sin acercarse. Era una vida solitaria, sí, pero yo estaba acostumbrado a ella, así que me parecía genial. Hasta que ocurrió.
¿Conocen ustedes Cantabria? Llueve de cojones, si me permiten la expresión. Pero no hace mucho frío, y tampoco mucho calor, y hay bastantes ríos y castañas y cosas así. Vamos, que está muy bien si te has convertido en un cazador-recolector. Pues me sucedió allí. Me adentré en una ciudad buscando alguna cosa para comer, igual un par de mantas. O para dar un paseo, vaya, no necesitas excusas cuando te llaman «Cero», ¿verdad?
Y la vi.
En mitad de la calle. Parada, mirándome. Más o menos de mi edad, que ahora mismo tampoco sabría decirle cuál es. Sin quitarme el ojo de encima, pero sonriendo. Sí, sonriendo, ya sé que no se lo van a creer, pero aquella chica me sonreía. Joder, qué sensación esa, qué delicia, qué calorcillo subiéndote por el pecho. Empecé a caminar, poco a poco, temiendo que echase a correr como si fuera un perrito asustado. Pero no. Parecía tranquila, calmada. Y esa sonrisa…
Cuando estaba a unos cinco metros me detuve. No les voy a aburrir con descripciones físicas, porque ya tenemos todos una edad y somos gente seria, pero vamos… que guapa era un rato. Estuvimos así, en silencio, sin decirnos nada. Era agradable. Era nuevo. Tenía miedo que mi voz rompiese el hechizo pero a la vez me moría de ganas. Escuchar la suya. Una conversación. Como si nada hubiese pasado. A ver… nada-nada no, pero… en fin, me entienden. Qué decirle. ¿Le hablo de literatura, le cuento que me gusta Marea, que con quince años me caí en bici y aun tengo la cicatriz en el codo? Llevé mi mano al pecho, aclaré mi garganta. Hablé.
—Me llamo «Cero»— dije, y aún no sé la razón por la que me presenté con mi nombre falso, que era más cierto que mi nombre verdadero. Pensé que la había cagado, que desaparecería atemorizada. Pero no. Ocurrió algo diferente. Ocurrió algo mágico.
Se echó a reír. Una risa limpia, fresca. Contagiosa. No pueden saber lo bien que suena la risa ajena cuando llevas mucho tiempo oyendo solo la propia (que, además, cada día parece un poco más trastornada). Así que estuvimos de esa forma, riéndonos, durante un ratito que fue gloria, que fue… en fin, sí, creo que podría decirlo, que fue felicidad. Entonces ella terminó la carcajada, puso el rostro muy serio, llevó la mano a su pecho, y habló.
—Me llamo «Alfa»— dijo.
Lo de después fue… pueden imaginarlo. El final… bueno, el final estaba tan lejos… No nos importaba, no podíamos conocerlo. Magia, quizá. La tristeza llegaría más tarde.
¿Quieren que les cuente también esa parte?
Este relato forma parte del libro Cuentos del bar de la medianoche, de Marcos Pereda, disponible en nuestra tienda on line.
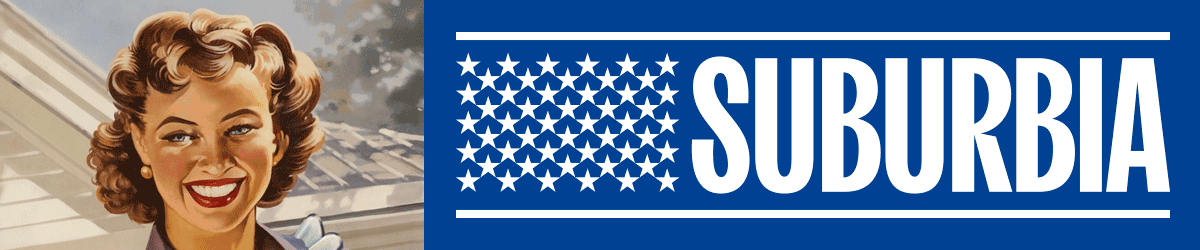









Sí, por favor. Cuenta, cuenta.
¡Pues claro, continúa! En tanto, elucubro algunas teorias para entender este rompecabezas, dejando de lado, por supuesto, que Alfa-Cero tiene toda la pinta del nombre en código de una brigada yanqui en misión secreta, aunque, ahora que lo pienso y descartando la geopolítica, tal vez tenga que esperarme un final ontológico, con una Evalfa (y si es la Bellucci, ¡mama mía!)y un Cero con escamas nonodigital. Muy buenta lectura.
Cuando supe que en el reparto
me tocaba hacer de Adán,
estuve largo rato detras de las
bambalinas observando a ella,
la Eva, que a su vez miraba el
vacio teatro sin saber a quién recitar.
Inútil crueldad, lo admito, mi primer
pecado capital, pero confieso que me
hubiera quedado ahí, para siempre,
pues no tenía ni idea de la belleza
acostumbrado a la oscuridad.
Bellezas, de mujer y manzana primigenia.
El tiempo pasaba y era necesario
salir a escena.
Pingback: Marcos Pereda: «La novela sobre Miguel Induráin podrías escribirla en Excel» - Revista Mercurio