
Cuando tenía siete años, una niña algo mayor que yo me regaló Travesuras de Guillermo, de Richmal Crompton. Fue mi primer libro en castellano, que leí con cierta dificultad, pues aún no dominaba la que se convertiría en mi lengua madrastra, pero con gran provecho intelectual y moral. Para un niño que albergaba serias dudas sobre la coherencia y la legitimidad de los supuestos adultos, pero que no se atrevía a rebelarse contra su arbitraria —por no decir tiránica— autoridad, Guillermo Brown se convertiría en el primer héroe de una tríada capitolina completada por Alicia y la pequeña Lulú (a la que también descubrí gracias a Adela, mi encantadora —en ambos sentidos del término— amiga de diez años). Porque Guillermo no se limitaba a protagonizar audaces «travesuras» que yo no me habría atrevido ni a imaginar, sino que, además, problematizaba sistemáticamente el discurso de sus mayores, poniendo en evidencia sus lagunas y contradicciones.
Recuerdo con especial regocijo un capítulo titulado «Cuestión de gramática», en el que Guillermo le pregunta a su padre:
—Papá, cuando estéis todos fuera el sábado, ¿puedo dar una fiesta?
—No, claro que no —contesta el señor Brown.
Pero, por una providencial coincidencia (Crompton suele utilizar una versión sui generis de las coincidencias típicas de la comedia de enredo con notable eficacia narrativa), al día siguiente, en clase de gramática, Guillermo se entera de que dos negaciones equivalen a una afirmación (del mismo modo que, en matemáticas, menos por menos es más), con lo que el doble «no» de su padre, por mor de las sagradas reglas gramaticales, se convierte automáticamente en un «sí». El desarrollo de la historia no es difícil de imaginar, y termina con una amarga reflexión de Guillermo sobre los padres que desprecian la gramática.
En el mismo libro, algunas páginas más adelante, la señora Brown exclama:
—¡Guillermo! ¡Ya has jugado a ese horrible juego otra vez!
El niño, con el traje cubierto de polvo, la corbata debajo de una oreja, el rostro sucio y las rodillas llenas de arañazos, la mira con indignación y responde:
—No es cierto. No he hecho nada que tú me hayas dicho que no haga. A lo que tú me dijiste que no jugara fue a leones y domadores. Bueno, pues no he jugado a leones y domadores. Por nada del mundo volvería a jugar a leones y domadores.
-Bueno, pues, ¿a qué has estado jugando? —pregunta su madre con voz cansada.
—A tigres y domadores. Es un juego completamente distinto…
El aparente sofisma de Guillermo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del juego simbólico. Para un observador externo, como la señora Brown, no hay ninguna diferencia entre jugar a leones y domadores o a tigres y domadores: el mismo traje cubierto de polvo, la misma corbata debajo de una oreja, el mismo rostro sucio y las mismas rodillas llenas de arañazos. Pero la parte más significativa del juego simbólico se desarrolla en la mente de los jugadores, por lo que no podemos dejar de comprender la indignación de Guillermo. El error epistémico de su madre —al considerar que los grandes felinos son intercambiables— es comparable al de Edgar Rice Burroughs cuando, en la primera versión de Tarzán, puso a un tigre como anatópica mascota del hombre mono. Un error con el que Guillermo no está dispuesto a transigir: el desternillante episodio, titulado «Guillermo ingresa en la Asociación de la Esperanza», termina con nuestro héroe —que le ha prometido a su madre que no volverá a practicar ninguno de los dos juegos mencionados— jugando a cocodrilos y domadores.
Entre 1935 y 1942, Editorial Molino publicó siete títulos de la serie de Guillermo Brown: Travesuras de Guillermo (1935), Los apuros de Guillermo (1935), Guillermo el proscrito (1939), Guillermo el incomprendido (1939), Guillermo el genial (1939), Guillermo hace de la suyas (1940) y Guillermo el conquistador (1942), que leí uno tras otro casi de un tirón. Hasta 1959 Molino no publicó nuevos títulos de la serie, por lo que los siete primeros constituyeron mi canon infantil. Luego leí todos los demás —unos cuarenta, incluyendo algunos inéditos en castellano—, ya con ojos de adolescente o de adulto, aunque no por ello sin provecho (dos negaciones equivalen a una afirmación).
Los apuros de Guillermo, el segundo libro de la serie publicado por Molino, empieza con un episodio titulado Guillermo y los antiguos romanos, en el que nuestro héroe y sus amigos, los autodenominados Proscritos (en honor a Robin Hood y sus outlaws), al presenciar unas excavaciones arqueológicas, expresan su escepticismo ante una actividad tan absurda como la de desenterrar trozos de cerámica.
—No veo yo de qué sirve encontrar cacharros rotos —dice Guillermo con sarcasmo—. Yo podría darles un montón de cacharros rotos, que sacaría de la basura, si eso es lo que quieren. Nuestra asistenta siempre está rompiendo cacharros. Ella sí que habría sido una antigua romana estupenda.
El lector adulto podría sonreír con condescendencia ante esta supuesta ingenuidad infantil; pero sería una sonrisa estúpida. Porque, bien mirado, ¿tiene sentido desenterrar cacharros rotos, por muy antiguos y muy romanos que sean? Una cosa es buscar objetos arqueológicos que aporten información o que sen valiosos en sí mismos; pero valorar un «cacharro» igual a otros mil e indistinguible de sus imitaciones por el mero hecho de ser «auténtico» es mero fetichismo. El espurio mercado del arte y de las antigüedades —por no hablar de perversiones como la filatelia— se basa en esa forma sacralizada de fetichismo, y no deja de ser una solemne estupidez (por no decir una aberración), tal como proclama Guillermo con justificado desdén.
Al igual que monsieur Jourdain, el burgués gentilhombre de Molière, habla en prosa sin saberlo, Guillermo es un pequeño epistemólogo que, sin proponérselo ni apenas darse cuenta, explora los límites del lenguaje y problematiza las bases del conocimiento. A alguien que le pregunta si sabe latín, le da una respuesta digna de un Oscar Wilde o de un maestro zen: «He aprendido bastante latín, pero sé muy poco».
Guillermo el ordenador
Decía C. S. Lewis que no vale la pena leer un libro a los diez años si no vale la pena releerlo a los cincuenta. Serán lecturas distintas, o incluso divergentes; pero si la primera fue provechosa, la segunda también lo será, y hasta puede que más. Mi lectura infantil de los siete primeros libros de Guillermo Brown me proporcionó un aliado imaginario en la lucha (casi exclusivamente mental, pero aun así básica para la supervivencia) contra las falacias y arbitrariedades del mundo adulto. Y mi relectura, setenta años después, me ha ayudado a reconstruir —y a comprender mejor— mi evolución ética e intelectual. Y, de paso, me ha inspirado un relato-homenaje —titulado con deliberada ambigüedad «Guillermo el ordenador»— que bien podría ser el primero de una serie.
Las semillas que algunos libros —sobre todo los leídos durante la infancia— plantan en nuestras mentes pueden tardar años en germinar, o décadas; pero suelen dar frutos jugosos.




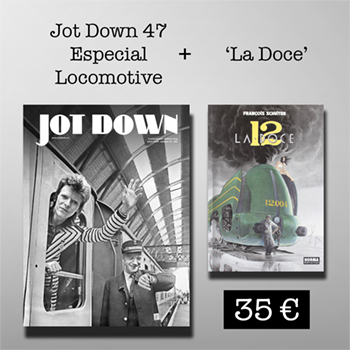



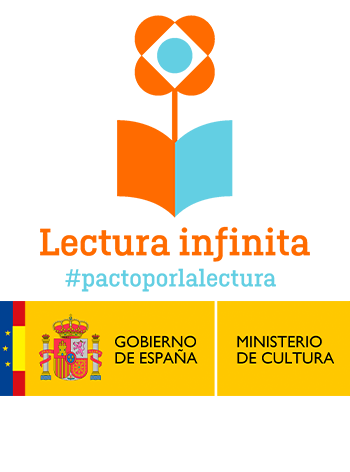
Los libros de Guillermo Brown fueron mis favoritos en mi niñez. Aún siento placer al recordar lo bien que lo pasaba leyéndolos.
Bienvenida al club. Influyó el hecho de que en aquella época no había mucho donde elegir; pero sin duda se convirtieron en una ventana por la que atisbar un mundo menos gris y menos opresivo.
Agudo análisis de las vivencias de un niño que descubrió algo distinto a su entorno del momento. Y le llevó a continuar leyendo descubriendo la realidad de la vida tras los ojos de un niño travieso. Y SI lo mejor de leer un libro es volver a leerlo cuando ya han pasado años de tu vida y, sinembargo, volver a encontrar «algo» nuevo siempre más interesante .
Gracias, Adela. Mi querido amigo Italo Calvino definía los clásicos como esos libros que cada vez que los relees te aportan algo nuevo. En ese sentido, Guillermo es un clásico.
Las historias que mas me impactaron de pequeño escoces, eran las de mi abuela irlandesa, que era una mujer muy pobre y muy leída, que me contaban sin cesar como nuestra gran familia había acabado en Glasgow sin un puto duro… con los 11 niños, todos muertos ya y la hambruna superada..
Mi abuela era una narradora nata, y me dio la literatura… porque tenia una biblioteca genial con Dickens y Thackeray y George Elliot… y Carlos Marx.. era una mujer tremenda a su manera… muy leída… y de allí bebía yo…
Como la gran mayoría de los escoceses, nunca he conectado con los iconos de la cultura inglesa, Shakespeare aparte… es un rechazo instantaneo… me he conectado con Tintin de pequeño, pero nunca con un inglés…
Pues el único gran escocés conocido y reconocido en territorio ibérico es el gran Fabio McNamara. La Gran Ganga de usted con Escocia y lo referente a ella cansa y aburre hasta la saciedad. Los don nadies utilizan una supuesta nacionalidad para ocultar su insignificante ser. Saludos.
Claro, porque a Stevenson, Doyle o Scott por poner tres clásicos escoceses no los conocen en España, ¿No?.
Yo también sentí un fuerte rechazo por esa parte de la cultura inglesa -incluido el gran Kipling- contaminada por el espíritu imperialista del Britannia rules the waves (la Vieja Raposa de León Felipe); pero, afortunadamente, lo mejor de la cultura inglesa ha reaccionado, en las últimas décadas, contra ese nefasto modelo. Aun así, entre Tintín (me gustan mucho los dibujos pero poco los guiones) y Guillermo, me quedo con el segundo. Espero que Escocia consiga pronto la independencia.
Gracias, Carlo.
El papel de la así llamada literatura inglesa en la colonización, explotación y dominio de los territorios del imperio esta muy bien documentado y elaborado por Edward Said en «Orientalism», libro seminal que lo cambio todo.
La literatura no es inocente, tampoco el cine ni lo audiovisual y su papel en un sistema de opresión de los pueblos colonizados ha sido mayúsculo según Said, tipo brillante, que lo vivía ( y que la amaba a la vez, la literatura inglesa, digo)
Said era Palestino por supuesto, y día de hoy los suegros del primer ministro de Escocia, Humza Yousaf, están atrapados en la franja de Gaza, donde estaban de visita familiar, mientras el gobierno de Londres esta mandando buques de guerra a la zona y un territorio ocupado que lleva una semana sin luz ni agua….
El Imperio no acaba nunca….
McNamara, por cierto, es apellido irlandés de toda la vida, no escoces…
Supongo que de forma parecida a Cataluña, a pesar de que la mayoría no quiera.
Eso sí, lo veo más probable en nuestro caso que en el suyo.
En cualquier caso, incomprensible ese apoyo a la reacción.
siempre es un placer leerlo, Carlo.
gracias!
Gracias a ti, lapetenera. Como se suele decir, el placer es mío.
«El horror el horror» El corazón de las tinieblas Joseph Conrad
Creo que voy entendiéndola, Eva.
Hola Carlo: gracias por presentarme a Guillermo, no lo conocía…interesante personaje, avalado por usted, Savater y Lennon…¿se puede pedir más? En epublibre hay una treintena de libros del personaje, demasiado para leer si ya tiene uno otros programados…¿puede usted recomendarme uno o dos títulos? como para poder decir que ya me enteré más del asunto…Gracias!
Por favor, Jairo, nada de «usted», en este foro solemos tutearnos. Te recomiendo empezar por los primeros, los que cito en el artículo. Aunque te advierto que tienen cien años y se nota el paso del tiempo: una cosa es releerlos con mirada histórica y otra leerlos por primera vez.
Gracias Carlo! en cuanto al paso del tiempo no creo que sea problema, me encanta el olor de la naftalina por la mañana…
No consigo entrar en epublibre desde hace por lo menos tres años. ¿Usted sí?
No utilizo esa página. Llámame antiguo, pero siempre que puedo -y casi siempre puedo- los libros los leo en papel.
¿Será que está bloqueada por su operadora de internet? Epulibre org es un sitio que visito a diario, soy miembro, colaboro a veces con Ocr de textos, etc…
¿Qué leerán los niños de ahora? Como para preguntarse lo que leerán los de la próxima generación. Siguen leyendo, lo que no se ya es qué.
Cuando la reclusión por covid los vecinos hicimos una especie de biblioteca en el portal. Los niños se llevaban sobre todo los tebeos, la ciencia ficción y los relatos de E. A. Poe. Tampoco teníamos todo a mano, pero por ahí iban los tiros.
Las/os niñas/os son, en gran medida, «lectores cautivos» de la prescripción escolar: salvo algunos grandes fenómenos editoriales, como Harry Potter, leen lo que en el colegio les dicen que lean. Y entre los adolescentes y «jóvenes adultos» (?) está arrasando la literatura fantástica con toques eróticos (o la amorosa con toques fantásticos). La ciencia ficción y los relatos de Poe siguen en la brecha, en gran medida gracias al cine y las series, pero sin comparación con las grandes tendencias.
En los ochenta, recuerdo haber visto una serie de tv. basada en este personaje. Era delirantemente divertida. Pese a que teóricamente «todo» está en internet no he conseguido verla de nuevo. Hace años que quiero leer los libros sin conseguirlo. Aarrghh!
Es relativamente fácil comprarlos por internet, y a precios asequibles (4-5 euros); salvo las primeras ediciones, de los años treinta, que también se encuentran, pero son caras. Creo que el último en reeditarlos fue RBA, que incluso sacó un grueso tomo antológico que reunía varios de los primeros títulos.
Recuerdo ver esa serie de niño, me gustaba mucho. Tengo las canciones (de Regaliz, los rivales de Parchís) en la cabeza forever:
Guillermooo
Lalalala lalalala
Es un traviesooo
Lalalala lalalala
La canción de cierre decía:
Somos los proscritos, somos una banda
Guillermo el travieso es el capitán
Años más tarde me enteré de que era un personaje literario, pero ya me pilló un poco grandito para que me enganchara.
Ahí va el temazo:
https://m.youtube.com/watch?v=VIdFtuNlRAY&pp=ygUdZ3VpbGxlcm1vIGVsIHRyYXZpZXNvIGNhbmNpb24%3D
Gracias, Abruptus, no había vuelto a oír el temazo desde principios de los ochenta.
También yo cai en un “error epistémico” al considerar –con bastante perplejidad, pues me parecía imposible- que hablarías del nuestro Guillermo Brown, un marinero también irlandés que adhirió a la lucha de Argentina contra ingleses, franceses y brasileros como comandante de navios en el siglo XIX. De este personaje infantil no tenía ni idea, y parece que valdría la pena leerlo de acuerdo a tus recuerdos, y porque la ambigüedad del lenguaje me fascina. Gracias por la lectura.
Gracias a ti ER, por recordarnos al «verdadero» Guillermo Brown, que merecería otro artículo (y otro articulista mejor conocedor de tan fascinante personaje).
Nunca lo leí. Por lo que cuentas, desempeña la misma función que los cuentos sufíes. No simpatizo con esa clase de literatura para nada.
Siendo un crío, una banda de mozalbetes de mi edad me dieron una paliza simplemente porque les apeteció. Fui con el cuento a mi madre y, aparte de decirme que empleara sólo la violencia para defenderme, me dijo que aquellos chicos me habían pegado porque tenían miedo. Aquel día me di cuenta de que amaba a mi madre, pero que era una imbécil. Más allá de diferencias semánticas, la violencia es violencia. Unos meses en un buen gimnasio, un profesor de karate eficaz y ajusté cuentas con aquellos pequeños cabrones. Y, créeme, en mi corazón no hubo miedo al romper alguna que otra nariz o alguna que otra pierna, sino júbilo. Agradezco no haberme dejado confundir gracias a la literatura.
No confundas las travesuras «contra» los adultos y sus arbitrariedades con la violencia de los abusones, con los que Guillermo y sus amigos no tienen nada que ver (todo lo contrario, siempre defienden a los débiles). Y es probable que tu madre tuviera razón en el diagnóstico. Lo que no quiere decir que, por entender los motivos o los traumas de quienes te agreden, haya que tolerarlos. Yo también aprendí kárate para defenderme de los Guerrilleros de Cristo Rey y de la policía. Y, dicho sea de paso, me sorprende que en un alegato contra los abusones escojas como alias la patria de los lestrigones, máximos abusones de la Odisea.
La Argentina es una maravilla de país. Sin embargo, para compensar, en ella viven los argentinos.
La belleza de un país no dice nada de la maldad de sus gentes.
Acerca de Telépilo de Lamos la Odisea narra que no existía agricultura. Su selva aún era virgen. Era el mundo que una vez hubo, antes de que el racionalismo lo convirtiera en un taller.
Por razones que no vienen al caso, he tratado a muchas/os argentinas/os, con un balance claramente positivo: suelen ser personas cultas, educadas e inteligentes. Lo que pasa es que, al igual que ocurre con los italianos, de los que descienden, el que sale pesado o chanta suele serlo en grado sumo y de forma estridente, y de ahí su inmerecida mala fama.
Yo estaba hablando de resultados electorales.
Pues desde esa óptica ni los italianos ni los españoles salimos muy bien parados.
@Frabetti
Me temo que en ninguna parte.
Aunque en todos lados encuentro talento y buena gente, son fenómenos individuales. Estadísticamente abunda más bien lo otro. Vuelvo a uno de mis autores recurrentes: Carlo Cipolla.
Hay personas inteligentes, ingenuas, bandidos e idiotas, pero esta estratificación beneficia políticamente a los bandidos.
Los más inteligentes lo saben y se apartan instintivamente de la sociedad. Tienden a la abstención.
Los ingenuos no creen que haya gente tan mala como los bandidos y les votan creyendo que no pueden ser tan malos.
Los bandidos votan a los suyos.
Los idiotas votan en contra de sus intereses. A los bandidos también.
Sé que la teoría de Carlo Cipolla nació en parte como una broma y en parte como una simplificación. Sin embargo, la sociedad es en buena parte una broma y en buena medida algo demasiado simple.
Titular del ABC: «Un guardia civil pierde en la ruleta 9.000 euros intervenidos en una operación antidroga».
«La banca siempre gana», qué gran verdad. Es claro que perdió, si no probablemente no habría titular.
Le han caído cinco meses de cárcel. Si hubiera gastado el dinero en las apuestas del Estado lo mismo lo habrían dejado en una falta menor.
¡Qué país!
En mi vida no tuvieron papel alguno los libros de Enid Blyton ni de Richmand Cropton. Tampoco llamaron mi atención siendo joven. Tendría unos 9 años cuando mi madre enfermó. Se pasaba la vida en el hospital. Apenas podía verla, pues dejaban pasar de visita sólo a dos familiares y mi padre decidió que no era lugar para un niño. Él viajaba de continuo y en realidad pasaba del tema. Mis tías se ocupaban de ella. Yo, después de que me trajeran la comida, me quedaba en casa solo y cuando se hacía de noche pasaba tanto miedo que me orinaba encima. Sexto, un tío mío, se acercaba a última hora de la noche (trabajaba en un turno de renfe) para hacerme compañía. Pero al poco, mi buen tío Sexto enfermó y cuando se dio cuenta que su cáncer no tenía solución me dejó una caja de libros para que me entretuviera y no pasara tanto miedo. Los libros que me dejó no eran infantiles a excepción, quizás, de unas “Fábulas” ilustradas de Esopo de la editorial Susaeta. Recuerdo perfectamente la lista, porque la devoré:
– “Narraciones Extraordinarias” de E. A. Poe en una selección de “libros rtve”. Recuerdo en particular la magia de “El Escarabajo de Oro”, “Los Asesinatos de la Rue Morgue” y “La Carta Robada”.
– Tres volúmenes de “Las Mil y Una Noches” en la versión de R. C. Assens.
– “Los Hechos del Rey Arturo y sus Nobles Caballeros” de John Steinbeck. “La triple Aventura” y “La Historia de Lanzarote del Lago” me asombraron.
– “La Odisea” publicada por Editora Nacional.
– “El Corsario negro” de E. Salgari.
– Un libro singular de S. Freud, que me fascinaba sobre todo por lo mal que lo comprendía: “Psicopatología de la Vida cotidiana”.
Esta literatura fue capaz de apaciguar mi muchos miedos de la época. Los libros de Enid Blyton, que eran comunes para mis compañero de colegio, jamás llamaron mi atención. Yo no dejaba de ser un niño en aquel momento, pero aquella literatura me parecía dirigida a imbéciles.
Ni Blyton ni Crompton están a la altura de tus lecturas infantiles (que, dicho sea de paso, también estuvieron entre las mías, con la única excepción del maravilloso libro de Steinbeck, que descubrí más tarde), pero su literatura, aunque menor, no es para imbéciles, en absoluto. Nada que ver con las noveluchas de una Corín Tellado, por citar a otra autora de gran éxito comercial.
La literatura juvenil me repele a pesar de que la edad me haya vuelto más condescendiente. He descargado un libro de la Crompton y me he arrepentido rápidamente. Sin embargo, por los cómics franco-belgas siento inclinación, aun cuando en su origen estaban orientados a la adolescencia. Ya adulto pude leer al “Teniente Blueberry” de Charlier y Giraud y fue una grata experiencia. Lo mismo me ocurrió con el “El Hombre de Java” de Pierre-Yves Gabrion, “El Árabe del Futuro” de R. Sattouf, “La Prórroga” de J. P. Gibrat o “El Gato del Rabino” de J. Sfar. Si me detectaran un cáncer, viera cerca mi final y quisiera regalar una selección de libros a un chaval, tengo la impresión de que repetiría la lista de tío Sexto. Aunque supongo que los críos de hoy en día preferirán jugar con la play que pasar páginas. Los libros fueron un entretenimiento de otra época. Hoy en día la oferta es inmensa, pero la atención está en otros medios. Somos dinosaurios y el meteorito cayó hace algún tiempo.
La literatura menor y coyuntural de Crompton ha envejecido mal; pero para un niño de hace 70 años (o 100) era sorprendente, estimulante e incluso un poco subversiva. No es lo mismo releerla para evocar las sorpresas y sensaciones de antaño que leerla hoy por primera vez, lo cual puede que solo tenga un sentido histórico.
Tenía un amigo, Julián, que era un fan de Tintín. Él reconocía el universo homoerótico de Tintín (pues éste vive con el capitan Haddock y el profesor Tornasol; añádase que sus aventuras transcurren en una realidad masculina en donde las mujeres suelen ser floreros de estereotipada conducta). Ahora bien, decía que una persona que se fije en la homoeroticidad de ése cómic nunca apreciará la magia del mismo, porque lo relevante en Tintín es la aventura, así como el carácter de cada uno de sus personajes. Sin embargo, a mí me repelía bastante Tintín no sólo por su androcentrismo descarado, sino debido a su catolicismo, pero reconozco que cualquier producto cultural depende de su hermenéutica.
El capitalismo cultural canta loas a determinadas realizaciones, como los premios planeta que son de una calidad literaria mucho peor que las novelas de Corín Tellado. Léase la crítica al último de tales premios:
https://tinyurl.com/49hre2m3
Qué casualidad que la citada ganadora del premio planeta sea amiguísima de una tal Letizia. Ya. Qué casualidad.
El capitalismo cultural convierte en valor cultural a lo que quiere y en artista a verdaderos mostrencos, lo que Picasso expresó pegando mierda en sus cuadros. Pasando un tiempo, la mierda iba a peor y los museos y coleccionistas de todo el mundo reclutaron batallones de restauradores tratando de fosilizar la mierda de tales lienzos.
La mayoría de los restos arqueológicos no poseen valor histórico ni artístico, ni económico, pero en el sistema capitalista el valor de cambio canibaliza al valor de uso y se produce el fetiche cultural. Ahora bien, la óptica simple participa de otra fetichización: la del valor de uso. Reifica la conciencia, aunque de otro modo. Tampoco es digna de ponderación.
Casualmente, en varios de los libros de Crompton se satiriza el fetichismo cultural, cosa muy insólita e irreverente en su época. En cuanto a Tintín, detesto al personaje y sus aventuras, pero me fascinan los meticulosos dibujos y las secuencias narrativas, así que puedo entender a Julián. Decía Stendhal que el amor es como esas posadas españolas en las que uno come lo que él mismo lleva, y con algunos productos culturales (sobre todo los icónico-narrativos) ocurre algo parecido.
No es ése el punto.
Hay reificación cuando nos detenemos sin más en cualquiera de los dos polos.
Estor de acuerdo en que el capitalismo cultural sobredimensiona el valor de cambio cuando ensalza a porquerías del pasado que no poseen el menor valor artístico ni documental. El “Guernica” posee más valor documental que artístico, pues expresa una barbaridad que, desgraciadamente se ha repetido en multitud de lugares como Ucrania o Gaza, mientras que la “Muchacha con una Perla” no posee apenas valor documental (porque quizás ella ni siquiera existió), pero su valor artístico es formidable. “Las Meninas” poseen ambos tipos de valor. Ahora bien, la cacharrería de multitud de excavaciones romanas, las memeces de Yoko Ono o los artículos patrocinados de cualquier revista son basura. Es conversión del valor de cambio en fetiche. Capitalismo cultural en estado puro.
Sin embargo, también hay reificación en los apologistas del valor de uso. Puedo imaginar la opinión del citado Guillermo a propósito de copias romanas de estatuas griegas a las que les faltan los brazos, las narices o parte del rostro, como la “Cabeza partida” (https://tinyurl.com/b8aha452) o de “Los Esclavos de Florencia” de Miguel Ángel, tallas fantásticas que, sin embargo, dejó a medias de terminar. Toda la arquitectura brutalista, por ejemplo, parte también de ese enfoque simplista, esa arquitectura que ha convertido a todas las megápolis en indistinguibles y ha desrozado los modos y formar artísticas autóctona de la mayoría de las capitales europeas. Basta comparar la arquitectura brutalista con los cascos antiguos de Sevilla, Granada, Cáceres, Córdoba o Salamanca para comprender en qué consiste la fetichización del valor de uso. Y me parece que el citado Guillermo reifica en este sentido y por lo que sospecho, según tú cuentas, recurrentemente.
Pues no, de hecho no es así: los fetiches cuestionados por Guillermo suelen poner de manifiesto la arbitrariedad y el esnobismo de sus mayores. Y aunque así fuera, el mero hecho de introducir un punto de vista infantil «rebelde», no sujeto a las convenciones al uso, en una época en la que los niños tenían que obedecer y callar, era casi subversivo. Tampoco se le podía pedir que llevara a cabo un cuestionamiento radical del que ni siquiera los críticos culturales actuales son capaces (o no se atreven).
Una cosa es la vivencia que tú tengas y otra, distinta, cuál sea la mentalidad a la que responda el personaje. Cualquiera que se acerque a los cómics de “Roberto Alcázar y Pedrín” podrá constatar en el citado Pedrín una conducta muy cercana a la que tú estás caracterizando a propósito del tal Guillermo. Se trata de un golfillo mundano que introduce la clave de humor, el típico comportamiento anárquico y tolerable de un chaval que desconoce las convenciones de los adultos. Que los libros de Crompton alcanzaran el éxito en la España de los años 50 quizás sea un detalle muy significativo. Un antecedente de este tipo de literatura son las aventuras costumbristas de “Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno”, los cuentos sufíes o las fábulas de Esopo. Contienen muchas humoradas, pero no son nada contestatarias, sino más bien lo contrario. En clave hegeliana, los valores esta clase de literatura se halla dentro del sistema, no de la dialéctica. Hay un fenicio bastante raro de encontrar, Adel Habib, que tiene algunos cuentos dialécticos. Hay un segundo, Christian Voltz, más fácil de encontrar, que también trata de que su narrativa escape a los valores del sistema.
Casi nada que llegue a publicarse escapa plenamente a los valores del sistema. Pero Guillermo no tiene nada que ver con el repulsivo erómeno de Roberto Alcázar y su «jarabe de palo». Pedrín es tan «anárquico» como José Antonio cuando salía, pistola en mano, a cazar rojos.
Mi impresión es que somos fieles al dicho “no puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos”. Nos agrada lo conocido y, cuanto más conocido sea, menos capaces de enjuiciarlo seremos. En nuestras valoraciones metemos ficha. El lema “no vale la pena leer un libro a los diez años si no vale la pena releerlo a los cincuenta” es un uróboro. Pienso en “Psicopatología de la Vida cotidiana”, libro al que sigo teniendo afecto, aunque creo que entró el la selección de mi tío Sexto por accidente. Un día topé con un ejemplar de “Sinuhé, el Egipcio” cuya cubierta era muy similar. He conjeturado que, al verse perdido, mi tío fue metiendo en una caja los libros que tenía a mano y quizás tomara uno por otro. Fruto de ese probable error tengo afinidad por Freud en lugar de por Waltari. En cualquier caso, si bien releí aquella selección de libros a menudo siendo joven, para escapar del miedo, no he vuelto a leerlos. Aparte de que terminé dándome cuenta de que los monstruos están fuera, no tu propia casa, conviene no volver a los lugares en los que un día fuiste feliz.
Claro que metemos ficha en nuestras valoraciones (es otra forma de decir lo que dice Stendhal), pero esa ficha no tiene por qué cegarnos. Algunas cosas que de niño me gustaron, hoy me repelen (casi todo Disney, por ejemplo), otras me dejan indiferente y otras me siguen gustando. Y hay libros que, sin ser muy buenos, nos muestran algo por primera vez, y eso deja huella. Hablando de Waltari, yo de niño leí «Turmo el etrusco» (un vano intento de repetir el éxito de Sinuhé) y me descubrió todo un mundo. Es un libro menor y bastante tópico, pero para mí fue importante. En cuanto a tu última frase, depende de cómo y desde dónde vuelvas. «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria», dice Dante; pero lo dice desde la más negra miseria amorosa.
Estás hablando del spin poético, el cual va siempre a peor si le das suficiente tiempo. Le ocurrió hasta a Platón. En la mayor parte de sus diálogos la figura omnipresente fue Sócrates, pero en el “Sofista” estaba harto del modo de ser que recordaba. Lo caracteriza como a un sofista más y no vuelve a entrar más en escena. El tótem por los suelos. Spin negativo. Por lo que sabemos a la estima que Aristóteles tuvo por Platón le ocurrió lo mismo (los dos últimos libros de la Metafísica son más una caricatura que una caracterización del pensamiento de su maestro). La misma involución se produjo entre ese par de gigantes, Spinoza y Leibniz. Aquel encuentro determinante transformó la metafísica de Leibniz y, sin embargo, éste narró mucho tiempo después que había sido una relación intrascendente. El mismo caso, el habido entre Russell y Wittgenstein, spin negativo por ambas partes. O entre Husserl y Heidegger. O la edad nos vuelve más juiciosos o sólo más mezquinos. A menudo ambas cosas.
Yo evito en la medida de mis posibilidades leer lo que una vez leí por cobardía, porque siendo mi hermenéutica otra, no sólo mi valoración sobre el texto cambiará, sino también la que tengo sobre el que una vez fui. Salvo que seas un mentiroso compulsivo, el examen de conciencia lo carga el diablo. En un momento de clarividencia Freud comenta que las personas que acuden al psicoanálisis deben hacerlo cuando su patología impida el curso de su vida, porque el método analítico no mejora, sino que perjudica la conciencia y la imagen que de sí mismo tenga cada cual. La conciencia es la caja de Pandora. Más vale no abrir ese embalaje.
Pienso mal. Mi pensamiento se vuelve retrógrado en cuanto me descuido. Se hace devoto de Modernidad e Ilustración y sigue en clave racionalista. Me pienso como si fuera un sujeto kantiano absolutamente autónomo en lo que respecta al pensamiento (y en particular a lo moral) cuando éste es una concreción de lo social. Lo mismo que en mis sueños la mitad de mi cerebro ensambla retazos de lo que he vivido y la otra mitad los vive, mi pensamiento y ética está radicada en mi experiencia inmediata. Si mis experiencias fueran levemente diferentes yo sería otro. Mi yo no es soberano, sino más bien un cruce de caminos de vectores sociales. Mi idea de libertad interna es una pantomima. Basta cuando enjuicio a los demás. ¿Qué ética puede ser “interna”? ¿Cómo entonces creo que mi pensamiento se sobrepone a cualquier condición externa? El imperativo categórico es un sinsentido. Mi gusto es municipal. La valoración que realizo sobre mis lecturas, una inconsistencia.
«Mi pensamiento se vuelve retrógrado en cuanto me descuido». Totalmente de acuerdo; por eso no hay que descuidarse.
«Si mis experiencias fueran levemente diferentes yo sería otro». No creo que seamos tan «caóticos» (en el sentido físico-matemático del término). Somos frágiles y volubles, pero no tanto.
¿Es una pantomima la idea de libertad? Tal vez, o tal vez no del todo. Algunos preferimos pensar que hay un margen de libertad, pequeño pero no insignificante. Pero no podemos estar seguros. Por eso tanta gente se aferra al dogma como a un clavo ardiendo.
Ése es un dogma burgués que nos devuelve al paradigma pre-hegeliano y nos aleja de algo obvio, que «nunca es la conciencia lo que determina la vida real, sino que es la vida real lo que determina a la conciencia». Seguimos encallados (y encanallados) como bárbaros en el sujeto plenamente autónomo y libre kantiano (que no deja de ser una expresión del alma cristiana). Es la realidad común y vinculante la que constituye nuestro ego. Cuando pienso en las lecturas de mi niñez y, más aún, en la valoración que hago de tales textos debo suponer que padezco un efecto túnel: valoro aquello que, por pragmatismo, me fue útil en su día. El valor que yo confiero radica en su familiaridad y en que tales lecturas me fueron accesibles, libros detrás de los cuales se dispuso una industria cultural ideológicamente dirigida. Absorbí más de lo que yo hubiera querido si hubiera sido consciente de lo que absorbía. Cuando apuesto por la libertad de mi pensamiento (¿y cómo no hacerlo?) sucumbo a la ilusión de que podría realizar un «reset» de mis ideas si quisiera. En realidad mi mente quedó tan moldeada como la vasija en manos de un alfarero.
Los tres primeros versos del poema de Álvaro de Campos (Pessoa), “Tabacaria”, expresan de modo preciso la manera dialéctica en que “nuestro” pensamiento se constituye: “Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. / À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” Ni somos, ni seremos, ni podemos querer ser nada, aunque dentro de nosotros estén en potencia todos los sueños mundanos. Realizamos un trazado de ilusiones que creemos nuestros, aunque siendo millones, otros muchos más tendrán un pensamiento equivalente. Me digo “no; yo soy diferente”, pero en ese deseo de sentirme diferente del resto, también soy como cualquiera. Somos unos pretenciosos. Hasta cuando nos desvestimos para bañarnos nos dejamos puesta nuestra vanidad. He visto un vídeo de la tal Corín Tellado. Vaya arrogante. Le comentan que si es cierto que escribe más de 30 páginas al día y responde con desdén que suelen ser más de cuarenta. En el listín telefónico de Madrid había bastantes más. Me recordó a un catedrático de griego, un capullo (sospecho que he incurrido en un pleonasmo), que nos recordaba a menudo la cantidad de libros que había escrito (más un centenar). Las leonas sólo paren un cachorro cada vez. Las ratas paren camadas. Homero y Corín Tellado.
Cuando Lévy Bruhl se interesó por la mitología de los aborígenes australianos se le reveló algo inaudito: la racionalidad de las religiones pagana y cristiana. A diferencia de los mitos griegos y semitas, los personajes mitológicos de la religión aborigen australiana vulneraban por completo el principio de no contradicción. Es decir, a un mismo dios o héroe se le atribuían cualidades completamente distintas. Un dios podía ser lo mismo bueno que malo y un héroe podía ser santo o criminal. En un principio Bruhl pensó que los aborígenes le estaban engañando, que le tomaban el pelo. Pero llegó un momento en que comprobó que su yo rechazaba aquellas narraciones debido a que su manera de comprender expresaba la forma lógica que Occidente “supone” que debe tener una narración y los roles que asimilamos inmediatamente a bueno y malo. Para un aborigen australiano el mito simplemente debe exponer algo, sin asumir siquiera el principio de no contradicción, lo que aleja nuestra compresibilidad de sus narraciones… y viceversa. A los aborígenes australianos les resbaló desde un principio las narraciones cristianas. Las consideraron mala literatura. Los clérigos anglosajones los tuvieron un pueblo “Untermenschen”, incapaz de asimilar las enseñanzas del cristianismo. Análogamente les ocurría con Homero, Shakespeare o Cervantes. La coherencia que suponemos que “deben” tener los personajes de un mito, una narración o una novela es un producto social que, sin embargo, atribuimos a nuestro gusto. Lo mismo cabe decir de la moralidad. No sólo la filosofía, sino nuestra conciencia es “su tiempo expresado en conceptos”.
¿Y qué me dices de un Dios que se supone que es todo amor y te puede mandar al fuego eterno por no ir a misa los domingos? En disonancia cognitiva a los occidentales no nos gana nadie.
Evitemos simplificar. El cristianismo reasumió las características del panteón pagano. “Deus” es “Zeus”. El único modo de que una religión se impusiera eficazmente sobre una multitud dependió de que se asemeje mucho a lo que hubiera antes. No hubo año cero. En el paganismo una persona enamorada caía en los furores de Venus. El homicida quedaba sometido a Marte. Así sucesivamente. En el cristianismo todas las cualidades en grado superlativo se atribuyen a Dios. Puedes decir que entonces se trata de un Dios malo, pero hay que recordar al Platón de la “República” que rechaza a su manera a Homero y Hesíodo, pues dice que debe atribuirse sin excepción que los dioses son siempre causa de lo bueno y jamás de lo malo. Eso es cosa de los humanos y animales. Los frailes salen con la misma letanía a propósito de nuestra incapacidad para juzgar frente a Su omniesto y Su omnilotro.
En cualquier caso, a efectos dialécticos eso es completamente indiferente. Lo significativo es que tu pregunta apele al principio de contradicción EN LO POÉTICO, incluso en tu sinóptica ironía. Aristóteles se expresa también así repetidamente: “los acontecimientos del mito deben desarrollarse en una sucesión verosímil o necesaria”, “lo posible según la verosimilitud es el objeto de lo poético”, o, mi favorita: en lo poético “se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible inverosímil”. ¿Qué marca la verosimilitud? El principio de no contradicción.
Lovatchewski triunfó cuando hizo comprender que su enfoque se sometía aún más al principio de no contradicción que la geometría euclídea y que su lógica era mayor que la del sentido común. Lo mismo podríamos decir de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica (la cual, sin embargo, sigue encontrando resistentes). Pero, en lo poético, ¿qué determina que deba regir el principio de no contradicción? La tradición. Esa tradición que hemos chupado y que ha constituido nuestro pensamiento y que tiene como su mayor logro solaparse detrás de la fe que tenemos en que cuando elegimos, lo hacemos libremente. Este es un error racionalista, que nos hace retrógrados y nos vuelve prehegelianos. Nos creemos tan autores de nuestros pensamientos como de nuestra lengua, cuando a todas luces nuestra mentalidad poética es un 99% de transpiración y sólo un 1% de inspiración (en el mejor de los casos). Bruhl pasó de disgustarse a asombrarse por las posibilidades formidables de la mitología aborigen australiana.
Imagina un cuento en el que el personaje se transforma según actúa siendo lo único estable en él su nombre. Tú entiendes como contradictorio que Dios sea todo amor y, a la vez, implacable en contra de quien incurre en su ira. Ésa es una contradicción mínima, que les contentará mucho a los curas y frailes, porque pueden fácilmente revertirla. Más contradictorio sería que fuera una vieja prostituta nigeriana o un mosquito chupasangres y que tales existencias y sus fechorías pudieran ser atribuidas a un mismo personaje. A esto nos resistimos. No hace falta que haya un delito en contra de la ofensa de los sentimientos religiosos. Nuestra conciencia, nuestro gusto y nuestra imaginación viven reprimidas, pues no nos pertenecen. Nuestro pensamiento es un reflejo social… una figura moldeada por la presión ideológica.
No viene al caso aparentemente, aunque en el fondo sí:
https://tinyurl.com/2zsbnkj8
Un saludo a la hinchada del AC Milan en plena era Meloni.
Sí que viene a cuento: el enfebrecido público de un combate de gladiadores pidiendo la paz.
No estoy de acuerdo con tu jerarquización de las contradicciones. Yo podría asumir a un dios puta y mosquito (hasta podría caerme bien), pero no a uno que inflige castigos eternos. Psicológicamente, es cierto que una contradicción mamada desde la infancia se asume con más facilidad (es, una vez más, lo de la mentira repetida mil veces que se convierte en verdad); pero aún nos queda algo de sentido crítico.
Ésa es justamente la mejor expresión de la vuelta a un momento prehegeliano e, incluso, prekantiano. La fe ciega en Dios marcha al paso de dos creencias ciegas: en el mundo y, sobre todo, en el yo. En la primera crítica de la razón pura Kant se aventura a buscar la esencia de esa constante que hasta su momento se llamara “el alma” y su viaje hacia el qué haya en el yo que sea sólo de mí mismo termina en desastre: sólo somos el sujeto de nuestras representaciones, indistinguibles los unos de los otros. Tan brutal le parece la conclusión a la que llega que en la segunda edición mete la tijera, pues se ha situado mucho más allá del racionalismo de lo que él pretendía. Decir que las ideas de Dios o del mundo son absurdos siempre fue asumible, pero asegurar que nuestra personalidad es una mera representación formal, es situarnos en el mismo plano que las cucarachas, a las que no distinguimos por su individualidad precisamente. No sólo pretendemos ser “mejores”, sino “muchísimo mejores” que aquéllas… Difícil es que podamos renunciar a quienes creemos ser. Imposible, que empaticemos realmente con los otros, porque estamos convencidos de nuestra diferencia (que sólo es imputable a lo social por mucho que la creamos nuestra). Aceptamos superficialmente lo que significa la dialéctica.
Estoy de acuerdo contigo casi por completo. Pero ese casi supone una diferencia cualitativa: la que hay entre pensar que el libre albedrío es en alguna -aunque mínima- medida posible y albergar la certeza de que no lo es. Como decía Ortega, las ideas se tienen, en las creencias se está.
Estoy más de acuerdo con Spinoza, Kant y Hegel que contigo. Que no sepas qué es lo que te determina en cada ocasión a actuar de una manera y no de otra no equivale a ser libre (concepto auténticamente cristiano y, aún, más genuinamente católico). A tu ignorancia a propósito de ti mismo y tu rechazo a que tu manera de sentir sea una reacción socialmente troquelada lo denominas “libre albedrío”. Es una etiqueta nebulosa que esconde un rechazo socialmente pautado. Si te crees libre, eres responsable de tus actos, eres culpable y, por lo tanto, estás sometido al esquema pecado-culpa-expiación. Por ahí no paso. Mi “libertad” no es más que ignorancia a propósito de lo que determina a mi voluntad.
Llama poderosamente mi atención tu rechazo a la Iglesia, el papado, la religión y toda esa parafernalia y, sin embargo, que mantengas el vestigio último que el catolicismo y el cartesianismo pequeño-burgués deja dentro de cada uno de nosotros: la fe ciega en que nuestra intencionalidad nos constituye como individuos libres. ¡Qué conveniente para el clero, los jueces, la policía y los políticos!
De fe ciega nada: no estoy ni mucho menos seguro de que el libre albedrío no sea una mera ilusión, simplemente contemplo la posibilidad de que no lo sea. Fe ciega sería, en todo caso estar absolutamente seguro de lo contrario, teniendo en cuenta lo poco que sabemos sobre la consciencia y la voluntad.
Es posible que si dejo una piedra en el aire, la piedra se quede en el aire. Si puedo imaginarlo, es posible.
Es posible, también, que caiga hacia el techo. Si puedo imaginarlo, es posible.
Es posible, incluso, que gire sobre sí misma. O que comience a realizar en el aire quebradas y onduladas. Si puedo imaginarlo, será posible.
Del hecho de que todas las veces anteriores que dejé una piedra en el aire cayó al suelo no puedo estar absolutamente seguro que en el futuro su comportamiento no pueda ser otro. Si puedo imaginarlo, es posible. Sobre todo cuando yo sea esa piedra.
Nuestra perspectiva nace involucionada. Basta echar un vistazo a la mitología de los antiguos griegos para darse cuenta.
En la “Ilíada”, los seres humanos no somos mejores que los perros. Somos perros malos, capaces de su crueldad, pero incapaces de su fidelidad. Los únicos cuyo comportamiento no está pautado son los dioses. Los dioses agitan el “thymos” en los seres humanos para que hagan una cosa u otra. Nuestra conducta está estereotipada, pero cuando los dioses avivan el “thymos” aparece en nosotros el propósito de hacer algo, la decisión y la ejecución. Por eso, los griegos consideraban que más valía estar lejos de los dioses, lo más apartados de sus caprichos. En cualquier caso, los seres humanos somos culpables sin culpa, porque somos tan animales como los perros.
El cristianismo atribuyó al ser humano la libre voluntad, el libre albedrío… en suma, la libertad. Si no fueras libre de elegir, estarías libre de culpa y no serías libre de ser mandado al infierno. Gran invento el de la libertad. Ahí nos separamos de los perros y demás animales. El ser humano es un dios mortal. “Magnum miraculum est homo”. Amén.
Más de un siglo después de Darwin siguen los pronunciamientos pre-darwinianos. De alguna manera, el ser humano no “sólo” tiene que ver con la biología. Por alguna razón, el pensamiento cristiano se mantiene y convierte la aleatoriedad, que se predica de la recombinación genética (pues los organismos biológicos, en su carrera por adaptarse, genéticamente ensayan cuanto pueden, lo que suele terminar en cáncer y muerte) en potestad de la voluntad. Hay aleatoriedad, pero se da en el pensamiento y antecede a la voluntad que radica en mi libertad de elección. ¡Qué conveniente!
En el todo de lo físico y lo biológico hay algo que, sin embargo, no es expresión de la necesidad.¡Qué algo así lo piense siquiera un científico…! No nos encontramos nada lejos de Descartes, quien dudando de todo hasta saber de cierto que nada cierto hay en el mundo, se aferraba desesperadamente a una «moral provisional». Una cosa es ser científico y otra no respetar las verdades de la santa madre iglesia.
Otro punto para el Vaticano.
Tengo una pregunta compleja para ti: ¿Cómo compatibilizas la libre voluntad con el darwinismo? Porque me resulta un cuadrado redondo.
No veo la incompatibilidad. El darwinismo explica cómo hemos llegado a ser lo que somos, pero no lo que somos. No del todo, al menos.
¿Qué valor sostiene el darwinismo aparte de la lucha por la supervivencia?
El primer Kant, expuso en su tercera antinomia la antítesis entre necesidad y libertad. Tras los estudios biológicos de la época y la «literatura clandestina», la pujanza de Spinoza se hizo demasiado clara. El ámbito de la libertad perdía tanto terreno por todas partes que Kant se vio obligado a escribir una segunda crítica (para calmar al pietista Wöllner) y hasta una tercera en la que interponía “algo” entre dos facultades del espíritu (la del conocimiento, expresión de la necesidad de la naturaleza, y la del deseo, manifestación de la libertad). A ese “algo” lo llamó «sentimiento».
Ése es tu rincón: el del sentimiento. Sólo cuentas con la ensoñación de que el ámbito de la libertad sea posible. Me recuerdas a quien una vez fuera mi mejor amigo, Lisardo, que en paz descanse.
Hubo un tiempo en que Lisar tuvo la ensoñación de que una compañera nuestra de estudios, una pelirroja tremenda, se enamoraría de él. La posibilidad existía, pero él era bastante cortado y ella no era de las que pierden el tiempo. Darwin “ad portas”. Como mi amigo estaba alocadamente pillado por ella y su madre, gran persona y amiga íntima de mi madre, me presionaba para que lo espabilara. Y como yo conocía a la pelirroja demasiado bien, una noche fui con mi amigo Lisardo a una taberna que él desconocía, pues era más de iglesias. Allí dentro descubrió que había tantos tíos como para echar un partido de fútbol y sólo dos tetas, las de la pelirroja por la que bebía los vientos. “Res ipsa loquitur”. Mi amigo Lisar sufrió mal de amores y salió de la depresión a duras penas medio año después, aunque supongo que recordaría el lance toda su vida. Eso sí, una vez hubo en la que mi mejor amigo tuvo la ensoñación de que sus afanes se realizarían porque él los deseaba con vehemencia… Pobre Frabetti.
“¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño: / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son.”
La creencia en el alma es la antesala de la fe en Dios. Quien cree en el libre albedrío está más cerca de creer en el alma que aquel que se desinteresa por lo que sea una variable tan oculta como es la libertad. A fin de cuentas, ¿qué es la libre voluntad sino la inmortal actividad del alma? Eso sí: al verdadero creyente poco importa que entre los atributos de lo que cree no esté la existencia.
No veo por qué la libre voluntad tendría que ser una actividad inmortal. Nuestra libertad, si hay tal, es una libertad condicional.
Porque el resquicio lógico que usas no topa en donde tu quieras. Abres la puerta y detrás de ti entran las «verdades» de catolicismo.
Hasta donde llega mi conocimiento, lo físico viene determinado por la necesidad. Y lo biológico entra en dentro de lo físico (de hecho, lo orgánico termina en lo inorgánico; es una cualidad de la materia, pero sigue siendo materia).
Que haya variación y correlación en vez de causalidad no significa a que si me tomo una copa de cianuro quepa la probabilidad de que vaya a salir vivo (lo mismo que si hubiera nacido en 1596, sería improbable que ahora mismo estuviera respondiendo).
Cuando en ese marco aceptamos la «posibilidad» de la libre voluntad, porque es imaginable, también lo será la de la inmortalidad del alma, igualmente imaginable, la existencia de Dios y así como las «verdades» del pastafarismo.
Admitir la posibilidad de vida extraterrestre no es abrirles la puerta a los marcianitos verdes: si para algunos una cosa lleva a la otra, no es culpa de la teoría.
«Hasta donde llega mi conocimiento, lo físico viene determinado por la necesidad». No del todo, por más que Einstein se empeñara en buscar «variables ocultas».
https://www.jotdown.es/2021/12/azar-orden-y-caos/
Por cierto, según me contó Jack Szostak, la mayoría de los evolucionistas creen en el libre albedrío (lo cual no demuestra nada, pero no deja de ser significativo).
La vida extraterrestre es probable. El experimento Miller y Urey demuestra la posibilidad de generar moléculas orgánicas a partir de las inorgánicas.
«Hasta donde llega mi conocimiento, lo físico viene determinado por la necesidad». Esta afirmación es cierto, aunque es obvio que un darwinista no utiliza la noción de “necesidad” el sentido causal de Einstein. Hay que evitar en la medida de nuestras posibilidades atribuir a los demás lo que ellos no están diciendo. El sentido de cualquier reacción química “necesariamente” aumenta la entropía. Tal “necesidad” no tiene paliativos (a pesar de las conjeturas de Prigogine). Todo proceso químico aumenta la entropía. Lo contrario no es un tanto para el “azar”, sino para el milagro.
El argumento de la mayoría es publicitario. San Agustín decía que la inmensa mayoría de los seres humanos creen en la existencia de Dios y que es imposible que la mayoría puede equivocarse. El mismo retintín se empleó para vender un Lp de Elvis. Peor aún: una persona puede ser un genio en su campo y un mostrenco en cualquiera de sus demás opiniones. A esto lo denominaba Aristóteles de manera sutil: “cosas de distinto género no subordinadas entre sí”.
Tu afirmación entrecomillada no es cierta, y esto no es una opinión, es lo que se desprende de la mecánica cuántica: lo físico no viene determinado por la necesidad, no del todo. ¿Demuestra esto la existencia del libre albedrío? No, simplemente deja espacio para la duda.
Vale. Elimino la literalidad de esa formulación y paso a redefinir “necesidad”.
Pongamos el teorema de Bolzano. Si una función continua cambia de valor en un intervalo cerrado, entonces hay al menos un valor para el que f(x) = 0. No puede que no.
Pongamos la medición del pH de una solución mediante fenolftaleina. Si una solución es básica, la fenolftaleina adquiere una coloración rosa. No puede que no.
La mecánica cuántica posee validez a nivel atómico. A nivel microscópico y macroscópico no hay demostración de que sea válida. Esa extrapolación es del todo inadmisible. Cómo articular la mecánica cuántica con el resto de la física es un galimatías en el que siguen trabajando los físicos sin demasiado éxito de momento. Más allá del nivel molecular, la mecánica cuántica no tiene hoy en día recorrido alguno. ¿También te aferras a esta otra posibilidad? Parece que encadenas muchas hipótesis.
Que la determinación de la voluntad sea un asunto complejo por la de variables que influyen en ella no implica que no exista. Peor aún: los organismos vivos manifiestan mucho más ser máquinas biológicas que lo contrario. Hace no mucho se experimentó con castores. Se les crió como si fueran perros. Sin embargo, un día comenzaron a acumular dentro de un laboratorio todo tipo de objetos como si estuvieran construyendo un dique. Esos castores no habían visto jamás un río, ni habían aprendido a hacer diques viendo a sus semejantes. Sólo habían visto a perros hacer cosas de perros. Lo mismo se pusieron a erigir diques guiados por su libre albedrío.
«La mecánica cuántica posee validez a nivel atómico. A nivel microscópico y macroscópico no hay demostración de que sea válida». Hay abundante literatura al respecto, y también sobre los fenómenos cuánticos a nivel cerebral: a ella te remito si te interesa profundizar en el tema. Repito y termino (no tengo nada más que añadir ni pretendo convencer a nadie de lo que yo mismo no estoy convencido): aún sabemos muy poco sobre la consciencia y sobre la voluntad, por lo que cualquier afirmación tajante al respecto, en un sentido o en otro, no es más que la expresión de una preferencia personal. Gracias por tus interesantes comentarios.
Hay mucho magufo en torno a la mecánica cuántica. Eduardo Punset, por ejemplo, tenía una concepción tan supersticiosa, aunque en clave tan facha, a la que expresaría un Friker Jiménez.
El ámbito de la mecánica cuántica es físico a escala de átomos y partículas subatómicas. No hay más tela que cortar.
Donde escribí «en clave tan facha» quise escribir «en clave no tan facha»
Punset no tenía ni idea. Hace muchos años me invitó a su programa «Redes» para hablar precisamente de azar, caos y mecánica cuántica. Me citó una hora antes, me hizo una serie de preguntas y luego, durante la entrevista, no paraba de repetir lo que yo le había dicho como si se le hubiera ocurrido en ese momento. No en vano era un político, o sea, un farsante. Pero no hay que ser muy duro con él: en realidad, nadie entiende la mecánica cuántica, y ni siquiera podemos definir adecuadamente el azar. Hay mucha tela que cortar, pero aún no hemos encontrado las tijeras.
No hay fenómenos cuánticos a nivel cerebral. La mecánica cuántica opera a nivel atómico y subatómico. Incluso las interacciones moleculares son un tema a debate. Hay tantos físicos que han desperdiciado su carrera tratando de extrapolar la mecánica cuántica como matemáticos exitosos en demostrar la conjetura 3n + 1.
La vida es simple. Nada de lo que uno sea o haga tendrá la menor transcendencia. Ninguna vida posee más sentido que aguantar aquí hasta caer en la nada. Ahora eres sólo alguien que aguarda precipitarse en el vacío. Yo no temo la muerte, sino el proceso que me llevará a ella. Sin embargo, a lo largo de mi existencia me he comportado como si me debiera a una reputación, a una imagen que echó raíces no se cuándo en mí, aunque en realidad la vida ajena y las opiniones de los otros me importan una mierda. Ninguno de los otros, ni aun los más cercanos, me acompañará en mi último instante. Mirando atrás, incluso a los momentos en que mi conducta fue sensata sólo aprecio tiempo perdido en desatinos. ¿Mis afanes, esperanzas y sueños? Una estupidez tras otra. Una idiotez no mejora porque sea compartida. Razón tienen los chinos cuando consideran como a una de las tres peores maldiciones que se cumpla lo que deseas. Nos volvemos tontos al desear y aún más locos al conseguir. Si bailamos esa danza será porque realizando nuestro empeño sólo somos otros. ¿Qué hay de voluntario en nada? Cada persona parece animada por una personalidad única, pero la dinámica de poblaciones dice que no. A los diecisiete todos los chicos rabian por echar un polvo, a los treinta todas las jóvenes quieren un niño y tocante al dinero todo el mundo practica la misma religión. Razón tenían los antiguos griegos que no concibieron siquiera términos para expresar la voluntad ni la libertad. Intuyeron que el querer siempre está en nosotros determinado. Otra cosa es que sepamos qué lo determina. Un velo tupido de engaño cubre lo que media entre lo que sabemos de nosotros mismos y nuestras reacciones. ¿Mi libertad? Vanidad e ilusión. Una tontería gestada en los pupitres de la escuela y ante la televisión.
«Aunque revienten, no por ello dejarán de hacer las mismas cosas». Aunque todo el mundo cree gobernar su pensamiento, las acciones humanas son siempre las mismas, las conocidas y las que no. El reparto de papeles está realizado y todo el mundo interpreta unas u otras funciones. Podemos creer que nuestro libre albedrío radica en la elección de la secuencia de tales funciones. Nos equivocaríamos. Esa combinatoria no es más que otra función. Antes que nosotros miles adoptaron la misma secuencia y después, si es que hay un mañana, pensarán, sentirán y harán justamente lo mismo. No se trata de libertad, sino de estadística. Hay pocas diferencias entre nosotros y las hormigas. La más llamativa consiste en que nosotros dormimos. Más allá de desemejanzas atribuibles a la especie nuestros pensamientos, sentimientos y conductas están completamente pautados. La fe en que, más allá de la intencionalidad, disponemos de una voluntad libre es un dogma cristiano. Como moda fue publicitada hasta la saciedad por San Agustín y animada hasta el paroxismo por el nominalismo de Occam, origen de toda la filosofía moderna e inspirador de la contemporánea.
Llevo tiempo discutiendo con un amigo, profesor de filosofía a su pesar. No me parece que nuestra disputa vaya a tener solución. Amontonamos argumentos como si fuera a vencer el que construyese el termitero mayor. Él está convencido del curso variopinto y siempre renovado de la filosofía. No en vano él se ha dedicado a la filosofía profesional. A menudo me recuerda a Pérez Reverte, un personaje de mirada estrecha que nunca salió de los Balcanes. Lo recuerdo con sus ojitos de mocosa codiciosa narrando el conflicto en términos de “buenos” y “malos”. Ahora es un retrógrado que pontifica sobre el periodismo y muchas otras cosas más, manifestando su acostumbrada y alabada falta de perspectiva. A mi entender, la filosofía no ha hecho otra cosa que estrechar su campo. Aristóteles citaba que sólo se encontraban fuera de su tradición las matemáticas, la teología, la medicina y en buena medida, la jurisprudencia. Desde entonces ha sido desarbolada como un velero en una galerna. La astronomía y, con ella la física, ya comenzó su propia andadura en la emblemática Biblioteca de Alejandría con Aristarco de Samos y sus colegas. Buena muestra de esa situación de estar siendo despojada la expresaron quienes consideraron que tal saber era recurrente. El más significativo, Kant, quien sintetizó las tres existencias alrededor de las que se pergeña cualquier discurso filosófico: el alma, el mundo y Dios. La fe en el ego se manifiesta de inmediato, pues cada uno vive en su propio ego. Más allá de esta certeza, afín al discurso cartesiano, todo son postizos. La fe en el ego libre, una prótesis. La fe en el ego inmortal, otra. Miraríamos de reojo a alguien que nos dijera que el ego tiene sabores, porque hay gente a la que le huele el aliento a ajo. Sin embargo, no nos parece algo tan esperpéntico oír que actuamos en el curso de nuestras vidas “obedeciendo” a una voluntad libre. Kant consideraba que no, que esta manera de exponer las cosas era en sí misma un sofisma. Whitehead se apercibió de eso mismo y de lo perdida que se encontraba la filosofía, de la que decía que consistía en los diálogos de Platón con apuntaciones a pie de página de Aristóteles. En buena medida la forma de la filosofía actual (retrógrada, supersticiosa, arrogante y plagada de categorías cuyo sentido sólo se explica gracias a la tradición monacal en que se halla inmersa) se debe a su orfandad. La astronomía, que ya era independiente desde el siglo II a.C., reverdeció gracias a Copérnico, Galileo y Newton llevándose tras sí a toda la física entera. La biología y la psicología se marcharon en el siglo XIX. Adiós a la Gnoseología, que reinaba desde finales del siglo XVI. En la misma época, la poética y retórica pasaron a pertenecer manifiestamente a la teoría de la literatura y entraron sin más en la filología. De lo político se ocuparon los políticos y sindicalistas. La ética terminó en manos de los frailes y sacerdotes, en particular, de los protestantes… Heidegger sólo constató la obvia doble ceguera: la de las especialidades, que marchan como pollo sin cabeza, yendo cada una por su cuenta ajenas a cómo engarzan con las demás y la de la propia filosofía, que se ha desarrollado como una cabeza sin pollo, imaginando las partes de las que no sabe nada.
En la filosofía se ha vuelto al punto relatado por Mónimo: “Qué todo es opinión”. Siendo esta la situación, la que más pesa es la de la tradición. ¿Cómo no vamos a suponernos libres? ¡Faltaría más!
Dos formas de ser en una misma vida. La mariposa, antes de serlo, fue larva. La semejanza entre la una y la otra es abismal. Sus hábitos alimenticios, completamente distintos. Sus pensamientos, enteramente otros. Somos. No tenemos la libertad de elegir quiénes deseamos ser.
Es curioso que alguien que no cree en la filosofía se dedique a filosofar con tal empeño. Y aunque no conozco a tu amigo, ningún profesor de filosofía merece ser comparado con Pérez Reverte.
Un clavo saca a otro. Heidegger tampoco creyó en la filosofía. Terminó rechazando con tal empeño la naturaleza de su propio discurso, que la segunda parte de sus obras poseen una orientación poética, cosa que entiendo. El árbol de la filosofía, aparte de estar enfermo, creció leñoso y torcido. No sólo no aclara, sino que impide pensar. Pesca en lo ya conocido, en lo familiar.
Reverte es un mesiánico obtuso, pero al menos pateó cerca de la línea del frente. Peor es aún Almudena Ariza, que va de reportera de guerra, pero hace reportajes a 200 kms de donde peguen tiros o caigan las bombas, reportajes tan objetivos como los de Nieves Herrero. Es tan convincente como las referencias de un coche de segunda mano. Hay “informadores” que merecen una cremallera en la boca.
Euronews tiene un espacio peculiar llamado “no comment”, reservado para los acontecimientos cuya visión canta por sí sola. La manifestación en Guernica merecía un “no comment”, pero no hubo un noticiario en el que la cháchara del presentador de turno no ocluyese las sirenas de Guernica. A menudo la barbarie se oculta tras la locuacidad. ¿Qué había que explicar ahí? Sólo les faltó poner la sintonía del no-do.
El libre albedrío es un cuento cristiano, sobredimensionado por el romanticismo. Es algo claro sobre todo si atendemos más a su dialéctica. La libre voluntad fue la bandera propagandística del cristianismo. Aparece en su jerga. Un buen instrumento para hacer proselitismo. Ahora bien, el único cristiano, aparte del crucificado, que siguiera en tal bandera fue Pelagio, que terminó siendo tachado de herético. Lo que conservamos de su pensamiento se encuentra en las respuestas de su antagonista, San Agustín, quien indica en qué consiste la libertad. Viene a decir que cuando obras como te da la gana, no eres libre, sino que lo haces compelido por tus instintos. Eres esclavo de ellos. Ahora bien, cuando obras sometiéndote a la ley de Dios, entonces eres libre. El mejor ser humano es aquel al que Dios ha predestinado concediéndole su “gracia”. Quien ha recibido el don de la gracia es más libre que los demás, pues se convierte en Su instrumento. En otras palabras, libertad es libertad para someterte.
El segundo Kant repite lo mismo: el ser humano es libre cuando somete su voluntad incondicionada a la ley moral. Parafrasea incluso a Aristóteles quien ni por asomo cree que los seres humanos seamos libres; por el contrario, el griego antiguo dispone de cuatro términos para expresar el querer y todos ellos expresan que cualquier volición se halla condicionada de cabo a rabo. “El cielo estrellado sobre mí. La ley moral en mí”. En el mejor de los casos posible, sometimiento al uno y la otra.
Hegel en un momento de peculiar clarividencia prusiana, mientras arengaba a sus estudiantes dice que la libertad es el derecho a obedecer a la policía. Los idealistas, cuyo apelativo nos despista, transformaron a Dios en la ley moral. Hegel al menos tuvo perspicacia suficiente para entender que ley era una manifestación social, que es en donde se realiza verdaderamente lo moral; en otras palabras, yo no soy yo, sino sólo una consecuencia social. Me creo un sujeto independiente y libre, pero mi conciencia es una pura ficción social.
Darwin nos bajó del todo de los andamios. La dinámica social humana no está al margen del resto de las especies animales. Somos superdepredadores y reificamos al resto de las especies. No es que nos parezcamos a ellas, sino que estamos tan pautados como ellas. Éste proscribe por completo la ilusión de la libertad. Es una idea propia de los chicos del tarambuco.
Vuelvo una y otra vez a Hegel, quizás el último que sospechó de la conciencia individual. Él supo desarrollar una particular antipatía por sí mismo. Cuanto más ascendía en la pirámide social, peor se sentía. Su ego le olía mal. A rayos y centellas. En 1823, estando en Dresde con unos compañeros, en plena época de la siniestra restauración de Metternich, de pronto preguntó “¿Qué día es hoy?”, levantó su copa e hizo un brindis que dejó helados a los demás: “¡Por la toma de la Bastilla!”. Brindó por los ideales de la revolución francesa un cuarto de siglo después de que el despreciable Napoleón la dejara en el basurero de la historia. Hegel trataba de sobreponerse a su propia circunstancia. Siendo una realidad común y vinculante, desestima una y otra vez a la individualidad, ese aparente todo que en sí no es nada. ¿Qué es mi autoconciencia? Una triste ilusión. Es una fantasía, porque se constituye en el entorno social. ¿Qué sería de mi ego sin mis padres, mis amigos y mis conocidos (aquellos con los que charlé amigablemente sin que supusiera que mantenía con ellos una vinculación especial, cuando también contribuían a mi felicidad)? Mi conciencia es una construcción suya, un reflejo de y un homenaje hacia ellos. Pero también es triste, porque la sociedad se compone mayoritariamente no de ilustrados, sino de idiotas, de tropeles de imbéciles capaces de actuar en contra de sí mismos, que fueron dejando su mala huella en mí, que amargaron mi carácter y ofendieron mi cultura y mi propia lengua. Los idiotas son algo más que una plaga: son una manifestación de esa propiedad que los medievales atribuyeron a Dios, la ubicuidad. Esos retardados los he encontrado en todas partes. ¿Cómo se puede ser tan idiota como para felicitarse del mal ajeno? ¿Cómo se puede ser tan idiota como para alegrarse de la muerte o la desesperación de un niño? Miro las noticias de cualquier época y allí encuentro idiotas a patadas. Me dirás que también hubo buena gente. Sí, pero fueron como una gota dentro de un mar de gilipollas. Los idiotas están dentro de la sociedad que nos constituyó como personas y que constituirá la conciencia de aquellos que pisen en el futuro por las calles de nuestras ciudades. Y no tienen cura. Y siendo la conciencia una realidad común y vinculante, me temo que nosotros, tampoco. Los que resistimos somos como ciegos que en sus brumas interminables trataran de distinguir el color azul del rojo. No estamos menos determinados que los imbéciles, aunque tengamos una representación más clara del sentido de las cosas.
Todo racionalista es prekantiano o, en el mejor caso posible, kantiano. Kant parte de una premisa empirista: que cualquier conocimiento válido comienza y termina en la experiencia. Ahora bien, los modos y medios mediante los que se organiza ese material fáctico es algo imputable sólo al entendimiento humano. Y ahí se abre a la tesis de la independencia y libertad de la razón. Este mantra lo siguen repitiendo a su manera los racionalistas, que siguen teniendo fe en la ciencia a pesar de que las ciencias no hayan hecho otra cosa que despedazar el mundo, aumentar la riqueza de las corporaciones y tiranos y magnificar las catástrofes de las guerras. Suponen que teóricamente las ciencias, que han sido mucho peores para la humanidad y la naturaleza que las bastardas religiones, “de alguna manera” nos salvarán. [¿¡Cómo!? Hay que ser inteligentemente idiota.] Se abrazan al ideario positivista “orden e progresso” al igual que los niños inventan fábulas para sus ositos de peluche.
La misma tesis de la independencia y libertad de la razón se encuentra en el origen de quienes creen en el libre albedrío. Sus formas y categorías no se hallan en la experiencia ni derivan de ella. La razón opera de manera autónoma frente a lo empírico. Así se mantiene la ilusión de que nuestro entendimiento es autónomo frente a las determinaciones de la realidad. Peor aún: se invierte por completo la tesis de que el conocimiento válido comienza y termina en la experiencia, pues tal experiencia se constituye como un continuo gracias a los actos de la intuición y el entendimiento, comunes a todos los individuos de nuestra especie. Lo mismo que Santo Tomás, aunque por motivos distintos, no hay racionalista (y Kant fue uno de ellos) que no repita ecos platónicos. Creen en el alma, aun creyendo que no creen. Una vez abres la espita a la posibilidad de la libertad de la razón (y como la deliberación forma parte de la volición, de la libre voluntad), la inmortalidad del alma se cuela de rondón sin solución.
El racionalismo, lo mismo que el cristianismo, es un sistema. Si quitas una pieza capital (la libertad y autonomía de la razón) cae el sistema al completo. No puedes aspirar a conservar tu fe ciega en la ciencia sin la fe en la libre voluntad y la inmortalidad del alma. Va todo en el mismo envase. Cuando te emparejas no sólo te emparejas con quien te emparejas, sino que van incluidas las personas del mundo de quien te emparejas, personas con las que probablemente ni loco o borracho querrías tener nada que ver.
El ministro de defensa israelí, Yoav Gallant dijo el 9 de Octubre de 2023: “Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia”. Es obvio que él y los de su ralea se sienten humanos, no animales. La expresión “animales humanos” es una transliteración de “Untermenschen”. He ahí a alguien que de cabo a rabo separa sujeto (él) y objeto (los palestinos). Hace esas declaraciones desde una lógica racional, pero subjetiva (puesto que él se reconoce como algo distinto frente a los otros). Estamos tan acostumbrados a progresar ética y a creernos libres y autónomos que apenas percibimos el estatismo y falsedad inherente a tal separación entre sujeto y objeto. La expresión “animal humano” es un pleonasmo, un cliché predarwiniano, pues, en efecto, todos los seres humanos son animales humanos. El adjetivo no contradice para nada la esencia del nombre. Es como si habláramos de los “felinos leopardos”. No decimos nada nuevo. Topamos con los juicios explicativos kantianos. La verdad no está meramente ligada a la superficialidad de las proposiciones. Supongo que lo que los sionistas quieren decir con “animal humano” es que esos hombres y mujeres, los palestinos, son animales. El problema radica en que son tan animales como todos y, aún así, hasta ellos, que los odian y desean exterminarlos, los reconocen como seres humanos. Al tratar de establecer un hiato entre ellos y los otros, el calificativo contradice necesariamente al sustantivo. ¿Qué se manifiesta sin querer (aparte de su voluntad criminal, pues matar a un ser humano es cosa de asesino)? Que la lógica tradicional es estática y falaz y que la separación entre sujeto y objeto es fraudulenta. Un mero sintagma proposicional vale para mostrar la ambigüedad inherente a la lengua, que no consiste en una combinatoria de elementos estáticos (a la manera de los edificios), sino que se constituye como un flujo de piezas dinámicas que expresan enseguida el antagonismo inherente a las ideas. La verdad no es la adecuación entre lo que se dice y lo que es (ámbitos estáticos), sino antagonismo, la contradicción inherente a ambos polos que se mantendrá latente mientras no pueda ser superada. Para el que piensa verdaderamente, la verdad justamente pasa a ser siempre otra cosa.
La libertad que se da en el pensamiento es una pura ficción. Creerá en ella quien se haya acostumbrado a pensar ambiguamente y sea incapaz de superar sus traumas.
Puedo entender (y envidiar) el optimismo de Kant y Hegel. Sus filosofías son críticas y pesimistas, pero ellos son optimistas. Basta echar un vistazo al concepto de razón de Hegel, que no sólo es crítico, sino polémico, pues se opone a la aceptación del estado de cosas dado. La revolución francesa les hizo creer en el final de los autócratas y sus guerras. Hegel no necesita ninguna adormidera moral. La conciencia del ser humano responde al entorno social. Tú ego no eres tú, sino sólo un producto social. Su filosofía es crítica con todo lo establecido, en particular con la filosofía del ayer, pero esperanzadora por lo que afecta a la sociedad y sus posibilidades. Con Schopenhauer aparece el pesimismo. Aparte de la reacción, la misma revolución terminaba instaurando lo que pretendía abolir (con Napoleón coronado) y, peor aún, su nueva administración invadía aspectos de la vida que se encontraban lejos de cualquier regulación en tiempos pretéritos: identificación de cada ciudadano, enumeración de cada vivienda, etc. Freud expresó el mismo sentimiento de Schopenhauer tiempo después: “La libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Era mayor antes de haber cualquier civilización”. Y hemos ido a peor. Dos siglos y medio después todo siguen siendo reyes, princesas, religiones, guerras y devastación planetaria. La conciencia vuelve a convertirse en un refugio. El pesimismo se desborda y la fe en la autonomía y en el libre albedrío han vuelto a erigirse en dogmas. Y la filosofía no tiene ya futuro. Sólo tiene historia.
A menudo tengo la impresión de que la fe en la libre voluntad se mantiene en Occidente debido a la ilusión de la sociedad del bienestar. En estos momentos los padres de familia palestinos han de debatir con los suyos si es mejor que la familia esté reunida en una habitación para compartir todos el mismo destino común o si es mejor que se distribuyan en varias habitaciones para que sobreviva al menos alguien. ¿Qué mundo de decisión es ése? ¿Pueden sentir su libre voluntad, o más bien rabia e impotencia? ¿En qué puede pensar libremente la víctima salvo en buscar el modo de no ser víctima? El libre albedrío es una consecuencia social, lo mismo que básicamente nuestra consciencia. Y que no exista al margen de lo social o que dependa de ello contradice su presunta esencia.
Eso es indudable: si el margen de libertad siempre es pequeño, en algunas situaciones tiende a cero. Pero solo en casos extremos podemos asegurar que es igual a cero.
Tengo fe en la posibilidad de mover la articulación de mi rodilla, porque me he acostumbrado a moverla. Si padeciera artritis reumatoide, esa facultad se vería limitada por la deformación del cartílago y terminaría en anquilosis. ¿Qué me permite mover la articulación? La masa muscular, el cartílago, la inervación, la irrigación venosa y arterial, los huesos, etc. En suma, un mecanismo del que no tengo consciencia, que atribuyo falsamente al concurso único de mi voluntad.
El problema es que la libre voluntad no deja de ser también una fe. ¿A qué la atribuyo? Al concurso de la voluntad misma. Sin embargo, bastaría un ictus para mostrar que esa fe ciega que tengo en contar con un libre albedrío no tiene nada de libre. Si al diseccionar un cadáver un día alguien encontrase una facultad espiritual llamada “alma”, entonces consideraré que la libertad, como cualidad emergente, existe. Hasta que no se constate la existencia del alma, que no sepa qué me fuerza a elegir esto o lo otro no me permite creer que mi voluntad es libre.
Debería ser extraño que un científico creyera en la libre voluntad. No lo es, porque la lengua de uso común posibilita la ilusión. De ahí que salvo en el ámbito de su especialidad, la mayoría de los científicos tengan opiniones simples, tradicionales y, a menudo, bastante incoherentes.
Nadie ha apostado tanto por la libre voluntad humana como el cristianismo y el totalitarismo. Los capos ordenan algo y la población, como es libre, debe ejecutar sus órdenes sin temor a las consecuencias. Quemar a una bruja o al enemigo, ¿qué importa?
Pero eso no funciona así.
Acaba de llegarme el video de una soldado israelí que asesinó a un niño palestino. Ella insiste en que se ríe del tema. No hay que ser un experto para apercibirse que ha quedado trastornada. Nació, fue criada y participó del odio hacia los palestinos, pero su vida terminó en el momento en que cometió el crimen. El tipo de la entradilla ni siquiera se apercibe que esa joven tiene la vida de un zombie.
https://threadreaderapp.com/thread/1735034304575508555.html
“Antes de emprender un viaje de venganza, cava primero dos tumbas”. Confucio.
Somos tan libres de elegir como de borrar a voluntad nuestros recuerdos.
Terrorífico testimonio. No sé quién da más pena, el niño asesinado o su asesina. Pero pierdes el tiempo intentando demostrar que el libre albedrío podría ser una ilusión, al menos conmigo, porque lo tengo claro. Y también pierdes el tiempo intentando demostrar que lo es sin duda alguna, porque eso es tan indemostrable como la inexistencia de Dios.
“Perder el tiempo”. Curiosa expresión. ¿Quién no lo pierde?
Decía Leibniz que dos teorías contradictorias entre sí pueden ser igualmente válidas para explicar un mismo fenómeno. Lo decía justo a propósito de este tema, pues le llamó la atención que Spinoza no precisara en su metafísica de la “libre voluntad”, a la que consideraba un sinsentido. Aplicando el principio de parsimonia la solución de Spinoza era más económica. Sólo precisa de la necesidad, mientras que el judaísmo, cristianismo e islamismo suponen además la existencia de la libertad humana y divina.
En lo que afecta a la metafísica, de Dios hablaremos algún día, cuando vea que de los cielos baja un dedo muy gordo. Hasta entonces, me parece una tontería.
Por cierto, sólo se demuestra en las matemáticas. En lo físico sólo se muestran cosas. Ni siquiera podríamos demostrar que el mundo existe.
Una vez entra un absurdo en una explicación, vale cualquier cosa. “Ex contradictione quod libet”. Si Dios existe, como es libre y lo puede todo, el ser humano también. Parece que siendo Él providente, el ser humano no puede ser libre, pues si alguien anticipa tus acciones será que no eres libre, pero como Dios lo puede todo, eso también. Tras una estupidez vale cualquier cosa. Este era el retintín de Occam, que llamó la atención de Leibniz, porque también se le atribuye el principio de máxima simplicidad o navaja de Occam y, sin embargo, la explicación más simple es la de Spinoza, la cual no contempla la existencia de Dios. El “Deus sive natura” fue su modo de salvar la censura de la época, aunque todos los idiotas de la historia trataron de apagar ese fuego convirtiendo a un ateo radical como Spinoza en “panteísta”. Vaya broma.
Probablemente yo haya tenido más suerte que la mayoría. He de reconocer que mis lecturas se vieron potenciadas por los parroquianos que nos reuníamos de manera informal en una taberna a lo largo de algo más de una década. Siempre había alguno con el que discutir. Había un cuarteto tan estable que parecían parte del personal. La mayoría huimos en algún momento de nuestras respectivas familias y la taberna era un espacio acogedor. Supongo que por eso las cosas que leo en la prensa no las encuentro lo suficientemente pulidas. Como diría alguno de mis contertulios, tener las cosas claras es señal de que te falta conversación. Es cierto que tengo en mi contra a la industria cultural. La mitología en torno a la libre voluntad es exuberante. El amor verdadero lo es, porque se trata de algo libre, a pesar de que amenace la propia supervivencia de los amantes. Aparte de la filosofía, hay iconos literarios a patadas (el que se nos viene a la mente es, cómo no, “Romeo y Julieta”), pictóricos (por ejemplo, “El Beso” de Peter Behrens o el de Klimt) y una larga lista de films, incluidos los de animación (pongo por caso “La Dama y el Vagabundo”). Sin embargo, me da igual. Cuando dejamos de lado los productos de la industria cultural, que están ahí rebuscando los céntimos de tu bolsillo a cambio de venderte un puñado de ilusiones, el recuerdo compartido no es el del amor verdadero. A pesar de los paráclitos culturales de Romeo y Julieta, lo que todo el mundo es capaz de recordar cuando hurga bien en sus recuerdos es alguna relación en la que se hiciera lo que se hiciese, la relación marchaba al desastre sin solución. Y de ahí a otras tantas experiencias compartidas en primera persona (como el automatismo del despertar del sexo, la venda sobre los ojos, la sensación de que cuando te emparejas se encadenan un montón de obligaciones acerca de las que uno jamás se comprometió (hay una expresión siniestra que caracteriza esta sensación: “las cosas vienen rodadas”) y un largo etcétera. La expresión “amor libre” es un sintagma peculiar para un hegeliano, pues si fuera libre no sería amor y si es amor, es una forma de esclavitud (probablemente la peor, pues uno cree que se está aherrojando por propia voluntad, cuando obedeces a un resorte evolutivo).
Siendo el ser humano una parte minúscula de la naturaleza, ¿por qué consideramos que el ser humano obra libremente y, en cambio, suponemos con el mismo tesón que la naturaleza obra siguiendo leyes?
¿No piensan así los matemáticos, físicos, biólogos y cualquier ingeniero?
¿Por qué lo que es válido para la naturaleza ha de ser de otro modo para los seres humanos?
¿No se trata de una ilusión teológica? ¿No aplicamos tácitamente el corolario «hijos de Dios»?
Sí, todo eso es cierto, y por ello, desde que «perdí la fe», admito que el libre albedrío podría ser una mera ilusión. Pero no podemos estar seguros. Como dijo alguien, que seas paranoico no quiere decir que no te persigan.
No pillo la analogía. Que estás vigilado es fácil de mostrar:
– Tienes un DNI asignado.
– Vives en un domicilio numerado.
– Tus telecomunicaciones están enumeradas y son vigiladas.
– Tu economía obra en poder de la agencia tributaria. Si usas la tarjeta para todo, Hacienda, si quiere sabe hasta lo que comes, adónde viajas, etc.
– Las urbes están plagadas de cámaras de vigilancia. En municipio, la autonomía y el gobierno saben con quién sales y cuándo.
Las ideas delirantes del ayer se han convertido en realidad debido a la obsesión por controlar de quienes mandan y su temor a que se atente en contra ellos.
La paranoia es tu mejor amigo.
La analogía es muy simple: una posible explicación B no permite descartar por completo una posible explicación A. Y viceversa. Ni la sensación de libertad demuestra el libre albedrío, ni el determinismo macroscópico demuestra su inexistencia.
Lo decía en sentido irónico. Una persona que no esté paranoica en la sociedad occidental está mal informada, enferma (y tiene que pensar el lo que le urge) o es indigente (y todo le da igual).
El recurso formal que aceptas (paradójicamente para ser un científico) valida la fe en el Yeti, el monstruo del lago Ness, las hadas, los elfos, las sirenas, los unicornios, el chupacabras, los alienígenas, la percepción extrasensorial, el espiritismo… el machismo, la dieta carnívora… y, por supuesto, Dios.
Para nada: simplemente, como te diría cualquier científico, señala la diferencia entre demostración y conjetura razonable. Yo estoy convencido de que la conjetura de Goldbach (a la que en mi juventud dediqué más tiempo del conveniente) es cierta, y también estoy convencido de que Dios no existe; pero no puedo demostrar ninguna de las dos cosas. Y tu lista es tendenciosa: contra la existencia del libre albedrío solo hay argumentos filosóficos; contra la de unicornios y sirenas hay pruebas más fiables. Y la nocividad de la dieta carnívora es un hecho sólidamente demostrado.
No menos tendenciosa que la tuya, pues recuerdo más pruebas y argumentos a favor de la existencia de Dios que lo contrario, así como en contra de la dieta vegana. En cualquier caso a mi entender la presencia de un número mayor de argumentos no valida el que sean ciertos.
Si a partir de la física o la biología alguien encuentra la prueba de la existencia del libre albedrío, entonces que lo demuestre. Mientras tanto, lo que el principio de economía muestra es que la tesis de la necesidad es preferible a la que supone variables ocultas en la naturaleza.
Tu problema a propósito de la dieta es ético. Hacer sufrir a los animales es una barbaridad. Como espectáculo, cosa de sociópatas. Una corrida de toros es una fiesta de y para sádic@s. Las dehesas deberían ser nacionalizadas como reservas naturales y repobladas con especímenes de árboles y arbustos autóctonos. Esto es claro.
Ahora bien, hay un dilema ético, más allá de la cuestión de si habría una producción vegetal suficiente para aportar una dieta proteica rica a bajo coste a una masa poblacional, porque el tema será si los vegetales sienten y sufren.
Para Leibniz (y en menor medida Hegel) la respuesta es afirmativa. La botánica comienza a considerar en serio su perspectiva.
Leibniz pensaba que en todos los seres se da la percepción (incluyendo en tales seres a las rocas). Ahora bien, en animales y vegetales hay una gradación de la apercepción (“darse cuenta de”) y de la conciencia. Ésta la atribuyó no sólo a los vertebrados, sino a cefalópodos y artrópodos, mucho antes de que la biología descubriese que en ellos existen neuronas y una estructura cerebral suficiente para tener conciencia. Sobre los vegetales no dice nada, pero deja la puerta abierta. Sugiere sutilmente la posibilidad de que exista inteligencia sin necesidad de que haya un cerebro.
En la última década se ha comenzado a desarrollar la neurobotánica, que considera que vegetales y animales divergieron evolutivamente hace miles de años y que, por lo tanto, aplicar cánones animales para enjuiciar lo vegetal es erróneo. Que los vegetales no sientan y sufran como los animales, dicen, no significa que no sufran (razonamiento que, por cierto, tú empleas). Para determinar si en lo vegetal existe una conciencia, la neurobotánica se centra en la capacidad de un vegetal de emitir una respuesta al medio y de administrar sus recursos así como en la manifestación de un comportamiento colectivo.
Hay un hecho que se conoce desde el último cuarto de siglo del S. XX: que los vegetales aumentan su toxicidad química en presencia de sonidos (como los que emiten las larvas de los insectos o el ganado al mascar y tronchar). Otros habían pasado desapercibidos, como que cada planta se desarrolla individualmente dependiendo de las condiciones externas en donde aparece. La individuación atribuida a los animales también se da en ellas. Otros se han presentado al estudiar conjuntos de plantas, como la diferente transmisión de señales eléctricas dentro de cada individuo anticipando el cambio de condiciones climáticas. Y algunos proceden del siglo XIX. Darwin estudió el caso de las plantas carnívoras (en las que existen sistemas de percepción y transmisión complejos) y el de las miméticas (como la boquilia trifoliolata).
Botánicos actuales como M. Gagliano, P. Struik, X. Yin, H. Mainke, L. Taiz. D. Alkon, A. Draguhn, A. Murphy, M. Blatt, C. Hawes, G. Thiel, D. Robinson o A. Trewavas consideran que, si bien de manera distinta a los animales, las plantas también sienten y tienen conciencia.
Ve pensando que tu postura ética quizás sólo sea defendible si te alimentas de sustancias inorgánicas o proteínas producidas en el laboratorio.
Aparte de aprovechar para felicitarte las fiestas en las que ninguno de los dos cree (pero bienvenidas sean todas las fiestas por ser fiestas) dejo una reseña y un libro:
https://www.nature.com/articles/d41586-023-04024-z
https://www.amazon.com/Determined-Science-Life-without-Free/dp/0525560971
¿Fiestas? ¿Dónde, dónde? Gracias, T, ya he pedido el libro, parece muy interesante.
Hay un pdf justo aquí:
https://we.tl/t-LAHRnUMnah
Es útil si quieres traducirlo a tu primer o segundo idioma.
A mí se me cansa la vista leyendo libros convencionales, aun usando gafas. Ahora bien, en una pantalla de 24″, no tengo dificultades ni preciso gafas.
Cada vez me irritan más las publicaciones. No me refiero sólo a ésta, sino a la mayoría de los periódicos y las revistas. Siempre me gustaron los diarios tradicionales, en especial los impresos, porque permitían echar una mirada general al estado del mundo sin salir de tu casa (o como es mi caso, de mi taburete en la cafetería). Lo que cambió al siglo XX fueron las redacciones de los periódicos, el hecho de que hubiera un plantel de periodistas, cada uno especializado en una parcela de la actualidad, observando al mundo. La redacción del periódico era ni más ni menos una agencia de inteligencia transparente al servicio del ciudadano. Las publicaciones universitarias adolecían de la universalidad de las redacciones. Las revistas de las facultades evitaban la objetividad y abundaban en la dispersión: multitud de asuntillos alejados de los temas y autores principales que servían a los intereses de cuatro mangantes para hacer carrera en las facultades que parasitaban. Las redacciones eran otro cantar. Los periodistas estaban en la cima científica de las humanidades, pues si te dedicabas a escribir sobre el vuelo de los murciélagos de Madagascar o los condicionales en la obra de Simone Weil no aparecías en la publicación y pronto te mandaban a casa. Además, estaba el tema que da nombre al periódico: la periodicidad de los temas y los autores. Las opiniones aparecían en la última página del periódico, después de los anuncios clasificados y los pasatiempos. Ése era su lugar en un diario que se preciase de serlo. Por muy ideológico que fuera el dueño del periódico, el editor advertía que más allá del editorial era mejor no enfangarse, pues si un diario era partidista, aquel que no lo fuera captaría a la mayoría de los lectores. A finales de los años 70, el “Ya” dominaba la prensa española de tal modo que los resultados de las oposiciones aparecían antes en esa publicación que en el BOE. Su servicio de inteligencia se anticipaba al mismísimo estado. Después, sus dueños exigieron que hubiera una línea editorial claramente marcada hacia la derecha casi en el mismo momento en que Suárez trató de que la UCD fuera el principal partido de centro izquierda con su posterior descabezamiento fulminante (el del último Adolfo y el del partido). Una vez cambiado el tercio, “El País” y el “ABC” se llevaron el gato al agua. Por desgracia, en ambas publicaciones el peso de la línea editorial comenzó a ser manifiestamente mayor y las redacciones se fueron convirtiendo poco a poco en oficinas de campaña y habituaron a los lectores a recibir diariamente más que información, su dosis de doctrina. Hoy en día se han multiplicado las publicaciones, pero falta el elemento capital de la redacción. El lector tiene que ir saltando de unos diarios a otros, buscado a unas firmas u otras, para tener una idea mínimamente ecuánime de lo que acontece en el mundo. En las revistas, que fueron creadas como una especialización de los diarios, la situación es aún más lamentable. Aquí, por ejemplo, es claro que no existe una redacción. La publicación es “amateur” de cabo a rabo. Está más cerca de un periódico de instituto que de un diario profesional. Yo tengo en los enlaces no a http://www.jotdown.es, que sería lo normal, sino a https://www.jotdown.es/autores/carlo-frabetti/, que indica qué firma merece ser leída, cuyos artículos ni siquiera son periódicos. Son sus comentarios los que suplen la periodicidad.
El periodismo se ha desprofesionalizado. Por desgracia. Es un factor más que me ha convertido en un nostálgico de la cultura ochentera. Vinieron tiempos que hicieron buenos a aquellos.
La nostalgia es tendenciosa (huevo de telaraña, la llama Neruda). Yo también echo de menos cierto periodismo y ciertos periódicos de antaño. Pero hay algunas cosas que podrían anunciar la venida de tiempos mejores, y tú mismo señalas una de ellas: los comentarios, la posibilidad de dialogar casi en tiempo real con y entre los lectores. Y otra es la prensa digital antisistema: Insurgente, Kaos en la Red, La Haine… Y otras que me callo.
Toda esa «prensa» antisistema es la misma mierda tintada de otro color. Presenta idéntica incapacidad que la «prensa» del régimen para presentar los hechos y dejar que el lector saque las conclusiones. Formalmente, lo mismo. En toda esa bazofia precocinada de uno u otro signo las premisas y hechos van cosidos a los consecuentes. Hemos vuelto a un estado pre-revolucionario y no me refiero a la de octubre, sino a la de 1789. Calles, plazas y telediarios atestados por el atavismo de las coronaciones. Y por todas partes tutores. Hasta en la llamada prensa libre.
Si Kant levantara la cabeza apenas notaría diferencia con su tiempo más allá de un cambio de trapos.
No es cierto. Dentro de la prensa antisistema hay de todo, pero al menos una parte de ella facilita precisamente eso: que el lector saque sus propias conclusiones. Por eso es tan importante la fidelidad a los hechos -los obstinados hechos-, antes que las opiniones y las elucubraciones personales. En ese sentido, es ejemplar el seguimiento que Boltxe está haciendo, día a día, del «conflicto palestino-israelí». Si Kant levantara la cabeza, se enteraría de lo que vale un peine.
Kant estaría muchísimo más aterrorizado por el espectáculo danés del domingo que por lo acontecido ese mismo día en Gaza. Basta echar un vistazo a su entusiasmo por la Revolución Francesa, a pesar de conocer al detalle las matanzas del período del Terror. Él creyó que la humanidad había dado un paso decisivo hacia el futuro. Napoleón mostró acto seguido que había dado un paso, sí, pero hacia el pretérito indefinido.
Un intento de comprender la mentalidad de nuestra época en clave estadounidense:
https://4freedoms.substack.com/p/por-que-trump-puede-ganar-las-elecciones
Tengo la impresión de que la derecha ha dado por amortizado a Feijóo.
Hace una semana salto a los rotativos, el tema de los pellets… convenientemente silenciado por la prensa durante casi un mes para acercarlo a las elecciones.
Hoy comienza una entrega por fascículos a dos bandas (la Vanguardia y el Diario.es) a propósito del empleo del ministerio del interior en la persecución del independentismo en tiempos de M. Rajoy (¿quién será ese señor?).
Si el PP no triunfa en Galicia, Feijóo estará políticamente muerto y da la impresión de que los suyos han puesto en marcha el ventilador de los trapos sucios para que cuanto antes sea cadáver.
Hace 40 años las redacciones seguían con idéntico afán no sólo las filtraciones, sino la oportunidad de los filtradores. Esto último se ha perdido. Hoy en día aparece la orquestación de una partitura ya compuesta y el periodista se encuentra dentro de la representación.
El último periodista que trató de hacer periodismo de la vieja escuela fue alguien que desconoció las antiguas redacciones: Julián Assange. Una vergüenza su detención y cuanto ha venido después.
Creo que tanto el PP como el PSOE promocionan, según las circunstancias y los índices de audiencia, «talantes» más conciliadores o más agresivos, y está claro que en estos momentos el modelo Ayuso es más rentable que el modelo Feijóo. Y, sí, Assange es uno de los héroes de nuestro tiempo, una especie en extinción, un tesoro viviente, como dicen los japoneses.
No es un héroe. Tampoco creo que deseara ser un mártir. Dejemos la mitología siempre aparte.
Assange es simplemente un redactor que hizo lo que se supone que debería hacer cualquier redactor.
El poder político se había acostumbrado a que el distrito financiero amordazase a la prensa y ha saltado con la furia de un depredador para abatir al hombre que hay tras redactor.
Sí, dejemos la mitología aparte y ciñámonos a la primera acepción: «Persona que realiza una acción abnegada en beneficio de una causa noble». Seguro que no quería ser un mártir (no lo conozco personalmente, pero sí a alguien muy cercano a él), pero sabía el riesgo que corría.
Supongo que andas con algún tema problemático personal, porque el estilo Frabetti es responder antes de que yo escriba y veo que hay demora. Espero no sobrecargar.
He estado pensando y, respetando que las personas tengamos derecho a ser algo contradictorias, lo que más me ha dejado perplejo en estos últimos meses de tu prosa ha sido tu racionalismo, a mi entender incompatible con cualquier forma de hegelianismo (más aún, si se trata de marxismo y, más todavía si éste es revolucionario).
Aparte de que el sistema productivo burgués hunda sus raíces sobre la explotación salvaje de la naturaleza y los seres humanos, gracias a los científicos ese sistema de dominio déspota se ha convertido en una dictadura eterna. Nosotros no tenemos ya la mentalidad esperanzada de Kant, Hegel ni de Marx. Para ellos la Revolución Francesa, el haber decapitado al antiguo régimen, constituía el principio del final de la prehistórica Edad Media y un amanecer nuevo futuro para todos los seres y la naturaleza.
La restauración, que no fue más que una reacción en la que los intereses de la burguesía se aliaron con formas superadas del antiguo régimen para que todo volviera de otro modo a una nueva Edad Media, encomendó a los científicos y técnicos mayor poder para dominar a la naturaleza y los pueblos y a los filósofos neutralizar como fuera a la filosofía hegeliana, la última que apeló a la razón y que expresó que la dialéctica era negativa: crítica de lo irracional en lo socio-histórico. Si lo racional es real, lo irracional que nosotros ahora mismo vivimos es la fantasía de otras personas, de los caciques y brujos de la tribu. Federico Guillermo IV encomendó a Schelling, el amigo de Hegel (un Ferreras afortunadamente olvidado) la tarea de destruir la semilla del dragón del hegelianismo. En la misma tesitura estuvieron Augusto Comte (esa Ana Rosa Quintana pro, capaz de escribir sus propias mierdas) y Stahl (la Susana Griso de la época, “háblame despacio: soy rubia”).
Sin embargo, han sido los científicos, los re-puta-dísimos científicos los que han convertido la tiranía en dictadura eterna. Las armas nucleares lo cambiaron todo. Consolidó el mundo fantasmagórico de la Edad Media, plagado de reyes, príncipes y princesas (¿alguien cree que en Rusia no gobierna un zar? ¿Hay alguien tan idiota que no sepa que mandaría a los penales del Ártico a cualquier comunista, o a la tumba [que fue lo primero que ya hizo con los líderes comunistas de las regiones separatistas de Ucrania]? ¿Hay alguien que crea que en Corea del Norte no impera una monarquía hereditaria?)
Nosotros no compartimos, ni podemos compartir el sentimiento esperanzado de Kant, Hegel o Marx. Una revolución sería aniquilada. Los que tienen el maletín nuclear pulsarían el botón rojo aunque tuvieran que eliminar a unos millones de los suyos… gracias a los científicos.
Hegel entendió acertadamente que su sistema constituía el final de la filosofía. Marx no trató de filosofar. No se encuentra nada en su vocabulario más allá de categorías socio-económicas. Con todo, la intensidad de su lenguaje presume a Hegel en cada proposición, cosa que nosotros tampoco podemos hacer, porque hace dos siglos que desapareció el hegelianismo. Los hegelianos de izquierdas o derechas fueron una serie de memos que emplean alguna idea tomada de Hegel para dar una nota de color a sus gilipolleces. Por otro lado, Kierkegaard, que va de hegeliano crítico, es en realidad un contrarrevolucionario luterano que pretende reformar el cristianismo y odia la filosofía por haber “usurpado” el papel de la religión. Y, finalmente, Feuerbach es un hegeliano anecdótico. Un tipo que considera que lo alienado y lo que se precisa redimir es el individuo no ha entendido lo más elemental de Hegel: que el individuo es una abstracción difusa, porque su mentalidad es como una oficina que ha amueblado la sociedad. Por lo tanto, lo concreto no es el individuo, sino la sociedad.
Sobre la peste racionalista positivista me emplearé, si hay oportunidad, más adelante. Pero, ¿no ves que tu racionalismo científico está en contradicción con tus ideas de racionalidad social, porque ambas son incompatibles?
Solo hay un racionalismo, no uno científico y otro social, y los adjetivos solo indican en qué campo se ejerce (por eso Marx hablaba, un tanto abusivamente, eso sí, de «socialismo científico»). Igual que solo hay un T aunque cambie de alias (en la escasa medida en que el individuo existe, claro). A no ser que usemos «racionalismo» de forma restrictiva (los filósofos son propensos a resemantizar los términos a su antojo), como cuando hablamos del «realismo» como movimiento literario.
La analogía es buena según para qué. En este caso, no lo es.
Los individuos son una cosa: hay más de un Frabetti, aunque el sujeto formal de todos ellos sea el mismo. Tampoco es mejor el de 79 que el de 67, 53, 41, 37, 23 o 17. La unidad personalidad es una fantasía en la que nos empecinamos toda la vida.
Sin embargo, las ideas son otra cosa: el racionalismo que duda con Descartes, ironiza con Voltaire, pelea en Rousseau y alcanza hasta Hegel como poder de reordenación social se convierte en científico y positivo con Saint Simon, Comte, Stahl, Fourier, Sismondi o von Stein. Al igual que el científico es un observador de las leyes de la naturaleza (el matemático no es más que un naturalista que descubre lo que pre-existe), el filósofo debe ser un observador de las leyes de la sociedad (y estas leyes son tan fijas e inexorables como las otras). La sociología no es más que una prolongación de la biología. Lo mismo que Hegel anunció el final de la filosofía, toda esa grey racionalista hizo lo propio tachando la obsolescencia de la filosofía y reemplazándola por la sociología.
La alteridad se da en ti, Carlo Frabetti, no en el racionalismo.
Por cierto: los filósofos no «resemantizan» términos a su antojo.
En la física de partículas los atributos que distinguen a los quarks presentan seis sabores y tres colores. ¿También son filósofos?
La «resemantización» un poder inherente a la lengua no imputable a colectivo alguno.
En algunos casos claro que es imputable a un colectivo concreto, tú mismo acabas de poner un ejemplo, y es perfectamente lícito siempre que no se pretenda que una acepción restringida prevalezca sobre la general. Los físicos de partículas no pretenden que al pedir un helado de fresa aclares que no estás hablando de quarks (no hace mucho un lector se quejó de que yo usara «fenomenológico» en un sentido no husserliano).
Con respecto al racionalismo y la aversión a la ciencia, tengo poco que añadir a lo que le dije a un tal Gnomolesten (tal vez te suene) y a lo que he expuesto en algunos artículos, como este:
https://www.jotdown.es/2020/11/reivindicacion-pensamiento-unico-kant/
Convendría rescribir ese artículo. Es peor que malo: es medio bueno, medio malo. Te he leído cosas bastante mejores.
Hasta los 40 años fui técnico, así que toda la ideología de las ciencias la asumí primero para después ser discutir mi propio papel. Mi juicio a propósito de la función social de las ciencias y tecnología se fue acercando a la de un marxista revolucionario. Creo que Perelman se convirtió en un científico de primer orden el día en que se retiró de las matemáticas. No lo veo como embajador del las matemáticas saudíes. Ni siquiera lo es para las de su propia dictadura. La división del trabajo es un proceso que en el sistema capitalista no tiene en cuenta la capacidad ni la utilidad social. Se recluta a quienes se recluta para que sean lacayos del régimen y ayuden a mantener el “statu quo” y a cometer sus fechorías. Ésa es la verdad que persiguen las ciencias. ¿Tienen efectos beneficiosos? Sí. Forman parte de su fachada social. Nadie duda de que los científicos son lacayos listos, pero su inteligencia no es el sustantivo del sintagma ni de sus existencias. Gracias a ellos las tiranías se han vuelto estacionarias y los pueblos, completamente administrados. Mejor si se hubieran dedicado a componer sonatas.
Por fin estamos de acuerdo en una cosa: algo medio bueno y medio malo (como el cristianismo) puede ser peor que malo. Machado lo expresó muy bien: «¿Dijiste media verdad? Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad». Yo intento ser 100 % pasable, pero no es fácil.
Me temo que «100% pasable» es 50%.
Estamos de acuerdo en demasiadas cosas, pues ambos defendemos causas perdidas.
Efectivamente, 100 % pasable es 50 % bueno, pero sin que el otro 50 % sea malo, pues entonces la mezcla sería peor que mala, como has señalado. Y no creo que haya causas perdidas, solo abandonadas.
Yo no podría hacer tu trabajo. No me refiero al de las matemáticas recreativas; he escrito bastante para revistas técnicas y sobre historia de la ingeniería. Me refiero a este tipo de artículos. En un artículo técnico el objeto está bien definido. El autor se concreta junto con el tema. Pero en estos yo terminaría bastante lejos de donde hubiera empezado. En mi vida acontece esa experiencia desde que yo recuerde. Algo me entusiasma o interesa auténticamente, pero en un momento es como si cayera la venda de mis ojos y me resultase indiferente. Y al acontecer, el yo que creía ser pasa a ser otra cosa o de otro modo. Supongo que me atrajo Hegel por encontrar en él la descripción del proceso: del paso de universal abstracto al universal concreto que reasume sus contradicciones. Eso no significa que el punto de llegada sea grato. Lo del “extrañamiento” no es precisamente para mí una categoría hegeliana. Que te acuerdes de G. Brown me resulta llamativo. No hay nada así entre mis reminiscencias. Las valencias de todo varían. A veces basta con pensar en algo para que cambie.
Lo llamativo, creo, sería no acordarse de lo que nos impactó en la infancia y nos ayudó a salir de la cárcel mental (el tema de mi próximo artículo, por cierto). No se trata de mitificar, sino de revisitar para entender(nos) mejor al desandar el camino.
Envidio tu capacidad de escribir de manera analítica fuera de lo matemático. Una proposición matemática puede ser falsa, pero cabe que sea verificada, como Carlos Simpson hiciera con el principal teorema de Voevodski. Hay una concreción, algo de lo que echar mano, a lo que agarrarse. Sin embargo, una proposición filosófica siempre es falaz. Sin excepción. O bien es del todo falaz o bien se halla en transición hacia una mayor veracidad, pero nace falsa. La realización de su verdad queda como tarea, lo que derrumba a la proposición como forma vacía. Yo apenas escribo algo encuentro en cuántos sentidos lo escrito es falso. Si me pongo a hacer anotaciones, sobre éstas sobreviene el mismo destino. Así que termino charlando con la camarera.
No sé si tienes relación con alguna de las otras firmas de «El País». [Supongo que no. «Divide y vencerás» es el abc de la política empresarial.] Echaron a Savater y ya tardaron.
El proceso ilustrado de Juan José Millás y Manuel Vicent es la inversa de lo que en la literatura hegeliana se conoce como «actualización». Han ido pasando de la historia a la historieta. Por decoro con lo que alguna vez fueron deberían haber colgado la camiseta.
De cuando en cuando cojo el periódico y esta semana me dio por leerlos para apercibirme de que son moralistas nostálgicos de la época del dominio de la TV y que más vale leer un libro.
[Llevo conmigo siempre un kit de primeros auxilios neurológicos: «Razón y Revolución» de Marcuse y los «Nocturnos» de Chopin (las versiones de Pollini y de Milosz Magin, pues no soy capaz de determinar cuál me agrada más) en un reproductor digital de audio. Hacen de la cafetería y las estaciones de tren lugares más acogedores.]
A mí me echaron de El País hace 22 años (ahora escribo en Materia, un suplemento independiente), y hace mucho que no veo ni leo a sus columnistas. Razón y revolución, un gran libro; aún conservo el ejemplar de mi juventud, en italiano, profusamente subrayado. Entre otras cosas, fue mi introducción a Hegel.
A mí me han pegado varias veces la patada de algunas publicaciones (una de ellas científica debido a “discrepancias con el contexto histórico de sus artículos”). Encuentro que los comentaristas de «El País» tienen como objetivo no decir nada que pueda molestar. La vejez no ha sentado nada bien a los comentaristas tradicionales. En las columnas de Juan José Millás no encuentro ya aires progresistas, sino rancio moralismo. Y las nuevas firmas aprovechan el parapeto de su condición femenina para destilar costumbrismo. Todo lo que he leído de Leila Guerriero o Luz Mellado (otra que luce tres apellidos “Sánchez-Mellado Bonilla” como Savater) merece que el fuego lo reciba. El más analítico de tus comentarios es más dialéctico que la más dialéctica de sus columnas. Papa Noel y los Reyes son problemas menores cuando el espacio de la crítica está tan ocupado como el este de Ucrania a la franja de Gaza por costumbrismo para encefalogramas planos. Así que termino haciendo el crucigrama de Tarkus.
Pingback: Guillermo el ordenador - Jot Down Cultural Magazine
Una aventura dialéctica de Guillermo.
Guillermo Rojo no era pobre, pero en su casa no estaban para fiestas. Su padre, el cartero, se había casado de segundas con una pescadera, tenía otro par de hijos con ella y le mandaba cada cumpleaños una corbata. Debía haberlas comprado por docenas. Lamentaba su ausencia. Su madre fregaba portales y hacía más cuentas que Frabetti para pagar las facturas.
Cuando iba al instituto, Benita y sus amigas no hacían más que dar por culo con sus invectivas, aunque en el fondo él bebía los vientos por la tal Benita. Que ella le fuera tan hostil tenía la ventaja de no tener que invitarla a salir y que comprobara que era un pringado, porque no tenía un céntimo para llevarla a parte alguna. Claro que ella no era precisamente de las que pierden el tiempo, mientras él sufría. El profesor de física encontraba a Guillermo un incapaz, un cortito. La de biología lo tenía por insípido. Pasaba de sus preguntas y a veces lo insultaba de manera sibilina como si fuera tonto. El de lengua se enfadaba por su rara dicción. El jefe de estudios decía de él que era un ateo y sólo vivía para hacer la revolución… En suma: era un candidato perfecto para suspender curso y a no ir siquiera a la selectividad.
Guillermo Rojo sólo vivía gracias a la música y la primitiva, en la que empleaba sus recursos una vez a la semana. Tenía el temor de que su madre se enterara de que jugaba. Casi imaginaba sus gritos. No lo tiraría por la ventana, pues vivían en un sótano donde el único par de ventanucos que había estaban en el suelo de un patio de luces.
Sorprendentemente, un día le tocó la primitiva. 24 kilos.
Se mudó con su madre a un apartamento soleado en el centro. Sin hacer absolutamente nada, las cosas en el instituto mejoraron. El profesor de física apreció un notable interés por su asignatura. La de biología contestaba a sus preguntas, que le parecían atinadas. El de lengua estimó un progreso sobresaliente. Hasta el jefe de estudios comenzó a llamarlo Don Guillermo. Su expediente académico mejoró y estaba claro que superaría el examen de selectividad. Le salían amigos allá por donde pasaba. Benita le propuso tener una cita e insinuó que podrían hacer cosas que ni siquiera venían en el diccionario. También su padre llamó. Dijo que debían pasar más tiempo juntos.
No es que Guillermo Rojo fuera el mismo y los demás hubieran cambiado. Los demás seguían siendo los mismos capullos, sólo que ahora él podía constatarlo y dejaron de atraerle.
Menos analítica y más dialéctica.
Hubo un tiempo en que Guillermo Rojo vivía entre dos amores: el de la joven a la que él amaba y el de la joven que le amaba. Una tarde, en que su madre marchó a trabajar a otra provincia, a Guillermo se le olvidaron las llaves en casa. Hasta la mañana siguiente ella no volvería, así que pensó en dónde podría pasar la noche. Fue de inmediato a ver a la joven a la que amaba esperando que le alojara o, al menos, que le diera dinero suficiente para tomar una habitación en una pensión. Pero la muchacha le dijo que ni loca le dejaría entrar en su casa y ni tonta le prestaría dinero sabiendo que era pobre y que probablemente jamás volvería a verlo. Así que Guillermo no tuvo más remedio que ir con la joven que le amaba, que se alegró enseguida de verlo y no puso el menor reparo para pasar la noche a su lado. Esa joven tenía cuatro patas, movía el rabo de contento y, sí, era una perrita joven vagabunda a la que a veces alimentaba y acariciaba.
En una sociedad en la que el capital ha convertido a los seres humanos en mercancías, las personas no se reconocen como tales. Sólo consiguen escapar a la reificación las mascotas.
Te recomiendo, por ejemplo, a Pascal Rabate. Tiene un cómic tremendo: «Bajo los guijarros, la playa». Una maravilla, pero no puedes leerlo con mentalidad analítica.
Esta tarde he estado visitando un par de tabernas de mi ciudad. El jefe de una de ellas se jubiló y al dueño de la otra tuvo la distinción de que le diera un infarto durante la pandemia. Al primero lo llamábamos “el profesor”. Sólo ponía en su garito jazz de los años 40 y 50, porque decía que la música negra de esa época era música de nuestra clase social. La primera vez que escuché el “Monk’s Dream” fue allí y me impactó. Un día le llevaron un CD con música ochentera y dijo: “Aquí guarradas las justas”. El segundo, “Geist” era un personaje también peculiar. Sólo ponía música clásica (en especial, a Chopin). Su “lucha” consistía en apropiarse culturalmente de los valores de otra clase y “hacerlos nuestros”. Animaba a los estudiantes de un conservatorio cercano a interpretar en un piano bastante desafinado a Chopin. Allí escuché las “Gymnopédies” de Satie. Si esas piezas ya son en sí bastante propensas a las disonancias, en aquel piano destartalado sonaron casi como música atonal. Recuerdo el apasionamiento de ambos taberneros y que mantuvieran su conciencia de clase durante toda su vida profesional. Sus negocios han dado paso a otros dedicados también a la restauración. Tienen un aspecto semejante a cualquier otro garito actual, los camareros deben ser todos primos hermanos, supongo que acuden al mismo dentista profiden y oyes allá dentro la misma música consonante que puedes escuchar en los supermercados. El rodillo de lo idéntico avanza implacable.
Interesante binomio: ¿colonización cultural o apropiación cultural? Las dos cosas, en distintos grados según los casos. Es como lo de medio cómplices y medio víctimas de Sartre. Y el rodillo lleva siglos pasándonos por encima; es eficaz, pero no definitivo.
L@s camarer@s deben recordar a los clientes que paguen con tarjeta para ser libres, la próxima vez que estos acudan a tomar café, de escupirles en la taza. Hay que honrar las comisiones bancarias como se merecen.
Te acaban de adjudicar una hija. Mira:
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Frabetti
¡Qué callado te lo tenías que no lo sabías ni tu mismo!
Murió Fernando Delgado. Que tanta paz lleve como descanso deja. Un comisario político del felipismo. Como el caballo de Atila allá en donde tuvo un cargo no dejó títere con cabeza a la izquierda de la presunta izquierda de mister X. Asistí al desmembramiento que perpetró en Radio 3 a mediados de los años 90. Fue uno de los encargados para desensamblar la izquierda cultural, hegemónica durante los años 80 y la mitad de los 90. Allanó el camino para el patrón Aznar. Uno al que aplicarle el panegírico de Fernán Gómez («¡A la mierda!»).
La chirigota del Airon 2024. Siempre refrescante.
https://www.youtube.com/watch?v=Wrea3TtgYm4
La de Rota:
https://www.youtube.com/watch?v=lLiF8gG7ywE