
Este artículo es un adelanto de nuestra revista trimestral Jot Down #53 «Intimidad», ya disponible aquí
Hay placeres que mi cuerpo no concede si no están escritos con una tinta más honda que el deseo. No es pudor ni condicionamiento social en ninguna de sus formas: es un código físico. En mí, el sexo anal solo se abre cuando hay amor. Amor, la única palabra que se acerca a algo que entiendo como una confianza radical en el otro. Si no lo hay, mi cuerpo se vuelve funcionario: sella la puerta, archiva la petición, contesta «no procede». Cuando lo hay, la cerradura reconoce la llave. Sin lubricante. Con orgasmo. No es misterio. No es suerte. Es anatomía afectiva y es ética.
El cuerpo distingue entre manos que toman y manos que sostienen. Puede que los gestos sean idénticos, pero el pulso cambia la materia. Amar no convierte el dolor en dulzura; baja la guardia para que el umbral no se dispare. Y no duele. La cólera contenida de la que vivimos se guarda en el suelo pélvico: un cerrojo que aprieta por defecto. En la intimidad que pido —la mía—, la clave no es una técnica, es un clima: respiración lenta, atención real, la certeza de que nadie va a invadir donde yo no diga. Amor como permiso tácito. El cuerpo suelta el expediente de la vigilancia y deja pasar. Penetrar. Hondo. Hasta donde quiera que esté el punto G de mi cuerpo secreto.
He probado a negociar con mi propio cuerpo como se negocia con un animal asustado: sin mentiras y sin prisas. Descubrí que la diferencia entre dolor y placer no es solo intensidad; es dirección. El mismo gesto, si llega desde alguien que escucha, se curva hacia adentro como una ola que invita. Si llega desde el hambre —propia o ajena—, embiste. El ano no miente: es un guardián que no entiende de discursos, solo de señales. En mi caso, necesita que la otra persona me resguarde, que no me colonice. Que el verbo sea «entrar conmigo» y no «entrar en mí». Ese matiz gramatical es un nervio.
No pretendo universalizarlo. Conozco cuerpos que disfrutan el empuje sin preámbulo y cuerpos que jamás querrán ese territorio. Lo que me interesa es el mapa emocional que, en mí y en muchas otras personas, vuelve ese placer dependiente de un sentimiento profundo. El sexo que cuida. El sexo cuidado. No hablo de flores en la mesilla. Hablo de una certeza material: que mi «sí» no es una vez para siempre, sino un presente continuo que puede quebrarse en cualquier instante. Como también se quiebra el amor. Ese tipo de amor —o de lealtad— es una morfina discreta: no anestesia, pero hace tolerable la intensidad. El dolor deja de ser amenaza y se vuelve borde. En realidad, quiero atreverme a decirlo: no me duele, claro que no, lo pido, lo disfruto, lo agradezco.
Quizá por eso, cuando sucede, no es un triunfo técnico, sino una forma de paz. Hay una ternura áspera en ese pacto: el cuerpo ofrece un lugar que protege por instinto, la otra persona promete no confundir apertura con propiedad. En ese equilibrio, la violencia del mundo deja de entrar por un rato. La puerta se abre no por sumisión, sino por soberanía. Porque la elección de abrir es otra forma de territorio. Lo que sin amor se siente como invasión, con amor puede sentirse como una habitación que ambos iluminamos a la vez.
No es casual que este placer tenga tan mala prensa o tanta caricatura. Es un territorio donde la palabra sobra y el cuerpo toma el mando. Cuando amo, desaparecen los frenos: el deseo se vuelve animal, la entrega no necesita pedagogía ni advertencias. No hay que negociar nada porque la confianza ya ha vencido al miedo y el miedo era el verdadero origen del dolor, del estrechamiento. Allí todo entra sin resistencia, sin didáctica, sin protocolos. El amor convierte el cuerpo en un animal hambriento, lúcido, radicalmente vivo.
He aprendido que la suavidad no es blandura; es técnica de poder. La firmeza que no hiere, el peso que no aplasta, la espera que no castiga. La suavidad es el lenguaje de un amor que no necesita probar nada. Cuando aparece, el cuerpo cede como una cuerda que ha dejado de estar tensa. Entonces el placer no es una sacudida, es una expansión: se abre por capas, como si una habitación escondiera otra detrás y otra más detrás, y cada puerta se abriera porque la anterior se cerró con una mano amable. No hay épica, hay ajuste fino. No hay conquista, hay afinación.
Hay algo de guerra en todo lo que viola una frontera sin permiso. Pienso en los ejércitos que están exterminando territorios ajenos, las infames invasiones de hoy. Lo he visto de primera mano en noches donde los cielos se abren con el zumbido de helicópteros, bengalas que no iluminan sino marcan objetivos, columnas de humo lamiendo ciudades como espíritus sedientos. Misiles rasgan la oscuridad con estelas fosforescentes, no como cometas, sino como órdenes de ataque escritas en fuego. Así entran también algunos cuerpos: con estruendo, con sabor a queroseno, con el apetito de conquista que no pregunta. El lenguaje militar del sexo no es fortuito: invadir, ocupar, someter. Frente a esa lógica, mi ano es una trinchera viva, un puesto avanzado que solo se abre cuando se firma un alto el fuego íntimo. Amor como tratado secreto, consentimiento como armisticio. Sin él, cualquier entrada es asalto y ocupación. Con él, el territorio deja de ser campo de batalla y se vuelve refugio elegido, espacio de desarme mutuo. El consentimiento no es un acuerdo firmado una vez y para toda la eternidad, sino un tratado vivo que puede retirarse si hay abuso. Por eso la ética de la intimidad es también resistencia: la de decir que no todo espacio abierto es territorio libre para ocupar. Hay reglas. Así en la guerra como en el sexo.
Hay días en que, pese al amor, el cuerpo decide que no. Y ese no también es amor: hacia mí, hacia lo que todavía guarda. Porque la intimidad honda no siempre es un sí. A veces es el gesto de alguien que recoge su deseo y me cubre con una manta. Esa escena me erotiza más que cualquier acrobacia, a veces. Me recuerda que el placer que busco depende de un ecosistema moral: la posibilidad de fallar, de detenerse, de reírse, de cambiar de idea sin consecuencias radicales. Sin ese ecosistema, mi cuerpo se encoge y administra el mundo: aprieta, protege, devuelve al remitente. Con él, suelta. Y cuando suelta, entiende: el mundo deja de existir como amenaza, todo se concentra en un único punto que traga miedo, pudor y defensa, como un agujero negro, vórtice boreal que devora la gravedad entera de la vida. No hay afuera, no hay hostilidad: solo ese instante absoluto, brutal y luminoso donde el cuerpo deja de ser frontera y pasa a ser espacio. Ahí no hacen falta definiciones ni nombres; toda palabra nace tarde. Esa es mi intimidad.
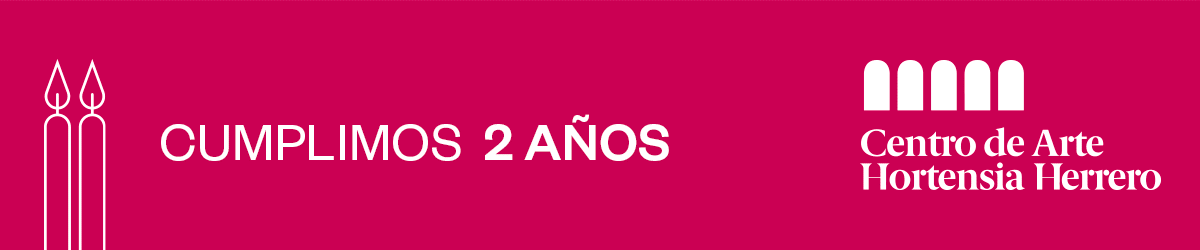



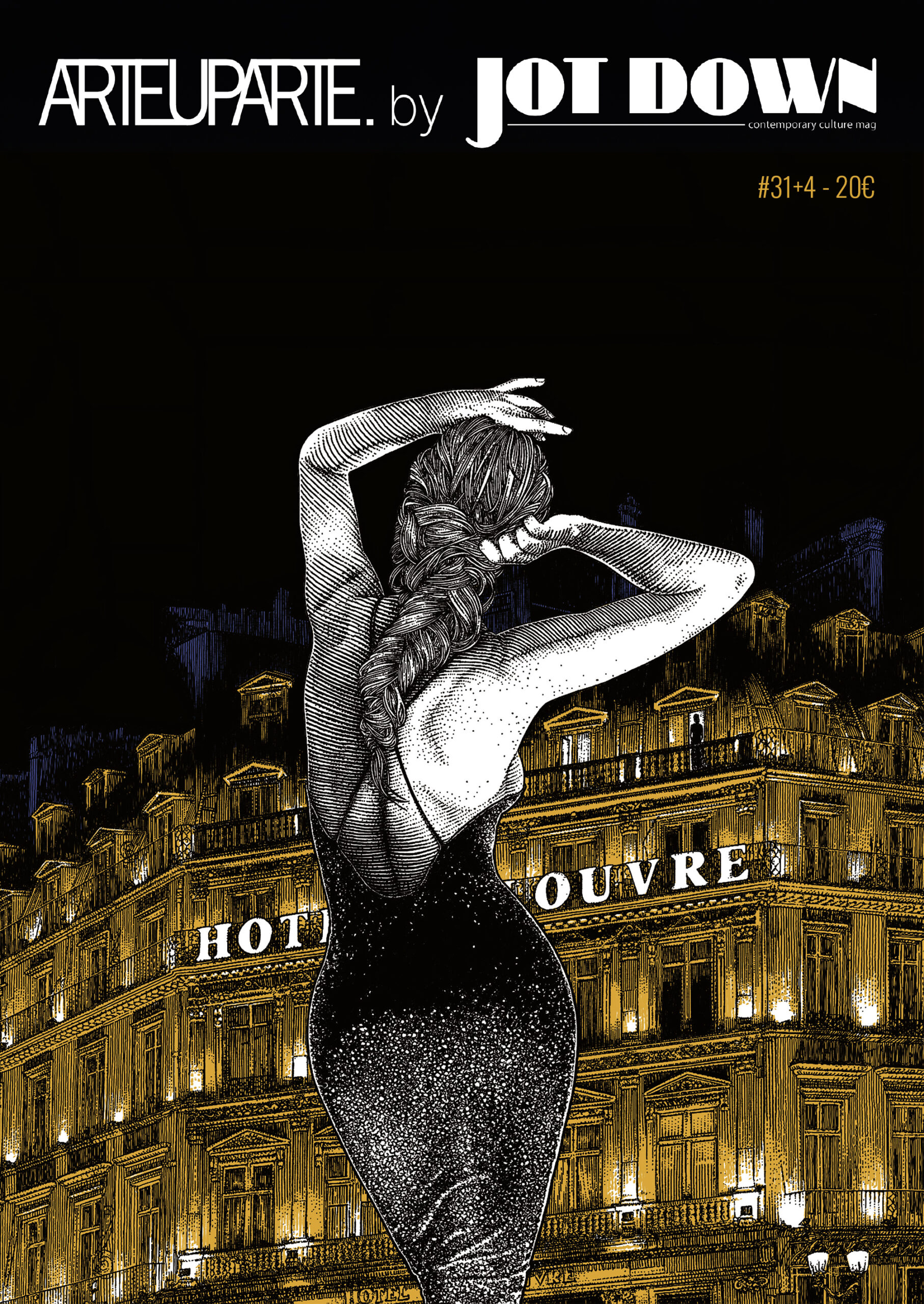





No creo haber leído o escuchado nada tan bello sobre el acto de tomar por el culo. Gracias.
Un texto mucho más teórico que práctico, mucho más soñado que experimentado, mucho más literario que real. Y bastante más feminista que erótico.
Este tema ha sido tema de conversación con mi pareja y leo tus palabras con la sonrisa del que comparte sensaciones y comulga con la libertad de elección en ambos lados de la cama. Bravo, Marina!