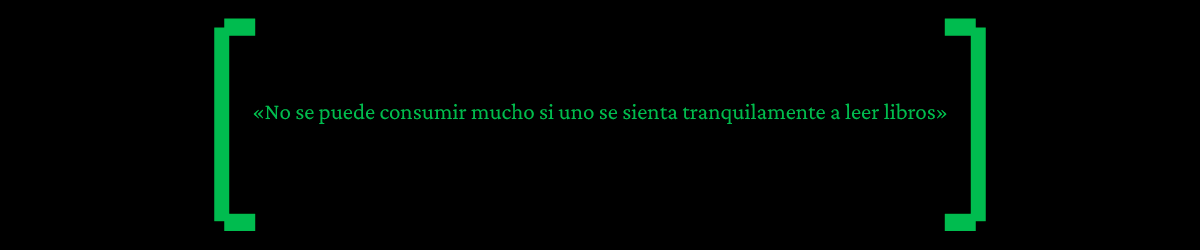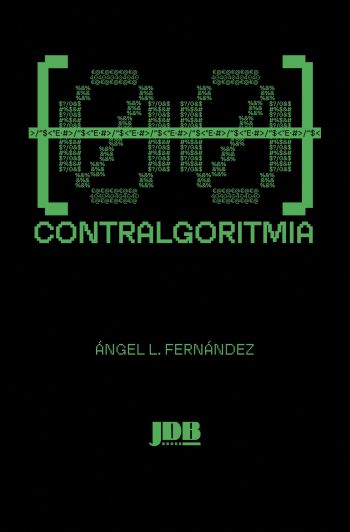Este artículo es un adelanto de nuestra nueva revista Humanismo Digital 3, ya disponible en nuestra tienda online.
En casi todas las ciudades hay una biblioteca que parece conocer mejor que nadie el paso del tiempo. No porque sea antigua, sino porque conserva esa mezcla tan rara de quietud y promesa que tenían los lugares donde una entraba a aprender algo sin saber exactamente qué. A veces basta cruzar sus puertas para recordar que hubo épocas en las que elegir un libro era una decisión íntima, tomada a partir de un impulso, una conversación, un estante inesperado. Hoy, en cambio, casi todo lo que leemos llega precedido por un algoritmo que asegura conocernos mejor que nosotros mismos.
No es necesariamente malo; es solo distinto. En las bibliotecas contemporáneas conviven estudiantes con portátiles, jubilados que hojean la prensa local, adolescentes que buscan novelas populares en redes sociales y lectoras que simplemente quieren sentarse a leer sin que nadie les pida opinión. La escena tiene algo de coreografía involuntaria, personas que no se conocen unidas por un mismo gesto antiguo, mientras el mundo digital continúa latiendo a través de sus teléfonos.
Las estancias de una bibliotexa siguen siendo espacios para la lectura lenta, pero también para la curiosidad híbrida, donde una recomendación encontrada en internet puede desembocar en una búsqueda física, casi ritual, de un ejemplar concreto. Hay algo profundamente humano en ese tránsito del clic al estante. Quizá por eso las bibliotecas se han convertido en un lugar privilegiado para pensar cómo leemos hoy. No porque conserven un pasado que tememos perder, sino porque ofrecen un equilibrio inesperado, un refugio donde el silencio convive con las notificaciones y donde la lectura, lejos de extinguirse, adopta formas nuevas para seguir siendo nuestra.
La historia de las bibliotecas —esa sucesión gloriosa de salas donde la humanidad ha ido acumulando, con entusiasmo variable y fondos siempre insuficientes, lo mejor y lo peor que ha pensado— suele presentarse en versión postal: Alejandría como una especie de Disneyland antiguo donde los sabios caminaban envueltos en túnicas blancas y se saludaban con inclinaciones suaves antes de copiar pergaminos; la Edad Media como un periodo de supuestas sombras en el que unos monjes exhaustos escribían a mano lo que la imprenta acabaría resolviendo en una tarde; la Ilustración como ese momento de iluminación literal en el que todos decidimos, por fin, que saber cosas no era un capricho sino una forma de higiene pública. Pero la realidad, como siempre, era más fea, más divertida y bastante más humana.
Porque si de algo han vivido las bibliotecas desde su origen es de esa tensión deliciosa entre el impulso de conservarlo todo —listas de reyes, facturas, tragedias, recetas de ungüentos para expulsar demonios— y la imposibilidad práctica de no perder, quemar o descatalogar, a veces con un entusiasmo pirotécnico, lo mismo que se pretendía salvar. Alejandría no fue un templo del saber; fue una especie de almacén infinito donde se mezclaban obras maestras y panfletos del equivalente antiguo del clickbait. Y aun así, la seguimos tratando como el Edén de la inteligencia, quizás porque la idea de haber perdido tanto nos conforta: si desapareció lo mejor, podemos culpar a la historia de nuestras propias carencias. Luego llegó la Edad Media, que tampoco fue ese pozo de oscuridad absoluta que les gusta repetir a los cuñados, sino una época donde los monasterios funcionaban como coworkings analógicos, repletos de señores con tonsura que copiaban, en un bucle agotador, textos que no siempre entendían y que a veces —las menos— incluso cuestionaban. El Renacimiento fue un respiro breve y la Ilustración el momento en que alguien decidió que quizá valía la pena que la gente común aprendiera a leer, no fuese que se volvieran demasiado fáciles de manipular incluso para los estándares de la época.
Y así llegamos al siglo XX, esa fiesta rara donde las bibliotecas públicas se convirtieron en un símbolo de modernidad democrática mientras las mismas ciudades que las celebraban recortaban presupuesto cultural con una mano y levantaban centros comerciales con la otra. Aun así, sobrevivieron —las bibliotecas, no los centros comerciales, que se reproducen como gremlins— porque representaban algo esencial: un lugar donde se podía entrar sin pagar, sin prisa y sin una identidad algorítmica que nos clasificara antes de abrir la boca.
De un tiempo a esta parte hemos empezado a delegar en los algoritmos una tarea que antes resolvíamos con bastante dignidad humana: decidir qué leer. No es que antes fuéramos seres superiores capaces de distinguirla gran novela del panfleto oportunista, pero al menos el proceso dependía de variables reconocibles —una librera con criterio, un amigo pesado, un crítico con (ejem) criterio—. Ahorael destino literario de millones de personas se cocina en servidores remotos que analizan nuestras pulsaciones digitales. La prescripción cultural ya no es un oficio ni una afición, sino una estadística. Lo más fascinante (deprimente) es comprobar que funciona. TikTok, Instagram, Goodreads o cualquier plataforma con un botón de «te podría gustar esto» han convertido la lectura en un fenómeno de masa líquida: libros que pasan de la oscuridad a la omnipresencia sin mediación humana visible, una especie de meteorología literaria donde las tormentas de entusiasmo se forman sin que nadie sepa exactamente por qué.
La explicación no es mágica sino matemática.. Un cálculo tan eficiente que, si los algoritmos tuvieran sentido del humor, probablemente dedicarían un rato a reírse de nuestras viejas guerras culturales sobre «qué merece ser leído». No necesitan categoría, ni canon, ni solemnidad, solo necesitan datos, muchos datos, y la capacidad de anticipar si tu próxima lectura será una distopía juvenil o un ensayo deprimente sobre la ansiedad contemporánea. Aquí aparece la verdadera tensión. El algoritmo no se equivoca en lo cuantitativo —sabe lo que consumimos, cuándo, cómo y con qué velocidad—, pero se equivoca bellamente en lo humano. No entiende que uno puede entrar en una biblioteca buscando evasión y salir con un tratado sobre ballenas del siglo XIX; no comprende el misterio que se cuela cuando un libro te elige a ti. Ese hueco, ese margen de error glorioso, sigue siendo nuestro.
La lectura solitaria, esa imagen romántica de alguien devorando un libro en silencio, lleva años perdiendo su monopolio emocional. No porque haya desaparecido —hay gente sigue leyendo a escondidas en el metro como si fuera contrabando—, sino porque a su lado ha surgido una criatura nueva: la lectura comentada, compartida, troceada, convertida casi en un deporte de contacto emocional donde cada capítulo genera análisis, memes, teorías y, en los casos más dramáticos, guerras civiles en formato hilos kilométricos.
Las comunidades digitales funcionan como cafés parisinos, pero con menos humo y más ansiedad. En Reddit discuten tramas con la intensidad con la que se discutía sobre Marx, en Discord se organizan lecturas conjuntas que avanzan por capítulos como si fueran expediciones polares, en TikTok la gente llora, ríe y recomienda libros mientras el resto del mundo se pregunta en qué momento el llanto dejó de ser un acto íntimo para convertirse en contenido. Pero nada de esto es falso o superficial: es un ecosistema cultural auténtico. Caótico, sí. Hiperveloz, también. Pero absolutamente real. Hay lectores que encuentran en esos espacios una comunidad que no habían tenido jamás, y que viven un libro no como un objeto mudo, sino como un acontecimiento con resonancia colectiva.
Eso no significa que la lectura antigua, silenciosa, haya muerto. Solo ha dejado de estar sola. Ahora convive con esta versión coral, donde cada interpretación se convierte en una partícula más de una nube de conversaciones que se expande. La lectura ya no viaja por una única autopista, discurre simultáneamente por un sendero íntimo y por un enjambre digital donde todo se discute, se celebra o se exagera.
Y puede que sea allí, en ese desorden precioso, donde la literatura encuentra su forma más contemporánea: imprevisible, colectiva y deliciosamente humana.
Que los libros hayan vuelto al centro de la conversación pública no se debe a un repentino arrebato humanista de la sociedad, sino a algo mucho más reconocible: hemos descubierto que un libro, además de servir para leer, funciona de maravilla como proyectil simbólico. Si una atiende al ruido mediático convenientemente finaciado, parecería que la gran amenaza para la libertad de expresión es un ejército de jóvenes feministas que cancelan novelas en TikTok entre infusiones y terapias de autocuidado. Pero basta abrir los ojos —no mucho, apenas lo que se necesita para leer un titular internacional— para notar que quienes están retirando libros, prohibiendo autores y redactando listas negras no son precisamente estudiantes con lemas a favor de la diversidad: son instituciones, gobiernos y grupos organizados de la derecha cultural quienes llevan años convirtiendo las bibliotecas públicas en laboratorios de purificación ideológica.
La estrategia es vieja: acusar a otros de hacer lo que uno practica con disciplina espartana. Mientras la derecha repite, con la convicción del ventrílocuo que se ha tragado a su muñeco, mantras sobre la «cultura de la cancelación», en decenas de estados norteamericanos se retiran libros sobre racismo, diversidad familiar, historia crítica, educación sexual o derechos civiles. Y como todo lo que la internacional ultra importa de allá, nos llegará. No hay metáfora literaria posible que suavice el hecho: la censura contemporánea tiene color político, destinatarios muy concretos y una obsesión particular con borrar del espacio público cualquier relato que no encaje en su mundo de familia nuclear, nación eterna y biología vigilada. Las bibliotecas, que nacieron para democratizar el acceso al conocimiento, se encuentran de pronto en primera línea de fuego. Y ahí, entre estanterías y fluorescentes, se libra una de las batallas más importantes de nuestra época.
Las bibliotecas contemporáneas viven en un equilibrio extraño, casi circense, entre su vocación de santuario laico del conocimiento y la obligación, impuesta por la modernidad y por los presupuestos ridículos, de convertirse en una especie de centro cultural todoterreno donde cabe desde un taller de alfabetización digital hasta una charla. Y aun así, pese a la precariedad crónica y al abandono administrativo que en cualquier otro servicio público habría provocado un motín, continúan funcionando como uno de los pocos lugares donde cualquiera puede entrar sin que le pidan consumir, opinar o rendir pleitesía a un logo.
Esa hibridez no las debilita, al contrario, las vuelve esenciales. Porque una biblioteca que ofrece acceso a internet a quienes no pueden pagarlo, que organiza actividades educativas para niños que llegan con la vida rota y que mantiene vivo un catálogo que la última moda decretaría «poco rentable» encarna algo revolucionario en una sociedad donde todo parece diseñado para expulsar a quien no pueda o no quiera pasar por caja. La biblioteca hace lo contrario, abre la puerta y te deja estar, como si la dignidad fuese un servicio básico y no un privilegio.
Pero lo verdaderamente interesante es cómo estos espacios conviven con lo digital sin caer en el papanatismo ni en la nostalgia gruñona. Aquí no se demoniza la pantalla —sería absurdo en un edificio donde la mitad de los usuarios escriben trabajos escolares mientras miran tutoriales—, pero tampoco se entrega la custodia cultural al algoritmo. Se reconoce su utilidad, se le hace sitio, pero se le recuerda con cortesía firme que la última palabra no la tiene ella o él: lecotras y lectores que se acercan a un estante y se queda mirando un lomo que no estaba en ninguna recomendación personalizada. La biblioteca híbrida, en realidad, es la más humana de todas. La mezcla generosa de tradición, supervivencia y terquedad democrática.
En realidad, las bibliotecas son (o deberían ser) uno de los pocos lugares donde nadie te exige justificar tu existencia antes de dejarte pasar. No te pesan, no te miden, no te piden un historial de consumo para decidir si mereces una silla. Entras, buscas un libro, te sientas. Punto. Las únicas fronteras reales son las de las estanterías, que además se pueden mover un poco si hace falta hacer sitio a un título extraño, incómodo o simplemente improbable. Eso, en un tiempo en el que cualquier gesto parece diseñado para transformarse en dato comercializable, tiene un punto insurreccional. Mientras las plataformas digitales nos siguen los pasos como si fuéramos sospechosos de no consumir con el fervor debido, la biblioteca mantiene el lujo insólito de dejarte estar sin convertirte en estadística. Y solo por eso ya merece protección, cariño y, si se tercia, un par de barricadas metafóricas. Garantizar el acceso a la cultura es una forma silenciosa de desafiar a quienes sueñan con una sociedad impecablemente uniforme, dócil y monocorde. Cada libro prestado es una pequeña desobediencia, cada niña que descubre un cuento que molesta al tecnofeudalismo oscuro es un recordatorio de que la diversidad no es un capricho, sino una forma de respiración colectiva.
Una biblioteca no promete salvar el mundo porque bastante tiene ya con sobrevivir a los presupuestos municipales, pero cumple una función más humilde: mantener abierta una posibilidad más de que sigamos haciéndonos preguntas. Y mientras eso ocurra, mientras quede un rincón donde cualquiera pueda sentarse a leer sin ser vigilado por el algoritmo, todavía habrá esperanza de que la historia no esté cerrada del todo.