
La primera vez que vi una linotipia ya no había linotipistas. O sí, pero eran otra cosa y trabajaban en la planta de arriba. La linotipia estaba en los talleres de Diario de Pontevedra en la calle Secundino Esperón. Años después la calle pasó a llamarse Hermanos Vázquez Lescaille. Ahora se llama calle de Rouco. Los locales del Diario de Pontevedra se convirtieron en una oficina de Correos, más tarde una sucursal de caja de ahorros y ahora están en desuso, cubiertos de polvo y folletos publicitarios; en la puerta un cartel anuncia un «taller sobre el perdón» dirigido por un experto, que ya tiene que ser sospechoso un experto en el perdón.
En quince años la calle ha tenido tres nombres y la sede del periódico tres usos, todos acordes con el futuro de la prensa. La primera vez que pisé ese lugar fue un día de 1997. Subí las escaleras de madera hasta la primera planta para entregar una carta al director. En ella criticaba una información del diario deportivo As que había representado la alineación de un equipo con violines y la otra con tanquetas o algo parecido. Fui con mi chica de entonces, y el redactor que nos abrió la puerta no le quitó el ojo mientras yo le agitaba delante de las narices mi papel. Un chico de diecinueve años que escribe una carta al director quiere ser periodista, no que le levanten a su novia.
Tiempo después, cuando comencé a trabajar como corresponsal de Sanxenxo, me enseñaron los talleres en ese acto de bautismo sagrado en el que poco menos te derraman tinta sobre la nuca. Allí estaba la rotativa de la que salía cada madrugada el periódico, y en un rincón la linotipia, como esa máquina de escribir del abuelo que todas las familias conservan en el armario. Los diarios son un centro de peregrinación de colegios e institutos para que puedan observar la maquinaria de la que salen miles de ejemplares. Esta liturgia se repite siempre con un desconocido, como si los periodistas se bajasen del coche y abriesen un momento el capó. Una noticia exclusiva o una entrevista lucen en la portada y dan lustre a quien la firma, como una buena conducción da éxito a quien pilota, pero lo impactante del éxito se representa en las tuercas, los tornillos y el aceite. Un coche puede hacerse bonito en cualquier garaje; ponerlo a correr es otra cosa.
Santiago Vilas, catedrático en Estados Unidos, trabajó en Faro de Vigo antes de emigrar. Le contó a Fernando Franco que al llegar a los talleres de Chapela, en los años cincuenta, un viejo linotipista le dijo: «Si vas a trabajar aquí como periodista recuerda que el plomo de estas linotipias te envenenará la sangre y nunca podrás ser más que periodista».
La linotipia era una máquina gigante, formidable y compleja. Como todo, también en su época fue un prodigio de innovación tecnológica. Explicar su funcionamiento es científicamente imposible. A mí me lo contaron hace quince años, volvieron a repetírmelo hace nueve, hablé hace un tiempo con un linotipista y he leído todo lo que hay disponible en la red sobre la linotipia, además de ver un par de documentales en lenguas extrañas. Si me ponen ahora delante una de esas diabólicas máquinas de escribir creo que podría ponerla a funcionar y hasta hacer un periódico primoroso, de tener el día inspirado, pero jamás explicar cómo.
Suso es un compañero mío que trabaja en la sección de Preimpresión. Estudió cuatro años en la Escuela de la Diputación Provincial, pasó un periodo de pruebas y entró a trabajar en los años ochenta en el Diario. «Te obligaban a beber un litro de leche por la mezcla de amianto y plomo. Era un trabajo bonito, elaborado». En El Norte de Castilla relataba Pere Espeso que cuando la línea estaba mal ajustada el plomo fundido no encontraba resistencia y se salía y se desparramaba por toda la máquina. «Solidificaba enseguida y había que quitarlo con un cincel o un cortafríos y un martillo», dijo a su periódico.
La imagen con la que uno se tiene que quedar es la del especialista aporreando un teclado convirtiendo el texto en plomo, que es algo que todavía sigue pasando en la era digital. Ese recorrido angustioso que iba de la tinta de la máquina de escribir a un circuito mecánico de metal líquido y lingotes, con la bravura de ruido alrededor como en una sinfonía de fin del mundo, era el milagro al que se referían los periodistas para explicar la presencia cada mañana en los quioscos. «Hasta el sonido de la caída de la matriz (el molde de la letra) me gustaba. Había compañeros que hacían música con estos zumbidos, tecleando en el momento exacto para conseguir que el ruido se transformara en ritmo», le dijo el granadino Antonio Bravo a la periodista Lorena Moreno.
Las escaleras del edificio de Secundino Esperón crujían y en las esquinas se formaban pequeñas telarañas. No llegué a vivir la era del periódico mecánico, en el que operarios como los linotipistas sabían escribir mejor que muchos redactores, pero sí la del periódico antiguo, o sea, el periódico en el que se podía fumar. Nada más entrar en nuestro antiguo local había un pequeño recibidor llamado eufemísticamente sala de entrevistas, con un sofá que usábamos algunos redactores para dormir la mona si la noche se alargaba y no pasábamos por casa. Los ceniceros rebosaban de pitillos, se tecleaba con un cigarro arrasado hasta el filtro entre los dedos y a veces para caminar por la redacción había que hacerlo con un casco minero.

Estuve apenas dos años en aquella sede y era como un sueño, pues todo lo que uno había escuchado sobre los periódicos se reproducía lentamente bajo mi mirada llena de ilusión y tragedia. Del despacho del director salían gritos espantosos, llamaban a todas horas vecinos por las más dispares ocurrencias (cómo quedó el Portonovo, a qué hora es la última sesión del cine, vengan a cubrir a un borracho que está gritando en un bar de la parroquia de Lérez) y entre los redactores se producía ese cachondeo noctívago y espléndido de gente macarra. Cuando el jefe de contabilidad aparcaba en doble fila y se metía dentro de la oficina, pasaba media hora hasta que salía corriendo enloquecido para convencer a la grúa de que no se llevase el coche, mientras arriba, en los ventanales de la redacción, dos tipos sostenían el teléfono partiéndose de risa.
En aquella época tenía un compañero de mesa que me miraba boquiabierto cada vez que yo juraba al teléfono no contar nada para conseguir una noticia o manipulaba las maquetas para ajustarlas a mi gusto saltándome las reglas como una cabra. Una vez, tras gestiones infructuosas, opté por marcar directamente el número de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.
—Somos del puesto de O Grove, qué sabemos de esa violación entonces, que me dicen mis compañeros que es de aquí el chaval.
—No, no, no es de ahí… Este es de Pontevedra, lo agarramos en tal sitio después de hacer esto otro [abultada descripción entre colegas en su lang], se llama así, y ya lo echó todo, pasa a disposición judicial.
—En el periodismo —dije al colgar, y yo tenía veintidós años y no sabía ni escribir, pero ya había estado enamorado una vez— está todo inventado. Y lo inventé yo.
Años después aquello fue superado por Marloy, un fotógrafo histórico de nuestra ciudad. Se produjo un accidente de tráfico y no dábamos con la identidad del cadáver. Marloy nos vio en problemas, hizo un par de llamadas y al cabo de quince minutos dio aviso para que saliéramos a la puerta. Allí estaba aparcado un coche fúnebre. Tiró de la puerta trasera, se subió al vehículo, abrió la caja y comenzó a revolver entre las ropas de la muerta hasta que encontró un billetero; sacó de allí el DNI y lo extendió: «Toma nota rápido, a ver si nos va a ver alguien». Volvió a meterlo todo en su sitio, hizo un gesto al espejo retrovisor y el coche echó a andar de nuevo. Ni le vimos la cara al conductor.
Marloy era un periodista en extinción de una estirpe muy lograda. Siempre pienso en él cuando recuerdo aquella frase de Bernhard que le leí a Arcadi Espada en Raval: «El periodismo es lo más fascinante que existe porque se pueden pisar cadáveres, algo que no se puede hacer durante tanto tiempo en ninguna otra profesión». No conocí a nadie que pisase más cadáveres que Marloy. Tenía cincuenta y seis años, era grueso, fumaba puros y amaba España y al Partido Popular. Enseñaba una uña meñique larguísima y amarilla como signo de distinción. Bebía con sus amigos guardiaciviles y bebía en los clubs, iba de comida en comida y casi todas las madrugadas le despertaba un colega para darle el chivatazo de un muerto en la provincia. Se llevaba mal con casi todos los fotógrafos y buena parte de los redactores, tenía un carácter destemplado y excesivo, y pasé muchos años odiándole cuando él estaba en la competencia porque del mismo modo que pisaba cadáveres pisaba a compañeros en busca de la mejor foto.
Llegó rebotado de La Voz de Galicia a Diario de Pontevedra y empezamos a intimar como espíritus dispares. Lo freía a llamadas anónimas desde la redacción y se paseaba por el local con la camisa abierta y su cadena de oro al cuello gritando:
—¡Quién! ¡Quién! ¡No se escucha! ¡Vete a tomar por culo!
Cerraba la tapilla del móvil y murmuraba a mi lado, sin fijarse en el teléfono descolgado: «En este periódico hay una cobertura de mierda».
Un día salimos a hacer un reportaje sobre prostitución. Me llevó con un amigo suyo funerario a un club de la carretera de Vigo y nada más llegar pidió tres copas. Eran las ocho de la tarde de un viernes. Su colega paseaba por la barra ofreciéndoles a las extranjeras seguros de vida, y al cabo de media hora Marloy avisó a tres chicas, las llevó conmigo a un cuarto, cerró la puerta y gritó: «¡Hazles un buen reportaje!». Conseguí acabar la entrevista antes de que aquello acabase en un Pulitzer sexual.
Marloy, que tantos cadáveres había pisado, llegó una noche a la redacción enseñando una foto suya metido en un ataúd, con los brazos cruzados escrupulosamente y las manos entrelazadas. Cuanto más nos escandalizaba, más se reía. «Estoy divino», decía.

Meses después estaba en un bar de la plaza de Barcelos viendo una eliminatoria de Champions una noche de tormenta y lo llamó un amigo suyo para informarle de un accidente en la autopista. Lo dejó todo para coger el coche y presentarse allí. Aparcó en el arcén y cruzó la carretera. Se quedó en mitad de la calzada: un coche lo levantó y nos lo mató allí mismo en el acto. Le escribí al día siguiente un obituario sentido y cursi. Días después me llamó por teléfono. Contemplé la pantalla durante segundos: «Marloy». Colgué. Volvió a llamar. Siempre fue un gran pesado. Descolgué y la voz de su hijo me dio las gracias por el artículo.
Los periodistas viejos son de otra época. Ya no hay periodistas viejos en periódicos de más de medio siglo de vida. Marloy también era de otra época. El periódico en aquel 2006 ya no. Habíamos abandonado la vieja sede y en ella dejamos la linotipia sin usar y la rotativa. Los cajistas habían dejado paso a los linotipistas, estos al personal de imprenta y dentro de muchos años también ese oficio se extinguirá despacio, como un dinosaurio abatido. En todo este proceso habrá algo invariable hasta un sorpasso impredecible: el tableteo de los dedos contra las teclas. Al igual que la sinfonía que parecía escuchar el linotipista, también algunos escribimos de modo constante hasta conseguir hacer que suene algo parecido al ritmo. Decía mi chica que si cerraba los ojos podía saber el tipo de texto que escribía según la música del tecleo. Me tomaba el pelo, pero no del todo. A mi compañero de mesa le adivinaba si la crónica era de sindicatos o de sanidad dependiendo del riff.
Hace unos tres años el periodista Paco Sánchez me invitó a las instalaciones de Sabón de La Voz e hizo conmigo lo que tantas veces yo había visto hacer con grupos de escolares: pasearme por la rotativa. Entendí el vértigo que debe producir ver tan salvaje mecánica fabricando miles de periódicos en esa imagen tan demandada por el cine. Era una maquinaria novísima y limpia que había costado millones de euros. Aquello deslumbraba de tal manera que solo podía verlo como un fenomenal mausoleo, un panteón de oro y diamantes. El papel está en declive, me dijo Paco, pero no podíamos seguir con la antigua, y tampoco podíamos dejar de imprimir, como es lógico.
Mientras hablábamos nos cruzábamos con operarios y supervisores, la vieja conexión del periódico con su alma grasienta. «¿A qué te dedicas?», me preguntaron una vez. «A envolver sardinas».
Me encanta la frase que el juez Daniel Phelan dice en The Wire: «Nunca te metas con alguien que compra la tinta por barreños». Empieza a tener el antiguo eco imperial de cuando en España no se ponía el sol.
Con este funerario amigo de Marloy me vi hace tiempo para elaborar un reportaje sobre el efecto de la crisis en la muerte.
—¿Se siguen muriendo o esperan a tiempos mejores?
—Mueren, pero en cajas más baratas.
En un momento de la conversación me dijo algo. Cuando suena el teléfono de madrugada, se levanta, moja la cara en agua, aclara la voz y luego descuelga. «Te llama alguien a quien se le ha muerto un hijo o un padre. No puedes cogerle en la cama, ni medio dormido. Hay que ser un profesional siempre. Es importante hacer las cosas bien aunque nadie te vea. Todo se nota». Esto funciona como norma.
Cuando era niño fingí ser novio de una niña que me gustaba mucho en el colegio. Un día ella acabó creyéndoselo y me agarró de la manita para pasearme por el patio. Lo hice muy bien a pesar de ser invisible.
Soy un periodista antiguo que cree que la edad de oro llegará con internet. A pesar de todo, cuando a veces lo único que tenía que hacer para publicar en el periódico era pulsar Enter, me gustaba fingir que ese texto mío iba a parar a las manos de un linotipista, que lo deconstruiría para rehacerlo por líneas en lingotes de plomo, y que tras ello elaboraría artesanalmente mi artículo para incrustarlo en una página, que iría junto a otras a formar el ejemplar de un periódico de miles. Varias furgonetas saldrían a las dos de la mañana de los talleres de Secundino Esperón, después Vázquez Lescaille y hoy Rouco, y dejarían en lotes los periódicos metidos en cofres del tesoro delante de un quiosco con la noticia en portada: «Un experto en perdón agoniza en plaza pública».
Si el periodismo ya no es imprescindible, debería darse el lujo de fingirlo. Como Pepe Valeiras con cáncer terminal fumando un Ducados a escondidas, que, al preguntarle su hija cómo estaba, confesó: «Pues aquí, en el Trópico».
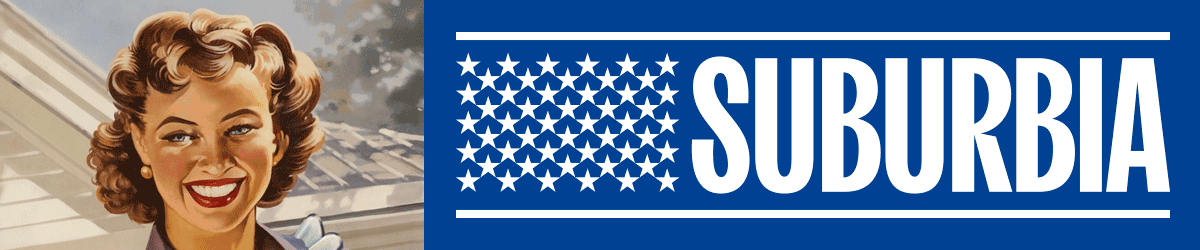








Jabois, eres el mejor heredero de Umbral. Felicidades
Pero, hombre, con el gallego tropiezas con las palabras, no así con el madrileño, cuya prosa era más alta pero más limpia.
Saturnismo, así se llama la enfermedad de la que se murieron la mayoría por no decir que todos los linotipistas que se manifestaba entre otras cosas por las encías azules producto del envenenamiento por plomo. Buen artículo y saludos de un preprensista.
Qué frase esa con la cual se resume la profesión de periodista! !Pura poesia! «Un experto en perdón agoniza en plaza pública». Emocionante. Gracias por la lectura.