
12:30 P. M. 22ºC. No corre brisa. Jueves, aunque en realidad podría ser cualquier día. Es una calle ancha, recta y sucia. A la izquierda, coches, a la derecha, el mercado. El polvo que se acumula en el aire impide observar la geografía que coteja el tianguis (mercado no oficial) y que deja un cielo siempre gris. Me pregunto si de existir otras condiciones podrían verse el cerro de la Estrella, o el de Chapultepec, o el volcán Guadalupe. Cláxones y empujones válidos y más cláxones. También megáfonos: «michelada, michelada, michelada». Los ácaros copan el aire y el suelo. Y donde parece no caber ni un alfiler más, Alicia consigue abrirnos paso sin proferir muecas ni soplidos.
Como lo ajeno requiere de cierta traducción para volverse legible, camino junto a Alicia (cincuenta y seis años) y Alfonso (sesenta), los dos chilangos. Aquí, en el Mercado de la Merced, en el extremo oriente del centro histórico de la Ciudad de México, sobre el lago de Texcoco, de agua ya extinta, no hay Wal Marts, ni OXXOS, ni turistas, ni cajeros donde sacar efectivo; pero cada día ciento veinte mil chilangos se acercan de otros lugares de la capital, sobre todo del norte, con los bolsillos de pesos para salir con carnes, pescados, verduras y frutas y otras misceláneas que, chinas o no, obligan a uno a estar al día. Chamarras Ralph Loren, zapatillas Addiddas, bragas Calvin Blein, y CD’s pirata de Shakira y Luis Miguel. O a viajar a la época precolombina, como la señora chaparra que vende guajes sin suerte, guajes que ella misma talla a mano y que dice sirven para mantener el agua fresca. Aunque su precio es más elevado que el de las cantimploras que se venden tres puestos más adelante, habla sobre ellos con una fe renovada, mientras los acaricia, e insiste, como lo hará con los clientes que llegarán después, en que no hay utensilio igual para mantener la temperatura. Y es que vender un producto es también inventarlo y hacer creer que lo que ya ha sido sustituido sigue siendo todavía imprescindible.
Los movimientos de Alicia son pequeños pero eficaces y de una pericia callejera que deduzco le ha dado su trabajo de uberista. De hecho, así la conocí hará unos meses, en su uber, y ella me llevó hasta Alfonso. Alfonso es un hombre que reencarna una bestialidad sofisticada, es un cínico al que nada sorprende ni asusta. Un anarquista del que no me queda claro de qué ha trabajado, ni de qué trabaja. Alicia y Alfonso son pareja desde hace unos meses. Él la llama «mis ojitos»; ella, en la intimidad, «señor Blavatsky».
«¡Enchiladas!, ¡tamales!, ¡chilaquiles!, ¡tacos!, ¡quesadillas!», vociferan arrastrando las sílabas los vendedores deambulantes, con un aceite que si miras hierve negro, primera señal potencialmente riesgosa para un estómago güero. Si miras invitan, «venga, güerita, mire, pruebe, compre», pero si bajas la mirada, y para ser todavía más chilangos, dejan de insistir, porque a ellos parece que no les importa nada. «Favor de no tirar basura aquí, no sean como en su casa», reza un cartón escrito a mano con rotulador negro, y que está apoyado en una esquina de la calle. Pero eso también les da igual, pues el suelo les sirve igualmente de tiradero. Cáscaras, latas, utensilios inservibles, cristales, cartones, orinas, perros muertos que parecen vivos, o vivos que parecen muertos, y los gritos de los vendedores deambulantes que continúan mientras con pericia esquivan los obstáculos. Es como si tuvieran integrado en todo momento que no son dueños de nada, y es que por qué y para qué serlo si un sismo puede lanzar los dados en cualquier momento y jugar caprichosamente a desmoronarlo todo o solo un poco.

Alrededor, más allá de nosotros tres, relumbran con ferocidad los puestecitos de colores. El mejor vendedor es el mismo mercado, y su sistema de seducción es el exceso. Alternamos entre deambular por el mercado oficial y el no oficial (o tianguis). El oficial, que se encuentra distribuido ordenadamente en varios edificios permanentes y dividido en once zonas (frutas, verduras, carne, aves de corral, etcétera, juguetes, ropa, flores, dulces, y productos de santería), sufre de humedades y problemas eléctricos constantes. El fuego a veces llega a consumir parte de la estructura, otras deja muertos y lesionados. El último de ellos fue hace unas semanas, el 10 de agosto de 2023, el penúltimo: el 13 de enero de este año. Alfonso me cuenta que varias veces el gobierno ha puesto sobre la mesa la idea de ir haciendo una remodelación progresiva para evitar tanto accidente, pero, aunque el gobierno de Ciudad de México se supone democrático, se sabe que muchas veces a quien rinde cuentas no es al pueblo precisamente.
«Se sabe que perro no come perro», me dice Alfonso cuando pasamos junto al stand de «carne fresca», y me advierte que al comprar un taco de carne lo acerque siempre al morro de un perro para así garantizar el primer descarte. Cuando Alfonso cuentas estas cosas no condena ni absuelve. Abundan colores, y más colores, de alimentos. Y unos gritos que no se terminan, que se multiplican. «Tacos al pastor, cochinita, chicharrón». Los billetes se deslizan rápidamente entre las manos de los vendedores como juegos de prestidigitadores para luego apilarlos y guardarlos enroscados en una goma de pelo dentro del sujetador o una riñonera. Mientras, los niños que corren por el mercado tras los perros o una botella de Coca Cola, y que viven de la caridad, ladean su cara y alzan sus manos para mendigar. «Trabajan para las mafias», me cuenta Alicia. Diría que casi todos los de ahí los rechazan, y así es como intuyo que, poco a poco, el niño ha ido desapareciendo dentro de un colectivo todavía más marginal al que tal vez ni pertenezca.
Caminamos por el mercado de los dulces. Todos parecen ajenos a las cientos de abejas que vuelan alrededor. Chilacayotas, papayas, calabazas, naranjas, todas brillantes y cristalizadas, y muchas de ellas cubiertas de abejas. Alicia insiste en que pruebe la de ayote, no hay nada que sea peor visto para un chilango que rechazar el alimento que te ofrecen. Crocante por fuera. Dulcísimo por dentro.

Salimos de nuevo a los tianguis.
En el exterior está el mercado no oficial o tianguis, que es tan extenso que llega a ocupar parte de la Avenida de Circunvalación, haciendo que afecte todavía más al tráfico. Carros con abolladuras, rosarios ortodoxos colgados de los retrovisores, pegatinas de «Dios te ama», figuras de Malverde sobre el salpicadero, colas de pantera rosa que recubren las antenas de los carros, y semáforos que se ponen en rojo sin que nadie avance. «Y cuando hay un chingadaso no hay para donde haserse», me cuenta Alfonso. Los vendedores deambulantes se acercan hasta los cristales para vender buche de cerdo en unas bolsas de plástico alargadas y transparentes donde flotan en medio de un líquido rosado. Los que montan las Italikas son los que salen mejor parados del atascamiento: zigzaguean entre los coches con hasta cuatro personas encima, sin casco. Desabridos la mitad de los conductores y la otra mitad enfurecidos y maldiciendo la vida por no haber hecho caso al Waze con alguna de sus rutas alternativas. Incluso por no haber cogido la del Segundo Piso, con casetas de cobro, pero son los mismos que al día siguiente optaran de nuevo por este mismo camino.
—Siempre está así. Lo mejor es llegar en metro —me cuenta Alicia, que nadie mejor que ella lo sabe—. El aparcamiento es complicado. Los tianguis han ocupado las aceras —y añade: algunos locatarios descargan las mercancías en calles lejanas y pagan a los diableros para que las traigan hasta acá.
A las veredas, las trabajadoras sexuales equilibran su postura como flamencos. «Héroe», de Enrique Iglesias suena del móvil de una de ellas, «si pudiera ser tu héroe, si pudiera ser tu dios, que salvarte a ti mil veces puede ser mil salvación». El escapismo hacia el amor romántico en todo su esplendor. Otra mira TikTok. Otra refuerza su atractivo pintándose los labios o depilándose las cejas con pinza. Hay cientos, casi más que abejas, a todos lados. Muchas de ellas son menores. La colisión entre lo legal y lo ilegal se entremezcla continuamente ante los ojos. La botella de Coca Cola de los niños rueda ahora cerca de sus tacones.
Cuando un potencial cliente se les acerca lo hace disimulando, llevando a cabo una de esas hipocresías prolongadas y densas que se han convertido en parte del ritual en este negocio.
—Los más finolis se van a las putas de Sullivan o las de Insurgentes —me cuenta Alfonso. A estas se las conoce como las putas de Circunvalación.
Si trabajadora sexual-cliente llegan a un acuerdo se dirigen a uno de los hoteles cercanos y destartalados que hay en cada esquina, y de los que cuelga un cartel en la entrada que dice: «En este hotel se prohíbe la entrada a menores de edad que no sean acompañados por algún familiar y lo acrediten», pero hecha la ley, hecha la trampa. Días más tarde Cristina, una mujer que vive por ahí cerca, me contará que «llegan de Veracruz y Puebla engañadas, mantienen relaciones sexuales con ellas y luego les sacan el celular y pierden el contacto con sus familiares y quedan atrapadas», pero me responde que no conoce de ningún caso cercano pero que «sí escuchó sobre ello». En Ciudad de México abundan las historias de este tipo.
—Trescientos cincuenta pesos todo incluido. El hotel y el desnudo completo —me dice Alfonso que vuelve de hablar con una, e intenta esquivar la mirada de Alicia. Esto equivale a dieciocho euros aproximadamente.
Me acerco a ella, pero rápidamente se cierra en banda. No quiere hablar, me dice, ya le avisaron que «andaba apuntando en un libretita de notas». Segundos más tarde siento un ruido sordo, el zumbido de algo que parece salir de sí mismo, levanto la cara y otra cara. Salto hacia atrás en un resorte instintivo. Unos ojos que no parpadean. Una mujer bastante más alta que yo por sus tacones y su volumen, de mirada intransmisible, y una voz directa que me pide el móvil con fiereza. Quiere que le enseñe las fotografías que he tomado. Voy a la galería, le muestro, y salgo impune. No sale ni ella ni ninguna de sus compañeras.

En estas calles es casi imposible caminar y cada tanto se ve a algún turista pero los turistas que vienen aquí son pocos. La mayoría prefiere sentarse en un pacífico café de la colonia de Condesa hecho de microcemento y madera clara, y sentarse en sillas de color Pantone. Ellos prefieren los OXXOS, y las carnes y los pescados empaquetados de los Wal Marts «no vaya a ser». Por donde paseamos, hay gente que se detiene de pronto a adorar a la Santa Muerte —una virgen con rostro de calavera colocada sobre una mesa con ruedas, que sirve de altar, y a la que van desplazando a lo largo de los tianguis para rezarla—. Es curioso que quien la venera se parece un poco a ella. Mujeres y hombres de delgadez extrema, con pieles que parecen engancharse a los huesos de su cara y dientes picados, que le lloran mientras ofrecen cigarrillos encendidos o latas de cerveza medio vacías. Más tarde, leyendo, me enteraré que el 28 de marzo de 2012, la policía del mercado de Sonora o «mercado de la Bruja» (que es por donde ahora estamos), detuvo a ocho personas por asesinar a dos niños y a una mujer para usar su sangre y ofrecérsela.
En el mercado de Sonora se vende la relación con los dioses. Botellines en vitrinas que dicen: «Agua 7 Iglesias», «Agua 7 machos para limpiar espiritualmente», «Agua de colonia de plata», «Loción de mirra». Velas, inciensos, yerbas para limpiar el aura, como el romero o el laurel, «raíz de wereque» para diabetes, «hojitas de moringa curatodo», «hierva del sapo para triglicéridos colesterol y riñones», ristras de ajos y jaulas con palomas, cabritos, perritos, periquitos, ratones, gallinas, todos hacinados y sin un destino claro. De repente alguno cae desplomado. Huele a orina y a pasto y a sangre. «Son para hacer sacrificios», me cuenta Alfonso. Por ahí, como salpicadas, también venden cruces cristianas. En estos momentos, llega una mujer llorando, arrastrando los pies, está desolada. Un hombre, que podría ser cualquiera, vestido de blanco, la sienta en una silla y procede a hacerle una limpia con huevos, para «centrar su espíritu». Son doscientos pesos. «Es un santero», me cuenta Alicia. Más tarde hablaré con Carlos, conserje de un edificio de Roma Norte (un barrio fresa) y que practica la santería y me cuenta en voz baja que a él, su santero Juan, le ha ayudado mucho con el divorcio de su primera mujer. «Ahora ella se quedó en la calle, donde tenía que quedarse». Me da la tarjeta del brujo, donde aparece Juan en color amarillo, el mismo color que el nimbo de la virgen de Guadalupe. De fondo, unas manos unidas en señal de rezo y un rosario que cuelga de ellas (una amalgama curiosa). Carlos me asegura que es el mejor, que «él sí sabe», no es de los que engaña y que, por eso, anda tan ocupado curando que no atiende a llamadas ni a WhatsApps, pero me confiesa en qué pasillo del mercado de Sonora puedo encontrarlo.
Oscurece. El perfil de una nueva ciudad, o tal vez no, quién sabe, se lanza con la intensidad congelada de un nuevo inicio. Entonces, Alfonso y Alicia se detienen para que los alcance, y así dar lugar a uno de nuestros intermedios, donde me cuentan que el hormigueo del mercado está comenzando a desaparecer, y que junto al ocaso, justo ahora mismo, el mercado de la Merced se convierte en una ratonera. Es curioso que de esta ciudad nos hablen de Frida Kahlo y su casa azul, de los colores de Barragán, del Ángel de la Independencia, de los tacos, de los mariachis y de los restaurantes con buganvilias. Porque igual que tiembla la tierra chilanga para recordarnos su poder, se presenta la realidad de las realidades, mostrenca, que sacude para hacerse presente, llenarse de ecos como la novela de Rulfo, y enseñarnos que lo de esta ciudad no es ningún mango dulce. Que cuenta con más de un sabor, con más de un tiempo y más de un pulso.
Como tememos que la oscuridad de la ciudad nos succione, ha llegado la hora de irnos.
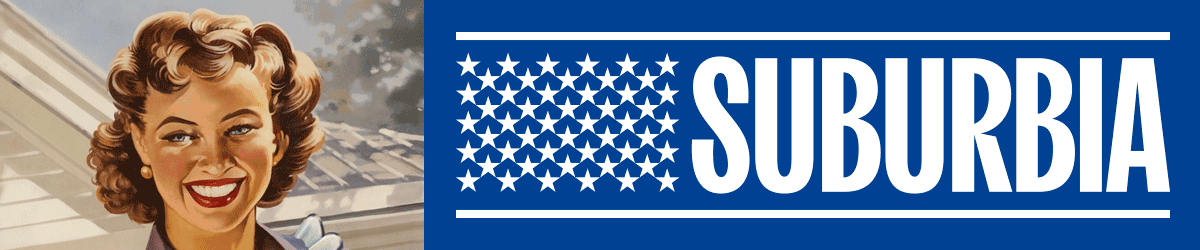








Increíble! Mucho mejor que si hubiera estado!
Me apetece una enchilada.
Que arte tienes. Bravo!
Muy bien escrito! Me he sentido envuelta por los olores y las sensaciones de CDMX aún sin haber estado nunca allí.
Qué maravilla
Me encantó el relato. Viví en Ciudad de México en los recordados ochentas … y alguna vez fui por el mercado de La Merced, un microcosmos dentro de la gran urbe. Felicidades.
Pingback: Jot Down News #42 2023 - Jot Down Cultural Magazine
«—Siempre está así. Lo mejor es llegar en metro —me cuenta Alicia, que nadie mejor que ella lo sabe—. El aparcamiento es complicado. Los tianguis han ocupado las aceras —y añade: algunos locatarios descargan las mercancías en calles lejanas y pagan a los diableros para que las traigan hasta acá.»
Confíen más en sus lectores, caray. Ningún chilango, ¡y menos de La Merced!, diría «aparcamiento» o «aceras». Y qué falta hacía poner «acá» en cursivas… No traduzcan el castellano al castellano. El español de México es tan español como el castizo, y seguro estoy que los españoles pueden entenderlo sin traducírselo.