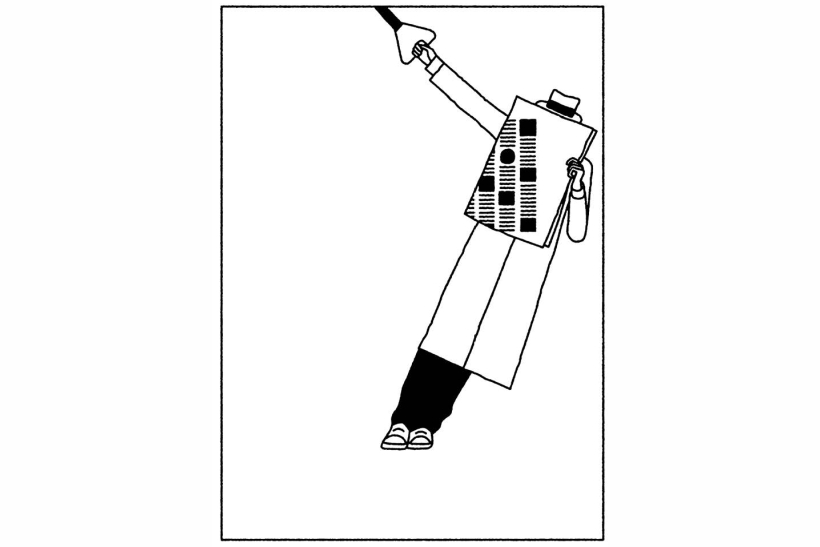
Prueba de agudeza visual: ¿qué tienen en común estos nombres: Gaziel, Camba, Cunqueiro, Chaves Nogales, Pla, Xammar…? Sí, claro, por supuesto, es evidente que son nombres de grandes grandes periodistas españoles, pero además de eso son, de entre los integrantes del panteón de la literatura española del siglo XX, los que más recuperaciones y reediciones disfrutan. ¿Qué nos dice eso? Quizá que, contra el topicazo de que el periódico de hoy solo sirve para envolver el pescado de mañana, el periodismo aguanta mejor el paso del tiempo que otros géneros literarios como la novela, en la parte alta de la jerarquía de los géneros literarios.
De hecho, si tratamos de enumerar novelas de hace treinta, cincuenta o cien años que hayan sido festejadas con una nueva edición que las haya sacado del olvido, sería difícil citar ninguna (o al menos no se me ocurre ahora ninguna, aunque haya habido rescates que, a pesar de la calidad de la obra, pasaron sin pena ni gloria: se me ocurre Diario de Hamlet García de Paulino Massip o El mundo sigue de Zunzunegui). Quién sabe, a pesar del peldaño alto que en la jerarquía de los géneros literarios parece seguir teniendo la novela, si nos fiamos de la producción editorial y las mesas de novedades de las librerías y las páginas que les dedican en las anémicas secciones de cultura de los periódicos, se diría que eso solo les afecta a ellas, a las novedades editoriales: cuando se trata de escrutar el pasado y sacar de él algo que estaba esperando la mano de nieve que viniera a despertarlo, los periodistas —no solo los grandes nombres, también podríamos citar a Magda Donado, a Francisco Madrid, a Sirval— parecen gozar de mejor salud que los novelistas. Están más vivos: aguantan las reediciones. Si no, es difícil de explicar la batería de volúmenes con la que se recuperan o inventan libros de Julio Camba —de quien hemos podido leer libros que no llegó a componer como Constantinopla o Crónicas Parlamentarias—, Wenceslao Fernández Flórez —con su impresionante El terror rojo—, Chaves Nogales —éxito de crítica y público el estuche con sus Obras completas, a pesar de que no son ni la mitad de lo que debieran ser unas Obras completas después de que Yolanda Morató diera noticia de quinientas crónicas inéditas en español y publicadas en Brasil—, Álvaro Cunqueiro, Gaziel —de quien se han reunido sus Pláticas literarias y alguno de los volúmenes de los cinco que dedicó a recopilar su trabajo como cronista durante la Gran Guerra—, Josep Pla —del que se recuperó el dietario, más bien inane, Hacerse todas las ilusiones posibles y sus crónicas en la República de Weimar—, Xammar —con sus impresionantes Crónicas de Berlín.
El rescate de toda una redacción ideal se ha acompañado con abundancia de biografías y estudios donde hay un poco de todo: desde la prosa deficiente y los clamorosos fallos de información del Chaves Nogales de María Isabel Cintas, a la delgadez excesiva de la biografía del Camba de Francisco Fuster pasando por el mastodontismo del «corazón furtivo» de Xavier Pla sobre Josep Pla y el bien informado ma non troppo Ruano de Javier Varela, la quest estupenda que Gregorio Morán le dedicara a Rafael Barret o el umbralismo militante que ha ejercido Besteiro sobre Umbral en un libro que, con indudable acierto, calca las virtudes y los defectos de su modelo, acaso, de entre los grandes muertos recientes —entendiendo por reciente el comienzo del milenio— el que goce de mejor salud gracias a toda una pléyade de discípulos.
Dos maneras tiene un escritor de sobrevivir a su muerte: la reedición de sus libros, que le permite seguir siendo contemporáneo dando igual cuándo dejara de existir, y el influjo que ejerza sobre autores de generaciones posteriores. Todos los autores mencionados parecen ir despertando poco a poco de un largo sueño, como si se hubieran puesto de acuerdo en demostrarnos que la nuestra es una época que o tolera mal las ficciones o las ha desplazado a otro formato —la teleserie, el videojuego—. También es como si, por fin, hayan decidido —sus editores por ellos, claro— unir caudales para terminar de una vez con la tontería de distinguir periodismo y literatura, como si el primero no fuera una región de la segunda, imposible de desligar de ella —hablo naturalmente del periodismo escrito, incluyendo lo que se escribe para la radio como lo prueba el volumen extraordinario que recoge las charlas radiadas de Cunqueiro o el que compila las primeras colaboraciones de Umbral, también escritas para la radio.
Naturalmente no se debe olvidar que una buena parte del canon español del siglo XX, aunque se disfrace de otra cosa, nació siendo periodismo: casi todo Unamuno fue periodismo, casi todo Azorín, Ortega, el mejor Baroja —o para ser más honestos, el Baroja que uno prefiere, el de los apuntes sueltos y rápidos de Juventud-Egolatría, el de Las horas solitarias, el de Vitrina pintoresca—, Savater y Ferlosio.
Ni idea de si el periodismo español actual es de buena calidad —tengo la impresión de que es de pésima calidad, y el sonrojante caso de la novela fake de Fermina Cañaveras que aquí quedó denunciado y cuyos ecos han llegado a El Confidencial o Le Monde, es una prueba fehaciente de ello, pero debo reconocer que no he hecho un examen concienzudo. Sea como fuere, parece no haber dudas de que si de algo podemos sentirnos ufanos es del periodismo que hicieron unos cuantos autores en el siglo pasado, a tenor de la frescura que mantienen sus textos cien, cincuenta años después de lanzados a la intemperie.
Entre los que han aparecido últimamente cabe destacar la recopilación en un solo volumen del ya decadente Julio Camba que juntó en los libros Etc…Etc… y Esto lo otro y lo de más allá, columnas en las que, por haber sido escritas sin la tensión de su juventud, muestran más sus defectos que sus virtudes (después de esos libros publicó aún otros dos, Ni fuh, ni fah y Millones al horno). La editorial Fórcola los ha reunido en un solo volumen de título más atractivo, Se prohíbe hablar con el conductor, pero solo algún chispazo recuerda al gran Camba de sus crónicas mejores, un Camba que sí está presente en las nunca hasta hoy recopiladas crónicas que Ricardo Alamo recupera en París (Editorial Renacimiento). Escritas en 1909 y 1910, aquí hay ya un Camba que empieza a avisar el gran enviado especial que será. No es mal momento para recordar que las dos figuras esenciales del periodismo escrito son el enviado especial y el cronista local, y la gracia de Camba estriba en que se convertía en cronista local cuando jugaba de enviado especial y miraba la realidad más cercana, no como cronista local, sino como enviado especial. La producción de textos de Julio Camba no recopilados nunca antes, no ha acabado aún y pronto, en edición del propio Álamo, se recuperarán las crónicas inglesas de 1910 en Viviendo a la inglesa.
No deja de ser curioso que individualistas radicales como Camba o Pla se sirvieran tan a menudo de la generalización —que creo que es uno de los puntos débiles de ambos. Tanto para uno como para otro —a Baroja le aquejaba el mismo mal— los ingleses son así y los franceses son asá, los alemanes son todos iguales y no te digo los italianos. Algo importante, sin embargo, distinguía a Camba de Pla: si Camba no gastaba, de veras, el menor interés en la suerte de sus libros (los primeros se editaron estando él fuera, cuando un editor mandó a un copista a que traspasara los artículos de Camba sobre Alemania y Londres a la imprenta, y cuando el autor esperaba recibir las pruebas de la selección, lo que recibió fue los volúmenes ya publicados); Pla tenía, por mucho que se pasara la vida disimulando desdén por sus libros —«mis obras completas son cosa del Sr. Vergés», le decía a Joaquín Soler Serrano— la verdad es que no se cansaba de dar indicaciones y hacer números y cábalas sobre cómo debía barajar sus crónicas para organizar sus obras completas. No habrá muchos autores que, en vida, vieran cómo se publicaban unas obras completas suyas dos veces, la primera en la editorial Selecta, que hizo unos tomitos muy elegantes y la segunda, ya imitando a La Pleiade, en Destino.
La recuperación más espectacular —ha pasado de escribiente prácticamente olvidado a ser citado en el Congreso de los diputados, a veces mal, pues el ministro Bolaños citó el título del libro de Yolanda Morató Los años perdidos como libro del propio Chaves Nogales— es, sin duda, la del sevillano autor de esa obra maestra que es el Belmonte, de los cuentos de A sangre y fuego —que Juan Antonio Bayona va a llevar a la pantalla— y de la aventura de un bailarín de Burgos en la Rusia soviética. Escribió cientos y cientos de artículos y ahora se cumplen ochenta años de su muerte, lo que significa que a partir del año que viene su obra pasa a ser de dominio público. Podrán al fin recopilarse las muchas crónicas que escribió, con su nombre o sin él, para medios latinoamericanos cuando trabajó en Londres, en la red de periodistas que el gobierno británico forjó para contrarrestar el avance propagandístico nazi. He podido leer algunas y si bien no todas son puro Chaves, hay en ellas elocuencia y limpieza suficiente como para no sentir que se exagera cuando se dice que en Londres, Chaves escribió algunas de sus mejores páginas. En el libro referido de Morató hay algunos pellizcos. Por ejemplo una descripción de cómo la ciudadanía londinense acaba acostumbrándose a los bombardeos nazis, que terminan siendo meras iluminaciones repentinas para descubrir en una esquina a unos enamorados, y se canta la velocidad de los taxistas que con ojos de gato cruzan la niebla a toda prisa para atender un servicio.
Mientras llega la hora de que empiecen a salir los volúmenes con material nunca recopilado de Chaves, Renacimiento publica en edición de Juan Carlos Mateos los editoriales publicados durante los primeros meses de guerra en el diario Ahora que dirigió como «camarada Chaves» y la mayoría de los cuales probablemente escribió. Contra lo que se lee en el famoso prólogo al libro A sangre y fuego, donde se declaraba un pequeñoburgués que podría seguramente ser fusilado tanto por los partidarios de la revolución fascista como por los partidarios de la revolución comunista, sorprende en esos editoriales un tono altamente revolucionario, violento en algunos momentos, llamando a la lucha por la revolución, lo que lleva a Mateos a decir que cuando Chaves dice que lo hubieran fusilado falangistas y comunistas, se hacía el mártir: los falangistas lo hubieran fusilado sin duda, pero los comunistas no porque lo contaban entre los suyos. Aparece también un Chaves poco fiable que deja abandonada a la tripulación del periódico que se queda en Madrid esperándolo en vano cuando él ya ha puesto pies en polvorosa. Si bien se le ha querido hacer príncipe de «la tercera España», lo cierto es que el afortunado sintagma es de Alcalá Zamora y el que más partido le sacó fue, acaso, el mejor de los prosistas de esta pléyade de periodistas: Gaziel, en uno de los libros más hondos y atrevidos que se hayan publicado para retratar el clima intelectual de nuestra tierra, Meditaciones en el desierto.
De Gaziel, Francisco Fuster ha recobrado sus artículos literarios en un tomo que no tiene desperdicio. De Cunqueiro es obligado sumergirse en las cientos de páginas que la Biblioteca Castro reunió en el tomo Artículos. ¿Faltan otros nombres inevitables de ese grupo al que, en honor al gran libro de Xavier Pericay sobre Josep Pla, cabría llamar «el viejo periodismo», y para que no se vuelva a confundir a ninguno de ellos con los muy ombliguistas representantes del «nuevo periodismo», movimiento que produjo grandes piezas y cuya última obra maestra recién aparecida es Bartleby and me de Gay Talese (una especie de making off de sus mejores trabajos que en todos los casos —su reportaje sobre el New York Times, su celebérrimo perfil de Frank Sinatra, el perfil del tipo que le pegó fuego a su casa— son igual de buenos o mejores que las crónicas que se publicaron)? Seguramente sí, seguramente podríamos añadir las columnas de Foxá, no olvidarnos de la prosa cristalina de Pemán —de quien Juan Lamillar ha seleccionado una antología de Siluetas literarias—, ni de los hachazos de Felipe Alaiz, a quien Javier Cercas prologó El arte de escribir sin arte.
Todos ellos, en fin, son clara demostración de que contra lo que dice el tópico, ese género chico que fue siempre la crónica o la columna, esa levedad, ese escribir al hilo de los días, apremiado por la actualidad, ayuda a textos que ya han cumplido el siglo a mantenerse más vivos que las presuntas obras maestras del género canónico, produciendo una curiosa paradoja: las novelas viven de la actualidad mercantil, a pesar de que salen a la intemperie con la ambición ya depauperda de conquistar la posteridad (la posteridad hoy dura dos semanas); muchas crónicas consiguen alcanzar la posteridad (una más duradera) a pesar de que se dictaron inspiradas y exigidas por la actualidad.


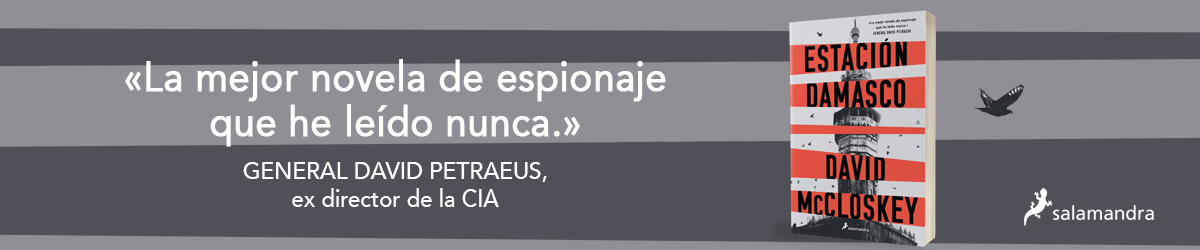

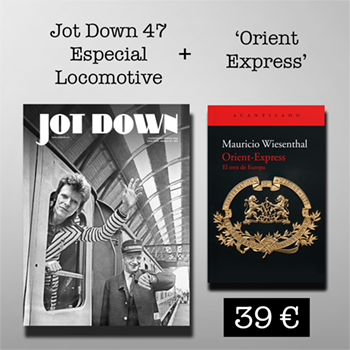
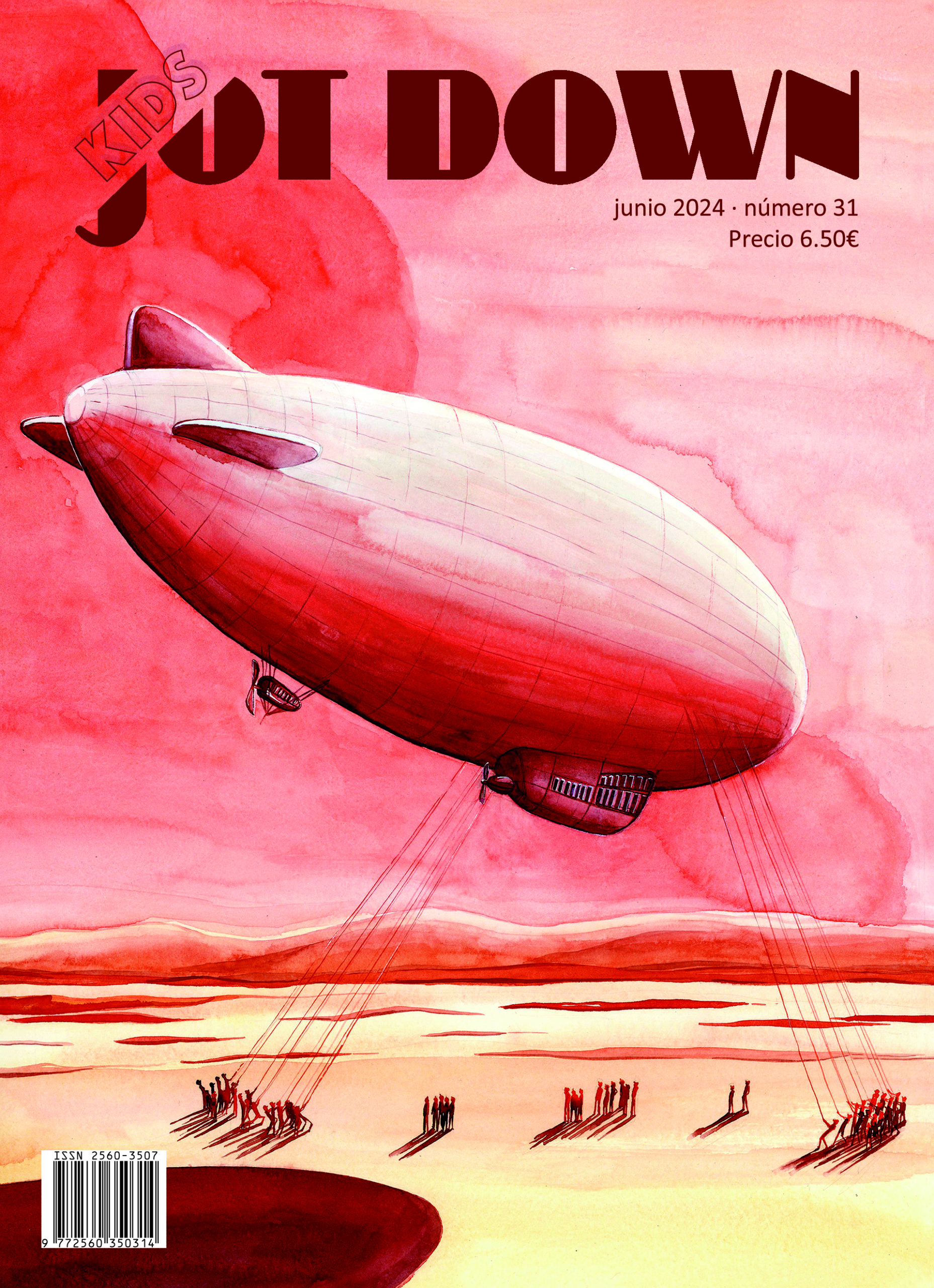


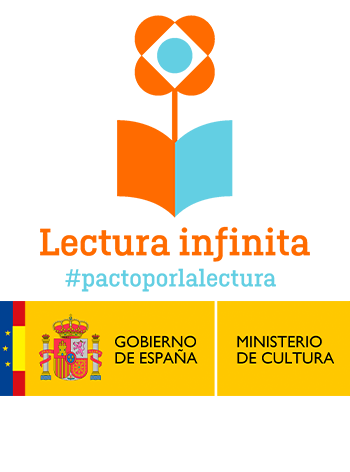
Sr. Bonilla, creo que, en lo que concierne a Chaves Nogales, su texto adolece de la afección común que exhibe todo el ‘conglomerado nebuloso Chaves Nogales’: ellos se lo guisan y ellos se lo comen… Y fingen ignorar que desconocen que, en el exterior del ‘suculento caladero’ al que afluyen pescadores de todo pelaje, suceda algo digno de mención.
Me parece poco creíble que Ud. ignore que alguien afloró las flagrantes meteduras de pata de la Sra. Morató en ese volúmen de ‘los descubrimientos’ del que Ud. escamotea el título y demás datos editoriales; que ignore que esa misma persona afloró artículos ‘brasileños’ que habían escapado al «meticuloso trabajo» de la susodicha; que Y. Morató debe una explicación de la fuente de la que tradujo aquel artículo que no se publicó en ningún ‘Excelsior’, en contra de lo que ella afirma en esas famosas Obras Completas/Incompletas de la ed. Gramendia; que esa misma persona de la que le hablo ha dado a conocer artículos de Chaves Nogales editados en cabeceras de las antípodas, Australia y Nueva Zelanda, y del extremo oriente, Hong-Kong…, que no constan en ningún repertorio…; en fin, que todo esto lo conoce hasta el Sr. Abelardo Linares…
Le despejaré cualquier atisbo de duda: ese alguien es quien esto suscribe. Mi tribuna, mi blog.
De lo publicado por Y. Morató, hice comentario en Oct2023; de nuevos artículos no censados, tanto en la prensa francesa (que se supone debería haber estado bien estudiada por los ‘especialistas’) como en otros ámbitos, al menos desde marzo de 2013.
Personalmente opino que ser intelectualmente honesto está al alcance de todo el mundo; y que estar al día es exigencia mínima para todo aquel que pretenda asentar opinión. A no ser que se trate de asentar opinión ‘torcida’…
A su disposición, F Caro