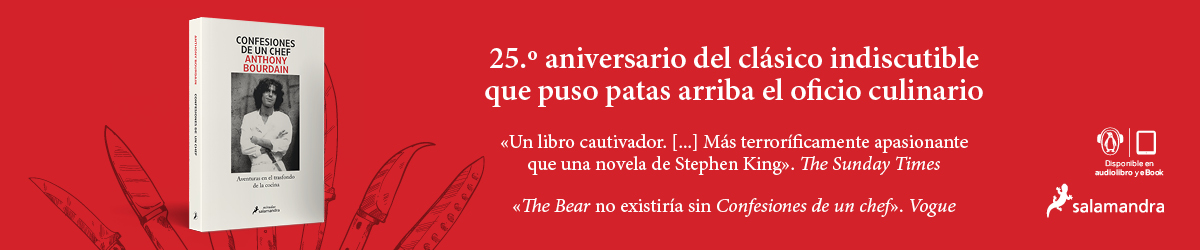El infierno tiene aroma a inciensos
El bienestar tóxico no siempre lleva bata blanca ni receta médica: a veces huele a incienso ecológico y se viste con mallas técnicas de color pastel. Donde el silencio es obligatorio, pero los mantras suenan por altavoces Bluetooth. Donde la iluminación tenue no sirve para meditar, sino para evitar ver con nitidez el reflejo de una piel que no ha dormido bien en semanas porque el sueño REM se interrumpe cada noche al no alcanzar el mínimo de pasos diarios que exige la aplicación. Bienvenidos al nuevo templo del bienestar, donde el estrés por no estar suficientemente relajado produce, paradójicamente, más cortisol que una jornada laboral en una oficina sin ventanas. Y donde el único pecado mortal es no haber reservado tu plaza para la clase de yoga flow detox con aceites esenciales prensados en luna llena.
No es que hayamos olvidado cómo estar sanos, es que hemos convertido la salud en una religión sin herejes. Ya no basta con no estar enfermo: hay que aspirar al cuerpo virtuoso, a la mente plena, al intestino limpio, al sistema inmunológico fuerte pero simpático. Lo que antes se consideraba vivir —comer, dormir, caminar, respirar— ahora exige una app, un entrenador personal, un retiro de fin de semana o un suplemento con envase minimalista y nombre en inglés. No por necesidad clínica, sino por estética moral.
Porque en esta nueva liturgia del cuerpo, la fe no se profesa con misas ni rezos, sino con smoothies de kale, pulsaciones en reposo, ejercicios de respiración que parecen sacados de un parto en diferido y suplementos para «mejorar la versión de ti mismo». Se ha confundido el cuidado con la corrección, la prevención con la vigilancia, y el bienestar con un deber moral. El cuerpo ya no es un templo, es una empresa que debe rendir, y el alma, si aún existe, se monitoriza con una pulsera de silicona que vibra si no has sido feliz durante la última hora. Y sí, por supuesto que el ejercicio físico, dormir mejor o practicar el ayuno intermitente tienen efectos beneficiosos sobre el cuerpo y la mente, aunque eso no convierta en mártir a quien lo hace ni en hereje a quien lo ignora.
En este contexto, no es casualidad que haya prácticas que en ciertos cuerpos se veneren como muestra de fortaleza y en otros se caricaturicen como neurosis. Cuando un ejecutivo de rostro falsamente masculinizado con una barbita abascaliana se salta la cena porque está a dieta espartana, el mundo lo aplaude por su autodisciplina; cuando una mujer con las mismas rutinas pregunta por los azúcares añadidos del hummus, se la observa con ese gesto condescendiente que mezcla diagnóstico y desprecio: neurótica, obsesiva, víctima de las modas. La misma conducta, distinto juicio. Pero eso no se dice, solo se intuye. Como la culpa. O el hambre.
Del gimnasio al púlpito
Hubo un tiempo en que la penitencia se hacía con cilicios, ayunos cuaresmales y promesas de silencio. Hoy se hace con burpees a las cinco de la madrugada, proteína vegetal sin sabor, y restricciones calóricas que no duran cuarenta días en el desierto, pero sí dieciséis horas sin un gramo de glucosa —salvo que sea natural, ecológica y comprada en una tienda con música de piano y empleados con sonrisa mindfulness—. El cuerpo ha reemplazado al alma como lugar sagrado, y sus nuevos sacerdotes no llevan sotana ni crucifijo, sino mallas técnicas, smartwatch y una cuenta de Instagram con citas de Estoicismo para principiantes. La redención ya no se alcanza en el más allá, sino en el espejo, con abdominales visibles y niveles estables de insulina.
Los templos no han desaparecido: se llaman gimnasio, estudio de yoga, centro de pilates, «boutiques» de boxeo (¡sin contacto!), clínica de dieta paleo. En todos ellos se profesa la misma fe: la de que el cuerpo puede ser perfeccionado, optimizado, purificado. Y no con mala intención —porque, seamos justos, moverse es saludable, sudar es útil, y dormir mejor gracias a una rutina estructurada puede ser un regalo en este mundo caótico—. Pero el problema no está en la práctica, sino en su sacralización, en esa compulsión litúrgica de convertir toda rutina saludable en una revelación gnóstica transmitida en stories de 15 segundos con fondo de mantras o de trap.
La ironía está en que esta religiosidad del cuerpo viene acompañada de una sorprendente asimetría: cuando un hombre se impone un régimen estricto de carbos, máquinas de gimnasio y suplementos no aprobados por la EMA, se le admira por su resiliencia, su liderazgo, su temple; cuando una mujer expresa el mismo nivel de autoexigencia, se sospecha de su salud mental, de su trastorno alimentario oculto, de su necesidad de validación estética. Lo que en unos se lee como disciplina espiritual, en otras se descifra como desequilibrio emocional. El sacrificio es venerado si es viril, pero patologizado si lleva pintalabios.
Y así se multiplican los retiros de fin de semana donde se promete una reconexión con uno mismo a cambio de trescientos euros y cuarenta y ocho horas sin notificaciones, salvo las que envía la propia ansiedad. Meditar, ayunar, desconectar, moverse con conciencia… todo eso puede ser deseable, sí. Pero cuando deja de ser elección y se convierte en exigencia, cuando ya no se hace por bienestar sino por pertenencia, por branding personal, por miedo a engordar el alma o, peor, la barriga, entonces ya no estamos hablando de salud, sino de penitencia. Moderna, sí. Pero penitencia al fin y al cabo.
El mercado de la angustia
La salud, esa entelequia tan íntima como intransferible, ha sido externalizada, tercerizada, monetizada y reconvertida en un mercado que no vende curación sino prevención, no trata enfermedades sino inseguridades. Un mercado que no necesita enfermos, solo gente normal convencida de estar mal hecha. ¿Tienes hambre después de cenar? Hay un suplemento. ¿Te duele la espalda por estar sentado ocho horas al día? Hay un masajeador con forma de ciempiés que promete desbloquear tu energía ancestral. ¿Estás cansado? Hay un test epigenético, un polvo adaptógeno, una ducha de luz infrarroja, un polvo distinto. No se trata de mejorar la salud, sino de no fallar a la promesa de ser siempre un poco mejor de lo que eres.
Y así, lo que en otro tiempo eran hábitos razonables —beber más agua, caminar algo más, dormir cuando toca— se han transformado en micro-objetivos mensurables, paquetizados, vendibles. Nada escapa a su conversión en producto: la ducha fría, la siesta corta, la pausa para respirar, el brunch sin gluten. Todo tiene un nombre con mayúscula y un precio con IVA. Y sí, es cierto que algunos de estos hábitos pueden tener beneficios fisiológicos y emocionales probados, pero también es cierto que ningún acto cotidiano que requiera una suscripción mensual debería considerarse verdaderamente natural.
La farmacología, por su parte, ha decidido participar del banquete con entusiasmo. Si el siglo XX nos prometió antibióticos para matar lo que nos destruía, el XXI nos ofrece fármacos para combatir lo que somos. El caso del Ozempic es paradigmático: concebido para tratar la diabetes tipo 2, ha devenido en amuleto químico de una generación que no quiere adelgazar, sino corregir la imperfección de no ser delgada sin esfuerzo. No se trata ya de salud, sino de estética acelerada, de moralidad biológica: los cuerpos gordos son sospechosos, los cuerpos delgados son premiados, y los cuerpos que adelgazan sin sacrificio son aplaudidos por su eficiencia. No importa si hay rebote, dependencia o déficit nutricional; importa el antes y el después, como en los milagros, como en las conversiones religiosas.
El resultado es una industria que no solo explota nuestros temores, sino que los cultiva con esmero. Una maquinaria que transforma la preocupación legítima por la salud en ansiedad crónica, en vigilancia permanente, en consumo moralizado. Y que además se permite, en un giro retorcido, culpabilizar al individuo por no alcanzar el estándar que ella misma impone. Si no bajas de peso, es que no has querido lo suficiente. Si no duermes bien, es porque no has comprado la almohada adecuada. Si envejeces, es por falta de disciplina. La culpa es tuya, pero la solución está en la tienda. Oferta válida hasta agotar existencias. Y aun entonces, el bienestar tóxico seguirá encontrando nuevas formas de vendernos la idea de que no estamos hechos como deberíamos.
Biohacking, suplementos y el culto a la optimización
Hay quienes ya no se despiertan con el canto de un gallo ni con la alarma del móvil, sino con una notificación que les informa cuántas veces se dieron la vuelta durante la noche, en qué fase del sueño entraron a las 3:17 y qué nivel de oxigenación alcanzaron justo después de soñar que caían al vacío. El cuerpo ya no se escucha, se mide. Y si no se mide, no existe. Respirar, dormir, caminar o comer son actividades sospechosas si no están monitorizadas por un dispositivo con inteligencia artificial y dashboard exportable.
El culto al biohacking —ese eufemismo que permite vender como ciencia lo que en otras épocas se habría llamado superstición cuantificada— no es más que una versión tecnológica de la vieja pulsión puritana: el deseo de purificarse, de perfeccionarse, de dejar atrás el barro de lo humano. Pero con sensores. Todo se puede hackear, dicen: el metabolismo, la energía, el sexo, la creatividad, la tristeza. Basta con seguir los pasos correctos, comprar los suplementos exactos y renunciar al caos con la precisión de un fanático funcional.
No se niega que algunos de estos datos puedan ser útiles —detectar patrones, corregir hábitos nocivos, motivar cambios saludables—, pero el problema surge cuando el cuerpo deja de ser un organismo vivo para convertirse en una hoja de cálculo. Cuando el desayuno se elige en función del pico glucémico que arrojó el sensor implantado en el brazo. Cuando el sexo se programa según la curva de cortisol. Cuando una caminata espontánea provoca ansiedad porque interrumpe el plan de entrenamiento. Optimizar la vida hasta el extremo solo conduce a una vida optimizada, no necesariamente a una vida vivida.
La promesa de control absoluto —como todas las promesas de control— genera una angustia proporcional al grado de obediencia exigido. Y en este juego perverso, el fracaso no es solo biológico, sino moral: si estás cansado, si te duele algo, si no rindes al cien por cien, la culpa no es del sistema, ni del estrés, ni del mundo que te exprime, sino de ti, que no supiste hackearte a tiempo. El bienestar ya no es un derecho, ni siquiera un deseo: es un mandato. Y quien no lo cumple, cae en pecado. Glucosa mediante.
Mindfulness o el opio del asalariado
Hubo un tiempo en que las empresas ofrecían incentivos económicos, seguros de vida o días libres. Hoy ofrecen talleres de respiración. Y no es que respirar conscientemente sea malo —de hecho, puede resultar liberador, reconfortante, incluso revelador si se hace con honestidad—, pero hay algo inquietante en que quien te exprime ocho horas al día luego te invite a cerrar los ojos y dejar pasar tus pensamientos como nubes, justo antes de que vuelvas a la reunión en la que te piden resultados trimestrales con sonrisa de samurái emocionalmente regulado.
El mindfulness, en su origen, era una práctica espiritual con raíces profundas en tradiciones filosóficas milenarias. Ahora es una herramienta de gestión del estrés pensada para que el asalariado no grite, no llore, no cuestione. Para que inhale, exhale y prosiga con su tarea, como quien se pone tapones para no oír el incendio que lo rodea. Se le llama inteligencia emocional, pero en realidad es un proceso de desactivación: no se trata de sentir, sino de no molestar. No de sanar, sino de adaptarse. No de liberarse, sino de funcionar.
En este nuevo paradigma, el bienestar se convierte en una coartada para que la violencia estructural no duela. Te estresan, pero te dan un bono para una clase de yoga. Te explotan, pero te instalan una cabina de meditación de quince minutos junto al baño. Te sobrecargan de tareas, pero te regalan una libreta de gratitud. La salud mental se gestiona como si fuera un pop-up de productividad: se abre, se controla, se cierra. Y si el problema persiste, se culpa al usuario por no saber respirar correctamente.
Curiosamente, en este entorno, el hombre estresado que medita es visto como alguien moderno, autoconsciente, sabio incluso. Ha aprendido a calmarse, a fluir, a estar presente. En cambio, la mujer que expresa su agotamiento emocional o su necesidad de pausa no medita: dramatiza. No regula: se desborda. No se centra: se complica. Y aunque ambos estén igual de rotos por dentro, el juicio social sigue tropezando con el mismo sesgo de siempre, barnizado ahora con aroma a sándalo y música lo-fi.
No se trata de demonizar la meditación ni el silencio. Al contrario: poder respirar en medio del caos, detenerse un momento, habitar el presente, puede ser un acto de resistencia. Pero cuando ese acto se instrumentaliza como suplemento de obediencia, cuando se prescribe desde el departamento de recursos humanos como estrategia de retención, cuando se convierte en KPI emocional… entonces ya no es un respiro: es un comando. Inhala. Exhala. Rinde.
Más que sanos, rendidos
Al final, todo este culto al bienestar no nos ha hecho más sanos, solo más ocupados. Más vigilantes, más exigentes, más solos. El cuerpo, que debía ser refugio, se ha convertido en campo de batalla; y la mente, que debía encontrar paz, ha sido reclutada como aliada del enemigo. Hemos dejado de vivir para estar bien y empezado a vivir para demostrarlo. Ya no comemos: seguimos pautas. No dormimos: analizamos ciclos. No caminamos: acumulamos pasos. Todo es protocolo, todo es ritual, todo es tarea.
Y sí, es verdad que moverse más, comer mejor o aprender a respirar puede salvarnos de un sistema que nos quiere sentados, inflamados y silenciados. Pero también es cierto que ese mismo sistema ha aprendido a capitalizar esas prácticas, a venderlas como atajos hacia un ideal que se aleja cada vez que lo alcanzamos. Porque lo importante no es que estemos bien, sino que sigamos intentándolo. Que nunca sea suficiente. Que siempre haya algo más que mejorar.
Así hemos pasado de la búsqueda del bienestar a la obediencia del bienestar. Del deseo de cuidarnos a la obligación de corregirnos. De la salud como libertad a la salud como deber. Y en el camino, hemos confundido el autocuidado con el autoexamen constante, la vitalidad con la delgadez, la serenidad con la performance emocional. Hemos convertido lo que debía sanarnos en otro motivo de angustia, otra fuente de culpa, otro medidor más que falla cuando lo humano se impone sobre el algoritmo.
Quizá no necesitamos más suplementos, más hacks, más métricas. Quizá lo que necesitamos —y esto no se vende en sobres ni en cápsulas— es poder estar mal sin tener que justificarlo. Respirar sin que nadie nos lo sugiera. Comer sin pedir perdón. Dormir sin compartir los resultados. Y, sobre todo, recordar que no estar siempre bien no es un fallo del sistema, sino la prueba de que seguimos vivas, a pesar del bienestar tóxico que nos exige lo contrario.