
Hay un instante absurdo y perfectamente representativo de esta época en el que mientras hacemos scroll en el móvil nos encontramos con una portada de disco donde el artista aparece rodeado de flores secas, mirada perdida de trauma boutique y un titular que proclama algo del estilo Heartbreak Disorder Vol. 1, y entonces uno piensa —porque el asco también es pensamiento— que quizás la salud mental ya no es un asunto médico, ni social, ni político, sino una estética, una vibra, un estampado más en el catálogo de sensaciones que el mercado nos ofrece. Como si la ansiedad fuese una textura, el estrés una gama cromática y el trauma un tono Pantone tristemente aspiracional.
Lo inquietante no es solo la estetización (hemos convertido cosas peores en productos, el capitalismo tiene esa costumbre tan suya de oler la sangre emocional y hacerle packaging), sino la naturalidad con la que aceptamos que la angustia puede servir como marketing, como si exhibir la herida equivaliese a curarla. Porque en esta fase avanzada de la cultura pop lo que antes era íntimo, vergonzoso o incluso peligroso ahora se presenta con una iluminación suave, un fondo beige y un eslogan terapéutico que suena a autoayuda de saldo. Pero lo más irritante no es eso. Es que alrededor de esa estetización florece toda una fauna de bohemios pijos, neojipis perfumados e influencers que convierten la preocupación por la salud mental (algo hermoso y necesario) en un accesorio más de su identidad cuidadosamente curada. Esa gente que te informa de que «está en terapia» con el mismo tono con el que te diría que ha empezado un taller de cerámica japonesa, y que después utiliza su supuesto viaje interior como coartada espiritual para comportarse con los demás como auténticos hijos de la gran puta emocionales. Porque nada dice «trabajo en mí» como gaseara a alguien afectivamente durante meses, después enviar un mensaje pasivo-agresivo defendiendo su «proceso personal» y finalmente desaparecer con la dignidad ética de un pedo en la distancia.
Lo más perverso de esta moda no es que la salud mental se haya convertido en tendencia —a estas alturas, todo es tendencia—, sino la facilidad con la que el sistema empaqueta cualquier malestar y lo devuelve en forma de mercancía sensible, como si bastara con darle un aire artesanal para convertirlo en autenticidad. Observamos ese proceso y podemos entender que no estamos ante una revolución emocional, sino ante el mismo mecanismo de siempre: coger algo complejo, profundo y a menudo devastador, y reducirlo a un gesto que pueda consumirse sin riesgo, sin contexto y, por supuesto, sin política. ¡Política no! Yo soy apólitico y de derechas, como mi padre, que decía Saza.
Aquí la ansiedad no es un trastorno que te deja sin aire, ni una enfermedad que te mata por dentro, un abismo que te vacía. Aquí la ansiedad es una imagen. Un concepto exportable, un lema para tote bags y portadas de vinilo. El trauma es un reel, la depresión una paleta de colores que oscila entre gris plomo y azul invierno emocional. Todo cuidadosamente suavizado para que pueda circular por redes sin incomodar a nadie más de la cuenta. En mitad de eso aparece ese sector de personas —los pijos reformulados como almas sensibles— que repiten con convicción que «la vulnerabilidad es poder», a la vez que transforman la vulnerabilidad de los demás en decorado para sus discursos de crecimiento personal. No es que quieran hablar de salud mental, lo que quieren es que esa salud mental les quede bien en las redes sociales.
Encabrona bastante de este asunto la facilidad con la que la cultura pop se ha aprendido el vocabulario de la empatía sin haber entendido jamás su significado. Todes hablamos de límites, autocuidado, energía disponible, gestión emocional… pero lo hacemos como quien recita un manual de instrucciones sin haber abierto nunca el artefacto. Las mismas personas que se proclaman «sensibles», «profundas» y «conectadas consigo mismas» son, con desconcertante frecuencia, las que practican el tipo de egoísmo emocional más corrosivo, el que se disfraza de espiritualidad para justificar un narcisismo que roza la sociopatía. Porque ahora no se dice «tenemos un problema estructural», ahora se dice «estoy priorizando mi bienestar». No se habla de precariedad, sino de «saturación». No se admite explotación, sino «desajuste energético». Todo se traduce al idiolecto del bienestar como si la salud mental fuese un dialecto de lujo, un idioma reservado a quien puede permitirse convertir sus problemas en una presentación de identidad. Y en nombre de ese vocabulario suave, la neolengua del bienestar infinito, se desactiva cualquier responsabilidad, la colectiva desaparece y solo queda el pequeño santuario del yo. El problema no es que la salud mental se haya hecho visible —bendita sea la visibilidad si sirve para pedir ayuda—, sino que ciertas élites emocionales la han convertido en un comodín moral, una especie de salvoconducto conceptual para evitar hablar de lo que realmente enferma en la abrumadora mayoría de los casos: los ritmos, las cargas, las desigualdades y la brutal falta de recursos.
Resulta cómico comprobar la velocidad con la que la industria cultural ha aprendido a explotar este nuevo filón emocional. Hace unos años, la salud mental era un tema complejo, incómodo, lleno de matices y zonas oscuras, ahora parece un escaparate temático gestionado por un community manager con acceso a una paleta de colores pastel. Discos, series, libros, campañas de moda, todo rebautizado con un barniz terapéutico que apenas disimula su finalidad primordial. Vender. No aliviar, no acompañar, no transformar. Vender. Todas las marcas quieren ser un poco psicólogas, un poco cuidadoras, un poco guías espirituales. Nos venden «autenticidad» con suscripciones mensuales, «autocuidado» en forma de accesorios de escritorio, «mindfulness» en envases biodegradables. El mensaje es siempre el mismo. La ansiedad se cura consumiendo y la depresión se gestiona comprando. Comprando salud mental, si me apuras.
La realidad es menos fotogénica. Listas de espera interminables en salud pública, terapeutas saturados, sueldos que no alcanzan, ritmos de trabajo que harían llorar al protagonista infantil de un cuento de Dickens. Pero eso no entra en la narrativa pop porque la precariedad no tiene buen ángulo. El sistema, si aparece, debe hacerlo como decorado, nunca como responsable. El mercado se disfraza de terapeuta, como si pudiera ocuparse del malestar que él mismo genera. Es un acto de prestidigitación ideológica, primero te quita las ganas de vivir y luego te vende terapia.
Si hubiera que buscar a los principales responsables simbólicos de esta banalización de la salud mental como estética, no habría que mirar al capitalismo en abstracto —un artefacto nacido del mal no tiene culpa, en verdad os digo, de hacer automáticamente el mal— sino a su infantería cultural, esto es, los pijos espirituales y bohemios de alta gama de desayunos a base de semillas farmacológicas convencidos de que leer tres posts de psicología en Instagram los habilita para emitir diagnósticos sobre el alma ajena. Las fenomenales personas que convierten cualquier idea hermosa —desde la salud mental al ABAJO EL TRABAJO— en una herramienta de estilismo personal, como si cuidar la mente fuera un complemento combinable con una pulsera de cuentas y un retiro de mindfulness.
Esa aristocracia emocional, tan pulcra en sus palabras y tan devastadora en sus prácticas, ha descubierto que no hay nada tan rentable como apropiarse del lenguaje del dolor para encubrir su propia falta de empatía. De ahí que hayan elevado a la categoría de mantra frases como «estoy trabajando en mí», «estoy priorizando mi bienestar» o «estoy en un proceso». Traducción: no me da la gana cumplir ninguna responsabilidad, pero voy a envolvértelo en celofán terapéutico para que parezca un acto de iluminación personal. Y funciona. Porque el aura de sensibilidad siempre ha sido una forma sofisticada de poder, un mecanismo que permite infligir daño mientras se performa compasión. En manos de esta élite emocional, la salud mental deja de ser un derecho para convertirse en un lujo moral, algo que solo puede proclamarse desde una posición donde el malestar nunca amenaza del todo la supervivencia. Es la versión posmoderna del viejo privilegio.Además de la riqueza, ahora es también la capacidad de convertir la propia ansiedad en un relato bonito y la ansiedad ajena en decorado.
En esta conversión de la salud mental en estética pop lo grave no es la frivolidad —estamos acostumbrades a que todo se vuelva frívolo—, sino la amputación sistemática de la experiencia real. La ansiedad que arruina minutos que se convierten en días, la depresión que te reduce a un espectro en un mundo de ruido blanco, la incapacidad de gestionar la vida sin sentirte al borde del colapso… nada de eso tiene cabida en el imaginario guay-terapéutico que domina la pantalla. Esa parte oscura, sucia, clínica, profundamente cotidiana, no se viraliza ni sale en la foto. Lo que sí entra es la pose del cuidado, la adoración del yo, la espiritualidad digestiva. Y así, mientras la industria vende paz mental empaquetada, los emocionalmente ilustrados continúan elevando su propio malestar a categoría de discurso, como si su ansiedad boutique fuese el paradigma universal. El resultado es una cultura donde la salud mental se pronuncia mucho pero se practica poco, se presume de terapia sin hablar de los que no pueden pagarla y se repite «cuídate» sin preguntarse quién sostiene el coste de ese cuidado.
Hablar de bienestar sin tocar las condiciones materiales, hacer del sufrimiento una estética cómoda que solo incomoda a quien no puede participar de ella y convertir un problema colectivo en una performance individual es una trampa. Y mientras tanto, los servicios públicos se desmoronan, la terapia es un lujo y los discursos de cuidados sirven, cada vez más, para justificar la misma indiferencia que dicen combatir. Lo que queda es bastante simple: la salud mental no necesita más vibes, necesita menos cinismo.
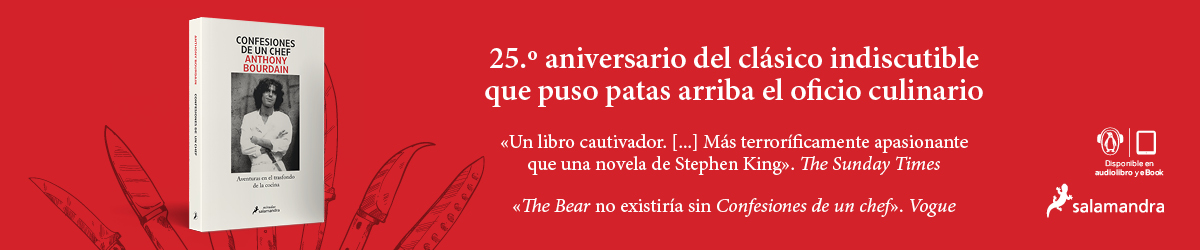





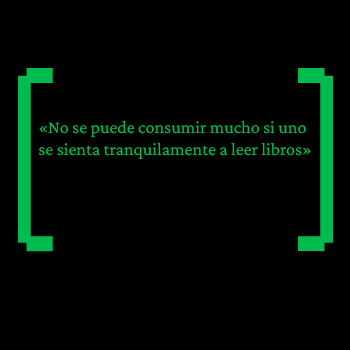

Ya era hora de que alguien escribiese esto.
Genial artículo! Por cosas como esta pago a gusto mi suscripción a esta revista. Esta frase es totalmente definitoria de la situación actual:
«lo que realmente enferma en la abrumadora mayoría de los casos: los ritmos, las cargas, las desigualdades y la brutal falta de recursos.»
Excelente artículo, expresado además con un estilo que muestra que su autor no ha perdido todo por el camino. Falta, de otro lado, hablar de la indecencia de algunos psicólogos y psicoanalistas, de las tarifas desorbitadas a pagar sin factura, de su formación discutible y de su falta de compromiso con el análisis y la atención que requieren las personas con depresión y las personas a cargo de familiares con depresión. Sin olvidar la supuesta atención psicológica a los chavales en institutos más o menos conflictivos. Se ganó mi respeto una médico de atención primaria en Barcelona cuando al detallarle algunas circunstancias sentenció: «Yo ahí no veo un caso para el psicólogo sino para un abogado laboralista». Nunca he tenido mejor «insight».
El problema está, pero para nada la culpa es solo de los pijos clásicos (los de verdad). Los ex-don nadies convertidos en influencers —esos que el autor llama bohemios pijos, neojipis perfumados e influencers cuquis— son los motores principales: captan a precarios como ellos eran, que consumen su contenido por puro masoquismo vicario (cuerpos/vacaciones perfectas + terapia aesthetic). Pero como solo tienen el “título” de influencer, sufren si lo pierden: producción incesante y pánico constante a perder followers. Al final es una cadena sistémica, no solo élite de cuna.