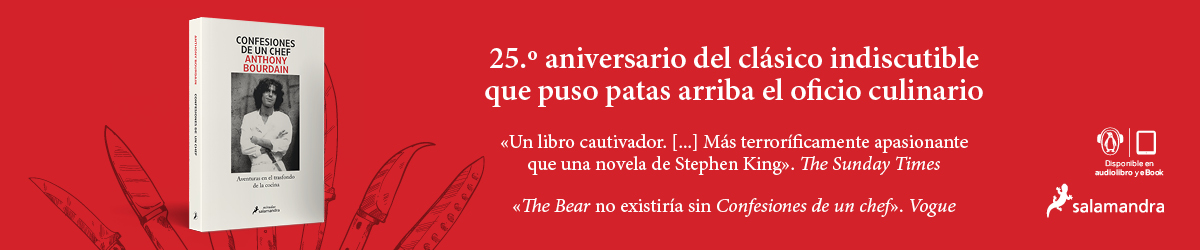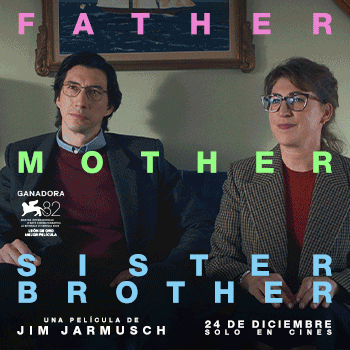El Imperio romano tuvo su propia inquisición, aunque a esta no la presidieron cruces ni hábitos, sino togas púrpuras y sellos imperiales. Tampoco perseguía nuevos dogmas ni herejías cristianas, sino algo más escurridizo: lo invisible, o al menos el rumor de ello.
Durante el convulso siglo IV, cuando el imperio empezaba a resquebrajarse desde dentro, el miedo se convirtió en una herramienta política de primer orden. Ese clima de sospecha convivía con un paisaje religioso en plena mutación. Mientras en Roma el culto al Dios cristiano ganaba terreno entre los más humildes, los viejos dioses sobrevivían a duras penas y, a menudo, entre los estratos más elevados, habitando templos casi vacíos o buscando cobijo en cultos subterráneos, como los mitreos consagrados al dios Mitra.
En la época en que el mundo clásico comenzaba a anunciar su final, la superstición que siempre había acompañado a la sociedad romana seguía filtrándose con naturalidad entre filósofos, senadores y hechiceros, deslizándose hacia el poder hasta confundirse con él. Esa mezcla turbia de creencias y conveniencias provocó que ciertos lugares quedaran marcados para siempre por la sombra del terror. De entre todos ellos sobresalió uno: Escitópolis, la ciudad-fortaleza perdida en la aridez y la soledad del desierto de Galilea. Su ubicación —un enclave remoto, lejos de cualquier civilización— la hacía el destino perfecto al que arrastrar a los acusados de practicar artes mágicas y someterlos a torturas sin ningún testigo.
El historiador romano Ammiano Marcelino la retrató como un «reino del horror», y no exageraba. Al frente de aquel feudo estaba Paulus, apodado tartareus, «el del Tártaro», un nombre que no podía definir mejor al sanguinario encargado de gobernar ese reino infernal. Paulus conocía bien la anatomía del dolor. Había entrenado gladiadores antes de convertirse en «inquisidor» imperial. Sabía medir el miedo, dosificarlo, hacerlo durar. Además, no actuaba solo, pues contaba con un ayudante, Modestus, un sádico conde que ejecutaba sus órdenes con precisión quirúrgica. Juntos convertirían Escitópolis en un laboratorio del suplicio.
Escitópolis, bastión del suplicio
Resulta más que evidente que a aquella fortaleza solitaria que era Escitópolis no se acudía por voluntad propia. Incluso Paulus había acabado allí por mandato del emperador Constancio II, heredero de Constantino, quien gobernaba en esos años con una mezcla de fervor religioso y paranoia política. Como cristiano arriano, el objetivo de la política de Constancio era doble: extirpar los ritos y las artes adivinatorias del imperio y eliminar a los senadores que todavía reverenciaban a los dioses antiguos.
Durante esa cruzada imperial, el poder encontró en los edictos pronunciados en Mediolanum —años 356 y 357— la cobertura necesaria para desarrollar una gran represión contra la magia y el culto pagano. Desde entonces, se persiguió cualquier práctica relacionada con los sacrificios, consultas a adivinos o la astrología. Lo que durante siglos había sido práctica habitual pasó a convertirse en delito capital.
Desde entonces, bajo el sol implacable del desierto, la justicia imperial recayó en los grilletes de las cadenas que unían a los hombres contra su voluntad, marchando hacia ese bastión inhóspito que fue Escitópolis: un puñado de muros calcinados por el calor y suspendidos en medio de la nada. A distancia, toda una ciudad fantasma; de cerca, un laberinto de piedra y silencio.
Entre los muchos prisioneros anónimos que pasaron por el Tártaro erigido sobre la tierra, Ammiano Marcelino rescata el nombre de uno de los pocos que se negaron a permanecer en silencio: Demetrio Cythras, un filósofo alejandrino acusado de practicar sacrificios paganos. Ahora nos queda averiguar si logró sobrevivir al infierno gobernado por Paulus.
Demetrio nunca negó los cargos que pesaban sobre él: en su juventud había ofrecido tributos a Bes y Beset, las divinidades egipcias que velaban por la protección del hogar. Sin embargo, este fue un gesto vinculado a la tradición y al culto, no un acto mágico; pero en aquellos años la frontera entre religiosidad y hechicería se había vuelto tan tenue que bastaba un pequeño matiz para convertir la devoción doméstica en un delito.
Durante su cautiverio en Escitópolis, el filósofo fue torturado durante días, pero su declaración nunca cambió. De poco habría servido, pues en un lugar así la verdad carecía de peso, y aún menos cuando el supuesto delito era invisible. Aquello que verdaderamente se perseguía en esa fortaleza perdida en algún punto del desierto de Galilea era que los cuerpos hablaran más que las palabras. El suplicio —diría siglos después Michel Foucault— no era una prueba, sino una revelación: se torturaba para hacer visible lo oculto, y así convertir el dolor en evidencia del delito. De este modo, el cuerpo, no la verdad, era el texto que debía ser descifrado, y el tartareus aplicaba esa lógica con diestra meticulosidad.
Un destino sellado: la verdad ante la persecución de lo volátil
Ammiano Marcelino, el historiador a través del cual conocemos la historia de Demetrio Cythras, recurría a menudo al término numen. En su obra Rerum Gestarum —cuyo título puede traducirse como «los hechos sucedidos»—, ese numen aparecía como una fuerza viva, una voluntad sagrada que irrumpía en el mundo y alteraba el curso previsto de los acontecimientos. En conclusión, no se trataba estrictamente de un dios, sino de algo más elusivo: un impulso, un signo divino, una inclinación del destino.
Esa misma inclinación —el fatum— sería descrita por Tácito, otro historiador romano, como un hilo inevitable, tenso y frágil, sometido a la arbitrariedad de lo sagrado. Sin embargo, en las escrituras de Ammiano ese hilo no conducía a una armonía ni a un equilibrio superior, sino al más inevitable desastre. Un hado excesivamente cruel que empujaba a la humanidad hacia la ruina.
La aprobación del edicto de Mediolanum desató una oleada de acusaciones en todo el oriente romano. Senadores, filósofos y astrólogos fueron procesados, acusados de haber recurrido a consultas de augurios. La realidad, sin embargo, era mucho más arbitraria: bastaba con haber soñado con símbolos sombríos o con haber pronunciado una plegaria fuera de lugar para quedar expuesto ante la lex romana.
Ammiano Marcelino da cuenta de otros dos casos concretos: el de Simplicio, prefecto y cónsul, y el de Parnasio, exgobernador de Egipto. Ambos fueron arrestados y conducidos a Escitópolis; el primero fue condenado por buscar señales que le ayudaran en su carrera política; el segundo, por haber tenido sueños en los que aparecían «figuras mágicas».
Tanto el juicio de Parnasio —quien estuvo sentenciado a muerte en un principio— como el de Simplicio concluyeron con la misma secuencia: tortura y destierro. Ambos pertenecían a una élite política difícilmente alcanzable; debido a ello, al poder le resultaba más cómodo neutralizar cualquier amenaza sin provocar escándalo. Exilio o ejecución: el resultado era el mismo, mientras siguieran pasando por las manos de Paulus, convertidos en instrumentos de su justicia implacable.
Llegados hasta aquí, solo nos queda conocer el desenlace de nuestro protagonista, Demetrio Cythras, quien también sobrevivió a los juicios de Paulus y Modestus. Podemos imaginárnoslo hundiendo los pies en la arena fina y cálida del desierto, sintiendo cómo el viento raspa su piel, cubierta de polvo y sudor tras tantos días de cautiverio, y alzando la vista para contemplar por última vez la fortaleza de Escitópolis: ese amasijo de muros calcinados por el sol, el lugar donde ha pasado los meses más largos de su vida, suspendido entre el dolor y la espera.
Según Ammiano Marcelino, el filósofo permaneció «mucho tiempo en el potro», pero una vez resistido el proceso se le permitió regresar a Alejandría sin sufrir el exilio. Fue testigo —y víctima— de los actos más violentos; sin embargo, gracias a su entereza —y quizá a una fuerza que escapa a nuestra comprensión— logró no sucumbir. ¿Qué fue lo que los salvó a él, a Parnasio y a Simplicio? Ammiano lo insinúa sutilmente: la verdad, unida al destino. Aquello que ni la tortura podía torcer, ese numen implacable que, por una vez, decidió no cortar el hilo.