
En los años de entreguerras, Novecento, uno de los pianistas más reconocidos de todos los tiempos, se enfrentó al mundo por primera vez. Es la historia que cuenta el italiano Alessandro Baricco en su monólogo teatral Novecento. La leyenda del pianista en el océano; la de un tipo curioso al que —en mayor o menor medida— todos nos parecemos. Abandonado en el transatlántico Virginian cuando era un niño, Novecento optó por construir su vida a bordo y, sobre todo, en torno a las teclas del piano. Su mundo se reducía a eso, de hecho era lo único que conocía. Jamás había descendido del barco, ni visto otra realidad que no fuese la que se dibujaba tímida entre la proa y la popa de aquel buque que surcaba el océano. Un día, Novecento decidió que había llegado el momento de pisar tierra firme. El resultado, no fue el esperado —ni siquiera para él mismo—. Su regreso al barco fue casi inmediato. «Aquella gran ciudad… No se veía el final… Lo busqué, pero no existía, en toda aquella inmensa ciudad había de todo, pero no había un final», confesó Novecento a su llegada. «Imagínate un piano. Las teclas empiezan. Las teclas acaban. Tú sabes que hay ochenta y ocho, sobre todo en eso nadie puede engañarte. No son infinitas. Pero —prosiguió refiriéndose al mundo exterior— si frente a mí se extiende un teclado con millones de teclas, que nunca se terminan, entonces en ese teclado no hay música que pueda tocar».
Ese día, Novecento se topó de bruces con la inmensidad y el mundo se volvió —para él— un lugar demasiado grande y confuso para habitar. «Contando solo las calles, las había a millares, ¿cómo os las arregláis para coger solo una? Para escoger una mujer, una casa, una tierra que sea la vuestra, un paisaje que mirar, una forma de morir… ¿No tenéis miedo de acabar destrozados solo con pensar en esa enormidad?»— preguntó. Y con esa pregunta, nos conjuró, sin quererlo, a todos nosotros al mismo tiempo. Es curioso como, a veces, es la ficción la que nos ofrece el reflejo más sincero de nosotros mismos; un espejo de colores a través del cual somos capaces de ver, comprender y poner nombre a los miedos que nos abrazan —queramos o no— a todos. Todos hemos sido Novecento de vuelta al barco poco después de pisar tierra firme, con miedo y frío por dentro. Sin embargo, no todos lo hemos sido en voz alta. Puede que, cuando lo fuimos, ni siquiera nos parasemos a escuchar qué sentíamos, pensábamos o temíamos exactamente.
En un mundo cada vez más impasible, hablar de miedos es casi un acto suicida. El escalofriante hermetismo que respiramos a nivel social nos invita a sentir hacia dentro y sonreír hacia fuera. Es absurdo, pero sí, todavía sobrevuela nuestras cabezas esa estúpida idea de que sentir, y sobre todo temer, nos hace frágiles. Por eso no compartimos nuestros miedos, porque sacarlos fuera nos hace sentir vulnerables. Por eso no queremos ser Novecento, porque reconocer que hay cosas que se nos escapan por más que cerremos los puños con fuerza, es asumir una realidad hacia la cual no queremos mirar ni de reojo. Lo cual es una incoherencia porque en el fondo —y no tan en el fondo— todos tememos lo mismo. No me refiero, claro, a volar ni a las arañas, sino a los miedos más primarios y punzantes; los abstractos, esos que no se pueden tocar con los dedos. A los que Platón y su cuadrilla bautizaron como metafísicos. Esos.
La inmensidad, esa que ahogó a Novecento cuando bajó del barco por primera vez, es un ejemplo perfecto de ese tipo de miedo; esos que, de manera universal, todos coleccionamos en algún momento de nuestra historia. Al igual que Novecento, todos tememos la infinidad que nos rodea en lo cotidiano de nuestra existencia, porque implica no poder controlarlo todo. Ante nosotros se extienden —en casi todos los ámbitos de nuestra vida— multitud de opciones, de caminos a elegir, de decisiones que tomar, que forman un todo inabarcable. La inmensidad nos da miedo porque tener que escoger una entre una infinidad de opciones supone asumir que renunciar es la única salida que nos queda para seguir caminando. Nos duele porque no poder tenerlo todo nos condiciona. Nos duele porque lo sentimos como una derrota. Y perder, es —aunque nos cueste reconocerlo— otro de nuestros miedos más recurrentes.
En todas sus formas y niveles, perder es otro punto rojo en la larga lista de las cosas que más nos aterrorizan. Quizás, el hecho de que —como dijo en su día Orwell— sean los vencedores quienes escriben la historia, haya provocado que nadie nos prepare para conjugar la derrota. Posiblemente, disiparíamos el miedo a perder si lo aceptásemos como un elemento indispensable para que exista el juego. No podemos tirar al aire una moneda y esperar que salga cara y cruz. Pero en la mentalidad de victorioso gladiador que nos obligan a hacer nuestra no caben victorias incompletas y, mucho menos, derrotas. Por eso les tememos tanto, porque nadie nos ha enseñado a gestionarlas. Es evidente que hay miedos más razonables e incluso más justos que otros.
En lo que a perder se refiere, hay muchas maneras de padecerlo, que poco tienen que ver las unas con las otras. No es lo mismo temer la derrota por vivir con unas irremediables ansias de ganar, de pisar el podio, alzar el trofeo y quedar por encima del resto del mundo, que temer ser derrotado en un sentido profundo, como resultado de un sentimiento primario: el de querer seguir siendo, sin renunciar a ninguna de las partes que conforman nuestro mundo tal y como lo conocemos. Es el tipo de miedo que sentimos cuando al verbo perder le sigue un complemento, concretamente un nombre, un rostro, una voz. En esos casos, la pérdida lo es con todas las letras. ¿Cómo no vamos a tener miedo a eso? No es un temor caprichoso, es mordaz y justo. Hacer frente de manera exitosa al producto resultante de la suma del vacío que deja quien se va, más la parte de ti que parte con él, es —posiblemente— una de las cosas más difíciles de conseguir en este juego macabro.
Es posible que en esos casos se conjugue al mismo tiempo el miedo —todavía más común— a decir adiós; a poner punto final a cosas que, por voluntad propia, no despediríamos jamás. No solo a personas, también a momentos, lugares, sensaciones o canciones. El final está implícito en el principio, pero aceptarlo no siempre es fácil; en realidad, casi nunca lo es. «No one ever saud it would be this hard. Oh, take me back to the start», dice Coldplay en su ya eterna canción «The Scientist». El último día de verano, el final de una buena serie, los últimos acordes de tu canción favorita, el punto final de uno de esos libros que atrapan… Los finales siempre arden. Despedirse es, al fin y al cabo, abandonar aquello que en algún momento nos hizo sentir vivos.
Es sencillo comprender que también existen muchos tipos de despedidas; y que, irremediablemente, algunas cicatrizan peor que otras. Si no que se lo pregunten al protagonista de Hamlet. Si cuesta decir adiós a simples —aunque necesarias— banalidades, como lo que fuimos o sentimos mientras leíamos un libro o escuchábamos una canción, ¿cómo no nos va a costar despedirnos de las cosas más elementales, de aquellas que consideramos necesarias para seguir siendo nosotros? La tranquilidad, la salud, el amor o, en último término la vida, son pilares demasiado valiosos como para no temer el día en que, por algún motivo, tengamos que decirles adiós. Sabemos que ese día llegará, porque siempre llega; por eso tememos. Porque los finales arden y el fuego es —para casi todos— algo de lo que se debe huir.
Los miedos escritos en las líneas que antecede son, sin duda, tres de nuestros miedos más rudimentarios y, sobre todo, más comunes. Estamos hechos de la misma pasta, es lógico que nuestros miedos tengan un punto de convergencia, que se construyan —para todos— con los mismos ingredientes, ¿no? Perder, decir adiós y renunciar son, como muchos otros, miedos comunes, hijos de un fantasma mucho más grande, en cuyo regazo podrían acostarse todos los pensamientos que nos cortan la respiración cuando apagamos la luz; y es —aunque parezca una broma— el miedo a vivir. Todo lo demás es una consecuencia de esa primera pieza, a menudo menos planteada que el resto. En El país de las últimas cosas, Paul Auster dibuja un mundo que, en cierta forma, no es tan distinto al nuestro. La novela es, sin duda, una gran enciclopedia de fantasmas y miedos disfrazada de distopía. «Para vivir, es necesario morir, por eso tanta gente se rinde, porque sabe que no importa cuán duramente pelee, siempre acabará perdiendo y, entonces, ya no tiene sentido la lucha» apunta con exactitud Anna Blume, la protagonista de la historia. Eso es miedo. Miedo a vivir. La muerte, los finales, las despedidas, conforman la vida y, tenerles miedo a ellos es, sin lugar a duda, temer la vida; como suma de todo aquello que implica estar vivos.
La verdad es que poco importa quién sea la madre de esos amigos que, de vez en cuando, nos quitan el sueño. Lo importante es asumir que, inevitablemente, vendrán de visita y, con mayor o menor intensidad, nos abrazarán sin que podamos hacer nada para evitarlo; porque no hay medicina para el miedo. Y porque el miedo forma parte de la vida. Entender eso no debería llevarnos hacia la melancolía ni al pesimismo sino hacia un interés ardiente de conocer la morfología de la palabra miedo. Emplearlo como una llamada a escucharnos, como una llave con la que poner nombre a todos nuestros miedos comunes, para poder etiquetarlos y saber que están ahí, sobrevolándonos a todos. Una invitación a atrevernos a pronunciar en alto aquello que tememos; porque los miedos compartidos son, sin duda, menos miedos.
Nuestros miedos nos definen. Forman parte de lo que somos y por encima de todo, sentirlos nos hace humanos. Eso es lo único que debemos grabarnos a fuego. Temer, en contra de las ideas que nos acechan, no implica necesariamente debilidad ni flaqueza. Cada uno tiene bajo el brazo la oportunidad de convertir el miedo en una herramienta, un mecanismo, un aliado. Ese debería ser el juego, ver más allá de la negativa capa que cubre la estela de los temores. Ya lo dijo en su día el escritor francés François Maurice, «los miedos son el principio de la sabiduría». Así que, manos a la obra. Permitámonos ser Novecento. Plantémonos frente a nuestros fantasmas y démosles la vuelta. Geometría perfecta. Y ahora, a vivir, que son dos sílabas.
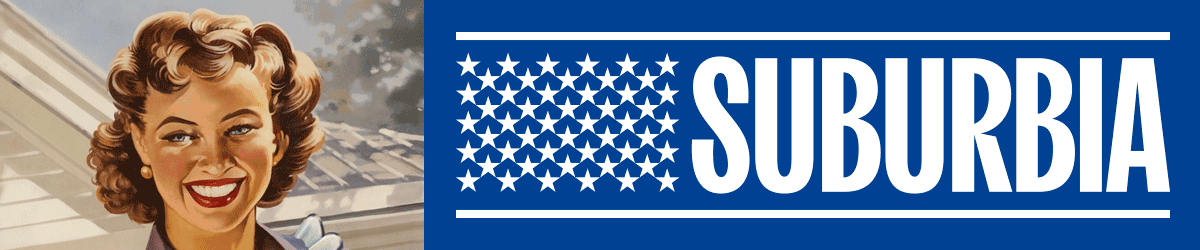








Bravo!!!
Pingback: Hablar de los otros, ¿estar informado? – Flogisto