
Una vaga desazón roza al paseante en la National Gallery de Londres. Sin que él lo sepa. O, mejor, sin que sepa que lo sabe. Inmóvil ante el cuadro que pintó Hans Holbein en el año 1533 y al cual se ha reservado aquí una pared entera: óleo sobre tabla de 2,09 por 2,07: Los embajadores.
Puede que nada en él haya parecido demasiado extraordinario al paseante. Más allá, claro está, de su perfecta ejecución: pero eso en Holbein viene dado por supuesto. Hay en él un fondo solemne de cortinón en raso verde. Sus pliegues, como sus irisaciones, han sido sabiamente planificados. Solo la armonía es rota por un mínimo detalle. Artificioso. En el ángulo superior izquierdo, como en un descuido, un descuelgue en el fruncido de la seda da a atisbar, imprevista cuchillada, lo que no debe ser visto tras los decorados: el brazo derecho y la mitad del torso de un pequeño crucifijo, que, en su imprecisa penumbra, resulta difícil aventurar si es de marfil o bien de plata, sobre madera de ébano cuya negrura apenas se perfila en la zona de sombra de la cual solo un accidente lo ha sacado.
Dando la espalda a la cortina verde dos hombres: ricamente ataviado, el de la izquierda; austero, como la solemnidad eclesiástica exige, el otro. Son el embajador Jean Dinteville, señor de Polissy y su amigo el obispo de Lavaur, Georges de Selve. Se apoyan a ambos lados de un mueble en cuyas baldas están amontonados, como al azar, objetos de diversas artes —astronomía, geometría, óptica, música… también el tratado matemático de Petrus Apianus— sobre un suelo de mosaico marmóreo. Puede, eso sí, que le resulte al espectador extraño que no ocupen esos dos protagonistas el centro del cuadro. Que, plantados a ambos lados, parezcan estar allí para guiar la mirada del espectador hacia otra cosa. La cual el visitante no ve. Tal vez sí que percibe, antes de alejarse, desazonado, la amorfa irregularidad de una mancha en tonos pardos a medio caer sobre el centro del pavimento a los pies de ambos personajes: tocón de madera, tal vez, sin desbastar, hueso de sepia monstruosa se la llamó muchas veces, esbozo de figura quizá que el pintor dejó inacabada… ¿Quién sabe?
El museo, todos los museos, es un invento moderno muy extraño. En él, acumulados conforme a criterios de orden que no fueron los suyos, objetos ajenos entre sí y aun hostiles, se ajustan a lo que el museísta les impone: su mirada, que los trueca en otros. «Un crucifijo romano —anotaba Malraux— no era, en primer lugar, una escultura, la Madonna de Cimabue no era, en primer lugar, un cuadro, ni siquiera la Pallas Athenea de Fidias era, en primer lugar, una estatua». El acercamiento espacial de objetos que nada comparten perpetra una manipulación simbólica. Nos decimos: son arte, puesto que están todos aquí, en este templo laico que es el museo. Y los perdemos.
Eso se dice el paseante de la National Gallery, mientras se aleja de Los embajadores. Y eso que dice lo consuela de no haber visto nada. Y ni siquiera sospechar que en esa no-visión suya se contiene la metáfora exactísima del hombre moderno. Para el cual decir es ver. A la medida exacta de lo dicho. El paseante se aleja. Y, con él va —él no lo sabe—, la ausente trampa, que un pintor puso allí. Para atraparlo y no ser vista. En 1533.
Veinticuatro años antes, en 1509, un joven diplomático florentino viaja a la corte de Isabella d’Este en Mantua. Su embajada no se revela fructífera. Pero algo en la gentildonna ha debido impresionar al joven diplomático lo bastante como para rendir a ella cuenta, tres años más tarde, de las desdichas de su ciudad propia. Puede que ese algo sea cosa de la gentildonna misma, a la cual otros no menos duros que él se han rendido. Puede que ese algo sea cosa de la impressa que la marquesa de Mantua ha encargado a Mantegna pintar en el techo de su «Grotta»: nec spe, nec metu, «sin miedo ni esperanza». En el destierro que seguirá a su caída en desgracia, Niccolò Machiavelli no va a hacer ya otra cosa que meditar sobre lo que la escueta fórmula cristaliza como envite metafísico del hombre moderno.
Ezra Pound dejará constancia en sus Cantos de la intensidad evocatoria de ese emblema: Or plaster flakes, Mantegna painted the wall. Silk tatters, «Nec Spe Nec Metu». «Sin miedo ni esperanza». En el origen, verosímilmente, el exordio de Cicerón tras su reposición en el Senado: reliqui fuerunt quos neque terror nec vis, nec spes nec metus, nec promissa nec minae, nec tela nec faces a vestra auctoritate, a populi Romani dignitate, a mea salute depellerent. Es el horizonte que los Discorsi y El Príncipe comienzan a esbozar en el exilio de Sant’Andrea in Percussina, a partir del verano de 1513. Y al cual Maquiavelo viene dando vueltas desde, al menos, 1506: «Quien fuera lo bastante sabio como para conocer los tiempos y las ordenaciones de las cosas, y ajustarse a ellas, poseería siempre buena fortuna y se hallaría siempre a salvo de la desdicha, y vería convertirse en realidad el principio según el cual el sabio manda sobre las estrellas y los hados». Solo un conocimiento que a ninguna pasión ni afecto se plegase —y menos que a ninguno a esperanza o miedo— podría fundamentar la acción de un hombre libre. Lo demás, todo lo demás, son máscaras tras de las cuales ocultar la servidumbre. Esperanza, igual que miedo. Porque —y esta es la clave en la cual se juega todo— la esperanza y el miedo son lo mismo: la cesión del sólido presente en un ficticio futuro, lo duramente real de lo que somos desposeídos bajo promesa de lo que será, lo que no es nunca. Miedo es posposición. Ni siquiera dolor. Posposición: ausencia. Exactamente igual que la esperanza. «Un hombre tiene a otro en su poder… tanto tiempo cuanto duren el miedo y la esperanza» que haya sabido imponerle: la renuncia a su presente. Que es la renuncia a todo. Eso aprendió Baruch de Spinoza leyendo a Accutissimus Florentinus.
El miedo y la esperanza manufacturan subjetividad sierva. Al servicio de la brutalidad codificada. Y «un príncipe que quiera mantenerse, deberá estar dispuesto a poder ser no bueno y a usar o no usar de ello conforme a la necesidad». La necesidad, la red causal, es la única lógica del político. No basta con actuar al margen de cualquier criterio de verdad o moral. Es imprescindible construir la pantalla que haga esas violaciones invisibles. Que convierta en verdad y moral evidentes cuanto dicta el que manda: por inverosímil o perverso que sea. Construir a la medida la mirada del súbdito: construir al súbdito. En lo imaginario. En el miedo. En la esperanza. El Príncipe no necesita «ser», sino «tener il nome de, el nombre de», dice Maquiavelo, la reputación de… Aparentar. Blindar esa apariencia. «Para un príncipe no es necesario tener de hecho todas las cualidades, pero es muy necesario parecer tenerlas… saber usar adecuadamente de la bestia y del hombre». Porque todo en la vida de un hombre es miedo. Con distinta competencia administrado: eso es política. Un miedo que la muerte configura: y que no puede ser dicho. Ni siquiera ser visto, si es que de verdad debe construir subjetividad sierva. Un miedo que se conoce, no es ya un miedo. Es cálculo de costes. Y, en esa paradoja, el barroco habrá de volver a meditar la política, no como apuesta de verdad, sino como artesanía de lo verosímil. Administración imaginaria de las dos renuncias consensuadas que arrebatan a los hombres su presente: las llaman esperanza y miedo, pero son lo mismo. En eso estamos. Hoy más que nunca.
El paseante se perdió ya por los corredores de la National Gallery. Desposeído. Ni siquiera le quedan las palabras con las cuales «ver» —pues que con la lengua se ve, no con los ojos— lo que el cuadro de Holbein exhibe. Lección de sabiduría: se ve lo que se espera; se ve lo que se sabe que se va a ver; lo que se dice saber; lo que se cree sabido… Se ve… Nada, no se ve nada. Se repite lo que se nos dice que estamos viendo, lo que nuestras palabras vuelven, inconmovibles, a decir que estamos viendo. Proyectamos imágenes, deseos, que encubren lo insoportable: el pánico.
No, el óleo de Hans Holbein, que el desazonado paseante ha abandonado, no fue hecho para colgar en la pared de un museo. Ni de cualquier indiferente sitio. Su ubicación definía la función del cuadro. Y sus apuestas: sus complejas apuestas técnicas. Que son metáfora de las apuestas del poder para el que fueron encargadas.
Contra el muro, entre las dos puertas que daban entrada y salida al salón que precedía al de la audiencia, en donde los embajadores debían presentar sus credenciales al emperador, el cuadro estaba emplazado en un ángulo exacto. El ojo en movimiento de quien avanzaba por el pasillo estaba determinado a modificar —sin poder detenerse— ángulo y perspectiva. Solo a punto de cruzar la segunda puerta para pasar a la sala en que el emperador aguarda, el ángulo era, instantáneamente, aquel que el encargo del pintor planificara. Pero ya no era posible parar ni dar marcha atrás para estar seguro de lo que el incauto embajador había percibido como en un fogonazo. Sin saberlo. Y el desasosiego del diplomático ante el emperador no tenía ya cura: un relámpago de terror lo fulminaba. Tan solo un espejo elástico, una simple lámina de metal pulido la cual podamos curvar adecuadamente o, aún más sencillo, el dorso brillante de una vulgar cuchara de metal, le habrían revelado ese espectro. Los pintores holandeses del siglo XVII, que fueron los maestros absolutos de tal técnica (como lo fueron los ópticos, Spinoza entre ellos), llaman a eso anamorfosis: distorsión, matemáticamente regulada, de la imagen.
Anamorfosis. La política moderna es eso: arte de decidir lo que puede y no puede verse, lo que debe ser visto y lo que permanecerá siempre oculto, lo que generará terror sin que el aterrorizado perciba siquiera estarlo; arte de establecer cómo y en qué instante preciso debe ser herida de pánico inconsciente la vista del súbdito. Y nuestro ético deber de resistencia consiste en desencriptar esa red de engaños: resistir a las ilusiones. Intelligere, dirá Spinoza: conocer. No entusiasmo ni enfado. Tan solo en conocer se cifra la moral ciudadana. Conocer. Para nada. Porque, por más que el sabio se extenúe en conocer, nada será por él cambiado. Todo perseverará en lo mismo.
Conocer. Geometrizar, dice Spinoza. Reducir a algoritmo. Sub specie aeternitatis. En la fría superficie del espejo curvo, no hay, sobre el enlosetado de Holbein, ni mancha parda ni tocón informe, ni el monstruoso hueso de sepia que dio en ver el paseante: hay una primorosa calavera. Anamórfica, como todo lo que al poder concierne; y matemática. La muerte, en el corazón del cuadro: y en la mente de quien la vio sin verla y no lo sabe. Todo, en la composición del cuadro, la enfatiza. Y, sobre todo, la enfatiza su ausencia: lo que no debe ser visto y está siempre. El engaño. A eso llamamos política los modernos. De eso nos enseñó a huir la filosofía. O Spinoza. Porque huir es honorable. Siempre que se huya hacia ninguna parte. Siempre que se sepa que esa ninguna parte se llama abismo. O filosofía. Según Pierre Bayle: «Podría ser compararse a la filosofía con unos polvos tan corrosivos que, tras haber consumido las carnes purulentas de una llaga, royeran la carne viva y corroyeran los huesos, horadándolos hasta los tuétanos… Por fortuna, o más bien por un sabio designio de la Providencia, existen pocos hombres que estén en condiciones de caer en tal abuso». Filósofo: el que vive sin miedo; sin esperanza. El que no vive.
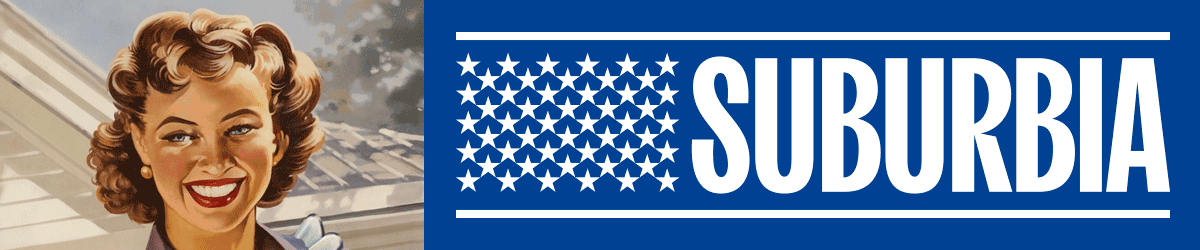








No tengo la cultura suficiente para entender todas las referencias en este articulo. Pero me han entrado unas ganas tremendas de volver a la National Gallery de Londres, me quedo con eso.
Su más bello y lúcido texto, Don Gabriel. Un gran resumen de su obra y su legado. Eterno agradecimiento de un lector fiel desde los tiempos de El Mundo y el primer Mayo del 68.