
Profesores. Maestros. Docentes: entre la luz y la santidad, la pesadilla y el Averno. Amados, desacreditados, idealizados, seguidos, desairados, valorados, ninguneados, alabados, prohibidos, vindicados. Figuras ineludibles —para bien o para mal— con un espacio importante en toda biografía. Pasan por nuestra vida, pero nunca lo hacen gratuitamente. Su perfil ha sido objeto de una revisión a la baja en los últimos años y su función, siempre en entredicho, ha ido encogiéndose con las diferentes reformas educativas hasta llegar a niveles que lo condenan a la irrelevancia. Inopinadamente, un virus llega y actúa como un revulsivo en esta situación. Hoy volvemos a preguntarnos si no había demasiada prisa por arrinconar a los docentes, si no se había proclamado demasiado a la ligera que el futuro de la escuela estaba en las nuevas tecnologías. Este artículo quiere revisar la figura de los docentes y su manera de estar en el mundo, contar historias y anécdotas, invocar presencias y traer a la memoria lo que algunos dijeron sobre aquellas mujeres y hombres que lo significaron todo en sus años de escuela. Algunos empujan para encerrarlos en el trastero de la historia, y nosotros nos empeñamos en entregarles el futuro.
Este artículo es una epopeya post.
Algunos nombres buenos
No son muchos. El nombre de la inmensa mayoría flota apenas en el recuerdo de quienes fueron alumnos y, al poco tiempo, la vida, los oficios, otros nombres más imperiosos, o más torvos, o prometedores, o trágicos, los arrancan de allí y los mandan al sumidero de la memoria. Solo unos pocos de esos nombres han quedado consignados en las páginas de un libro y así se han salvado del olvido y han llegado hasta nosotros. Hay muchos más, pero aquí va una lista con algunos de esos nombres buenos.
Louis Germain, por ejemplo. No tiene entrada en Wikipedia. No existe bibliografía interesante sobre su persona. Es un profesor anodino de una escuela pública en la Argelia francesa. Un día de 1923 recibe como alumno a un niño anodino llamado Camus, Albert. Lo trata en clase y no tarda en sentir inclinación por él, así que comienza a darle clases gratuitas. Después, y contra la opinión de la familia Camus, que quería que el chico entrase a trabajar lo antes posible, lo propuso para una beca. En 1957, mucho tiempo después de la escuela, Albert Camus le escribe una carta. Lo acaban de llamar de la Academia sueca, y le sobran motivos para dirigirse a su viejo profesor:
Cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón.
Tiene solo cuarenta y cuatro años pero en Francia es ya una figura rutilante. Nada menos que Sartre ha sido su principal adversario en algunas polémicas. Es también un hombre de mundo: se le conocen varios romances, y ha estado casado con distintas mujeres, la española María Casares entre ellos. La noticia del Nobel debería terminar de arrojarlo en esa borrachera que es la fama y hacerlo perder pie con la realidad, pero no es eso lo que ocurre. Tuvo un maestro que vio en su minúscula figurita de diez años un destello, una promesa. Fue también él quien le regaló la primera experiencia de lo sublime, cuando le leía en clase una novela de Roland Dorgelès sobre las trincheras de la Gran Guerra. Se titulaba Las cruces de madera. El Nobel devuelve a Camus a su escenario primordial, y allí encuentra a quienes le suministraron su capital primero: su madre, una mujer prácticamente sorda y muy limitada, que le dio la vida y lo crio, y Germain, el oscuro profesor de una escuela argelina que le dio la literatura. Pero la respuesta de Germain no es menos valiosa:
Mi pequeño Albert: el pedagogo que quiere desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna ocasión para conocer a sus alumnos, sus hijos, y estas se presentan constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada son ampliamente reveladores. Creo conocer bien al simpático hombrecito que eras y el niño, muy a menudo, contiene en germen al hombre que llegará a ser. El placer de estar en clase resplandecía en toda tu persona. Tu cara expresaba optimismo. […] Es para mí una satisfacción muy grande comprobar que tu celebridad (es la pura verdad) no se te ha subido a la cabeza. Sigues siendo Camus: bravo.
Porque un profesor es, por encima de todo, la persona que escucha, la que de esa manera ilumina en sus alumnos espacios que ni siquiera ellos mismos conocían. Germain supo que ese niño de diez años se merecía lo mejor de su atención, y se la dio. Tal vez fuera la primera persona en saber que el hombrecito de la clase en una escuela argelina tendría un lugar importante en la literatura del mundo. Y eso fue suficiente.

Fotografía: Rue de Archives, Cordon Press.
Claudio Magris también recuerda a los suyos, aunque sin nombre, porque fueron varios los que le dejaron su marca. A ellos agradece el bagaje que le entregaron y que no es, como se creería a bote pronto, un cerebro lleno de datos. Lo que Claudio Magris agradece a sus profesores es mucho más grande:
He tenido maestros y a ellos les debo ese poco de libertad interior que poseo y que ellos me dieron tratándome de igual a igual.
Porque un profesor es casi siempre la primera persona que lleva a una alumna, a un alumno, a comprender que para el pensamiento no existen los límites. De las doctrinas y los prejuicios demasiado a menudo se encargan las familias. Del territorio prohibido, el entorno social, la cultura. La escuela, por su parte, enseña la audacia y mantiene atado el miedo. Así el alumno aprende que el pensamiento vibra mejor cuando no hay obstáculo entre él y la verdad.
A Jean Hyppolite le dedica Michel Foucault su lección inaugural en el Collège de France. Foucault, él mismo ya un filósofo respetado, reconoce a Hyppolite como su maestro. Fallecido dos años antes del nombramiento de Foucault, es señalado como aquel que abrió en el pensamiento brechas por las que el propio Foucault ahora discurre:
Es hacia él, hacia su falta —en la que experimento a la vez su ausencia y mi propia carencia— hacia donde se cruzan las cuestiones que me planteo actualmente.
Porque una profesora, un profesor, abren caminos. Sin ellos, la inteligencia de un alumno —energía pura— estallaría aquí y allá como estallan los fuegos artificiales, sin más objetivo que un poco de sorpresa y entretenimiento. Sin un proyecto, el alumno caminaría a la deriva durante años en busca de no se sabe qué. Porque otros abren caminos, el alumno descubre nuevas realidades, ensancha el mundo. La labor que empezó en una clase ahora debe llevarla por sí mismo más lejos. Es su momento de emancipación.
La versión tierna —o fuerte— del profesor que ejerce con dedicación su trabajo es recurrente en el cine. Nos sirve de modelo la película de David Trueba Vivir es fácil con los ojos cerrados. En ella se recrea la aventura real de Juan Carrión Gañán, un profesor de Inglés que, en 1966, se lanzó a la carretera con su viejo coche para llegar a tiempo de conocer a John Lennon aprovechando un rodaje suyo en el desierto de Almería. En la película aparece como Antonio San Román, un gris profesor de un pueblo de Albacete.
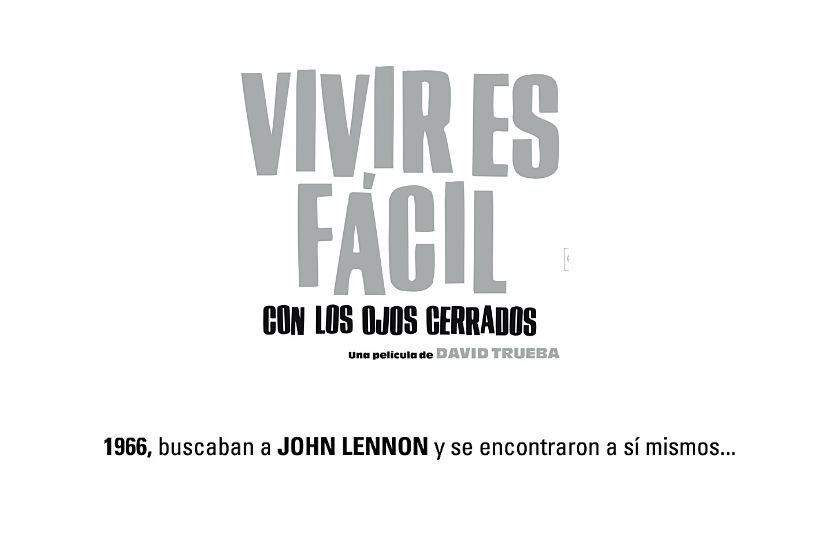
Los primeros compases de la película sugieren un estado de cosas un tanto salvaje en el ámbito de la educación española. Se suceden las escenas violentas: el bofetón de un cura a un niño, del padre al chico que escapará de casa, de la gobernanta a una chica en un internado. Son imágenes que evidencian la tensión de un mundo docente edificado sobre el principio de la violencia. No de la autoridad, sino del orden salvaje que se sostiene en la idea supuesta de una violencia legítima. Son los años sesenta, y el protagonista, a quien interpreta Javier Cámara, dedica sin embargo sus clases de Inglés a las canciones de los Beatles. Pero no a aprenderlas de memoria, ni como método de enganchar a los alumnos a una asignatura que podría parecer seca. Lo que Antonio San Román-Juan Carrión les pide a sus alumnos en primer lugar es que entiendan el texto; enseguida los lleva más allá. Se trata de desentrañar el sentido de ese grito de auxilio —Help!— que repite la canción. Solo un profesor puede empujar a sus alumnos en ese salto que lleva desde lo superficial a la intención oculta de un texto o un poema. De una simple canción pop. Es puro factor humano. En el aula.
Casi al terminar la película es el protagonista el que lanza su propio mensaje de auxilio: «Los profesores, de tanto tratar con niños, acabamos por no entender el mundo de los adultos». Porque un profesor no es un expendedor de verdades, sino alguien que también se encuentra en su propia pesquisa. Alguien que no deja de aprender. Juan Carrión Gañán murió el año 2017, a la edad de noventa y tres años. En sus clases utilizaba recursos multimedia como el cine, los vinilos, o las noticias de la BBC cuando todavía no eran esa marca cotizada —las TIC— y a nadie se le pasaba por la cabeza la idea de que pudieran sustituir a la figura del profesor.
En la ficción, la imagen del docente ha experimentado codificaciones diversas, pero podemos reducirlas básicamente a tres: por un lado, la profesora o el profesor que ejercen su papel con entrega, siempre remando contra la incomprensión, incluso con rasgos de heroísmo —lo que casi siempre les supone un perjuicio o alguna forma final de inmolación—; por otro lado está el brutalista, el docente lerdo y/o falto de empatía, esclavo del academicismo, de la normatividad, y a la vez con gruesos problemas con la estética —este siempre es merecedor de un atentado justiciero, aunque sea meramente simbólico—; el tercer caso, el menos habitual, es el de los protagonistas que viven problemáticamente su papel, no siempre cómodos con lo que hacen. De todos ellos tenemos ejemplos relevantes.
La novela Stoner, de John Williams, es un buen modelo de lo que significa un docente honesto. Mucho menos circense que el señor Keating de El club de los poetas muertos, Stoner es un profesor entregado y metódico, un picapedrero de las aulas que en ningún momento da señales de excepcionalidad. Una personalidad gris, diríamos, y pese a ello o precisamente por ello, capaz de dejar una huella imborrable en sus alumnos. Si bien no ha experimentado fricciones notables a lo largo de los años con sus colegas de trabajo, sí ha visto cómo su vida se consumía por las exigencias de su cotidianidad docente. Ni alcanza fama, ni pasa a los anales de ninguna historia. Su entrega ha sido lo más parecido a una autoinmolación extendida en el tiempo. Y quienes aprovechan ese sacrificio son sus alumnos.
La atracción intelectual que emana del docente es el tema de Confusión de sentimientos, de Stefan Zweig. En este caso el profesor es un ser enigmático, de una vejez abrasiva y hasta se diría que injusta que, cada vez que encara los temas de la literatura que lo fascinan, se transfigura en un ser nuevo y pletórico. La relación del protagonista con el profesor atravesará diferentes fases, todas ellas extrañas, difíciles de explicar, porque a ello se añade que el profesor se reserva un mundo aparte del que nadie sabe nada, por el que sucesivamente desaparece sin dar explicaciones. Pese a lo que esa relación —y la que vive después con la joven esposa del profesor— tiene de sacudida para el protagonista, al final de la obra se sublima como el recuerdo más valioso. En su jubilación el protagonista invoca el nombre de su profesor, ese nombre «del que emana todo impulso creador, el nombre del hombre que decidió mi destino y que ahora con redoblada fuerza me obliga a evocar mi juventud». Cuando al final del relato se dispone a cerrar el círculo, todavía añade: «Ni a mi padre, ni mi madre antes que él, ni a mi esposa e hijos después de él. A nadie he amado tanto».
Más que un personaje, el don Gregorio de La lengua de las mariposas es un arquetipo, y lo es en diversos aspectos. Manuel Rivas lo dibuja como un hombre notoriamente feo pero de un interior bellísimo, un hombre que encuentra la felicidad enseñando, que se emplea a fondo para que sus clases cuenten con los mejores medios y resulten todo lo atractivas de que sea capaz. Es, evidentemente, un arquetipo, el de los maestros de la República, ese grupo de hombres y mujeres que se constituyeron como un auténtico baluarte de los principios sobre los que se asentaba el nuevo orden político. En el relato están, sin ser mencionadas, las Misiones Pedagógicas, la innovación educativa que se extiende bajo el ministerio de Marcelino Domingo, la confianza en que de la escuela republicana saldrá una sociedad mejor, más culta, sin distinción de clases, más humana, más justa.
A Manuel Rivas le basta aludir a «los de la Instrucción Pública» para señalar que, allá fuera, el mundo está viendo el nacimiento de una nueva forma de entender la educación. Enseguida el relato vuelve su foco al pueblo y a sus niños, a lo tangible, y lo que encontramos ahí es un maestro fascinado que logra fascinar a sus alumnos. Les habla de la lengua de las mariposas, como en otros momentos de Machado, de los elefantes de Aníbal, o de «la hierba, la oveja, la lana, el frío». A través del maestro, el mundo entero toma cuerpo en la pequeña aula de un pueblo gallego. El niño protagonista, Moncho, le suministra insectos para sus explicaciones, y no tarda en convertirse en su ayudante cada vez que el maestro marcha al monte. En cuanto a su trato exquisito, a diferencia de los maestros que vendrán después y de los que hemos hablado al hilo de Juan Carrión, un detalle: cuando se enfada porque en la clase hay cierto barullo, el maestro opta por guardar silencio. Sencillamente, su sentido de lo humano le impide otra forma de autoritarismo. Y sin embargo es un silencio correctivo, que a los chicos les duele, «como si nos dejara abandonados en un extraño país».
Solo una sombra: alguien ha dicho en el pueblo que el maestro es ateo. La sombra se vuelve gigantesca al final del relato, cuando las tropas franquistas entran en el pueblo, y todo sospechoso de haber flirteado con las ideas de democracia e igualdad debe ser eliminado. Los padres de Moncho, que tienen miedo a parecer tibios ante los militares fascistas, fingen una indignación desaforada contra los que van en un camión camino de ser represaliados, entre los que va el maestro. Al niño lo obligan a participar en el griterío. El furor lo aturde, se agacha a coger una piedra del camino para lanzarla contra el camión, pero el único improperio que es capaz de articular es una serie de nombres que le ha regalado su maestro: «Sapo, tilonorrinco, iris». Es todo el legado que deja un docente: palabras. Ni adoctrinamiento, ni influjos extraños. Palabras. Y en ellas, el mundo.

La tradición literaria es mucho más abundante en el ámbito de los modelos repulsivos. El epígrafe engloba a ese tipo de docentes que, como dice Peter Handke, son el peor recuerdo de sus años de estudios por «la falta de interés que mostraban por la materia. (…) Nunca más he vuelto a encontrarme con hombres menos poseídos por lo que llevaban entre manos». Este cliché es repetido hasta la saciedad por el cine y, de rebote, es el modelo que impregna el imaginario colectivo. Es el tipo de docente violento y estúpido con el que trata el estudiante Törless en la novela de Musil, el mismo que aparece en el instituto Benjamenta del Jakob von Gunten, de Robert Walser, y que queda tan bien retratado en la película El Ángel azul, de Josef von Sternberg. En esta última, el profesor Unrat —El profesor Unrat o el fin de un tirano es el título de la novela de Heinrich Mann en la que se basa la película— es un personaje autoritario y obsesivo del academicismo ramplón. Bajo su aspecto de hombre culto y distinguido, lo único que existe es un niño crecido que nunca supo encontrar su sitio en el mundo real. La traición que le obsequia su mujer —nada menos que Marlene Dietrich en el primer papel estelar de su carrera— es la pena merecida, su particular infierno condensado en los minutos finales de la película.
La sentencia contra este tipo de docentes solo podía alcanzar su grado más refinado de la mano de un juez implacable y cáustico como Thomas Bernhard. El austríaco, que tiene un merecido puesto entre los pesimistas radicales de la literatura, por boca de uno de sus personajes define a los docentes como «los obstaculizadores de la vida y de la existencia». Según él, son esa clase de personas que «en lugar de enseñar a los jóvenes la vida, de descifrarles la vida, de hacer de la vida para ellos una riqueza realmente inagotable por su propia naturaleza, la matan en ellos». Es un juicio severo, que quizá fuera acertado en el caso de los profesores que le tocaron durante su infancia en Salzburgo, pero que de ninguna manera se puede hacer extensivo a una mayoría de docentes. Que han existido profesores de este partido en todos los tiempos es algo indiscutible, pero querer reformar la función docente en pleno para prevenir este peligro es una falacia. Una buena medida de profilaxis sería mantener las lecturas de Thomas Bernhard lejos de los técnicos que diseñan las reformas educativas en este país. Sospecho que muchos de ellos pisaron un aula por última vez hace siglos, pero leen a gente como Bernhard y toman sus libros como la noticia del día.
En un tercer grupo se engloban los docentes que podíamos definir como en una relación complicada. Son aquellos que problematizan su posición, los que viven al margen de la dialéctica entre héroes y villanos porque su lucha es otra. Las obras de J. M. Coetzee (Desgracia, Los días de Jesús en la escuela, La muerte de Jesús) aportan ejemplos de figuras matizadas, con un relieve que permite conocer no menos sus defectos que sus fortalezas.
En Desgracia, el protagonista, David Lurie, es profesor universitario en la Universidad Técnica de Ciudad del Cabo, y, si alguna vez lo tuvo, hace tiempo que ha perdido cualquier interés en su materia. Ejerce por pura inercia, incapaz de provocar emoción por la literatura inglesa, que es su especialidad. Eso sí, aprovecha su posición para intimar con una de sus alumnas, Melanie Isaacs. La fuerza en varias ocasiones, hasta que ella desiste de volver a sus clases y el novio de la chica se encara con él. La historia avanza tortuosa y jalonada por reacciones inesperadas de los personajes, a la vez que va derivando en nuevas subtramas como una máquina endemoniada de la que nunca se ve un final. Para el tema que nos ocupa, es interesante observar la manera en que la administración universitaria juzga su caso, cómo le ofrecen una salida airosa a poco que firme un documento de reconocimiento. El problema se halla en las diferentes capas de verdad con las que unos y otros intentan pasar página sin entrar en conflicto con la corrección política. La reacción final del profesor, que se niega a pedir ningún tipo de disculpa, pone de relieve un panorama moral que no resulta nada tranquilizador. En ese panorama turbio tiene mucho que decir la presencia ambigua de la universidad, que nunca se posiciona de manera nítida de parte de la verdad.
Una variante de esa fórmula permite a Coetzee novelar en torno al ámbito de la enseñanza y las nuevas tendencias pedagógicas en Los días de Jesús en la escuela y, más tarde, en La muerte de Jesús. Ocurre que en estas novelas el tiempo y el lugar son esa confluencia extraña que arranca de La infancia de Jesús, y que dotan al relato del trazo de lo arquetípico. Se trata de otro mundo-cualquier mundo, un lugar en el que se habla español y donde se está creando un sistema social nuevo que poco tiene que ver con los referentes actuales. Y es bueno que así sea, toda vez que el mundo nuevo es un más allá del Leteo, donde la memoria se pierde y la ciudadanía comienza desde cero a inventar una sociedad sin deudas ni presupuestos. Allí es donde el niño David, que pierde el contacto con su madre en la llegada caótica en barco, es cuidado por una pareja de conocidos, Simón e Inés. Como en el caso del Jesús evangélico, ni los padres son lo que podríamos llamar una pareja, ni él tiene relación de sangre con ninguno de ellos. Esta familia a su manera dedicará todos sus esfuerzos a David, que es quien necesita crecer y formarse como nuevo ciudadano del mundo.
En Los días de Jesús en la escuela sus padres-tutores deciden llevarlo a una academia de música. Antes de eso, David ha vivido una experiencia en la escuela pública nada favorecedora: los profesores de allí no supieron comprender la personalidad compleja de David, y se limitaron a exigir ante los padres una actitud firme con el niño. Como el Jesús bíblico ante los sabios del templo, el niño demostraba una inteligencia natural fuera de lo común, pero los profesores le pedían que se mimetizara con el resto de los alumnos.
Valoradas todas las posibilidades que les brinda la ciudad donde viven, se deciden por la academia de música, que es la que ofrece un plan de estudios con unas intenciones marcadamente humanas. Según estas, la música y la danza permiten al alumno conectar con su mundo, aprender los números y, a partir de ahí, el resto de materias. Simón, que ejerce de padre, discute a menudo con la profesora, la enigmática y muy sugerente Ana Magdalena, y con su marido, Juan Sebastián Arroyo, que lleva el peso intelectual del método, pero no parecen llegar nunca a ninguna parte. El día que los niños presentan ante las familias una muestra del arte que han desarrollado la gente aplaude, pero Simón entiende que no hay nada allí, que cuanto están trabajando los alumnos es el puro vacío.
Todo se precipita cuando en la escuela se produce un crimen pasional, y la enigmática Ana Magdalena aparece estrangulada. Qué va a ocurrir con el niño. Cuál será su nueva escuela. En qué medida la educación está favoreciendo un desarrollo adecuado de su dimensión ética. Todo es borroso y todo queda sin respuesta porque Coetzee es un autor que problematiza. No consuela, no calma. No tiene un catecismo que vender. Y entre las tendencias de la educación actual que se presentan como respuestas definitivas lo que sobran son catecismos. Un ejemplo: en La muerte de Jesús aparece otro centro educativo, adonde el niño quiere ir. Se trata de un orfanato llamado Las Manos que tiene su propia oferta pedagógica. Simón, el padre, describe al director, un tal Julio Fabricante, pero parece estar hablando de algún experto actual en competencias básicas: «Es un adalid de la educación práctica, enemigo de los conocimientos librescos, que desprecia sin tapujos». En otro momento se pregunta: «¿Aceptará David que lo formen para una vida carente de aventuras, una vida de fontanero?». La pregunta que sigue va directa al docente del siglo XXI, y tiene que ver con cierta forma de épica: ¿qué hará una profesora, un profesor a quienes se les pide que solo se dediquen con sus alumnos a cuestiones prácticas? ¿Encerrarán bajo llave los contenidos que permitían a sus alumnos preguntarse por el mundo, o abrir las puertas de la imaginación, o bien estremecerse leyendo un poema, un fragmento de un libro tan poco práctico como El Quijote? El niño David lee un fragmento delante de sus amigos mientras se encuentra en el hospital: «Si sois realmente don Quijote, ¡ponednos en libertad! ¡Haced que nuestras cadenas se rompan! ¡Que los muros de esta prisión se desmoronen!» La épica del docente está toda resumida allí, en la figura igualmente malentendida y maltratada de don Quijote.
Idealizados, vilipendiados, execrables o santos, los docentes ocupan una parte importante del imaginario que acompañará a sus alumnos a lo largo de su vida. Les proporcionan durante unos años experiencias que difícilmente van a olvidar, y que se sumarán a los contenidos que estudien y los trabajos que realicen en el aula. De esa suma se compone el bagaje que les habrán dado los años de su formación. La profesora, el profesor que busquen satisfacer necesidades propias tienen un amplio catálogo de posibilidades, que van desde el narcisismo de quien se extasía escuchándose hasta quienes se convierten de hecho en padres y madres protectores de sus alumnos. Los otros, los que problematizan su trabajo y entienden que su fin es la formación —el trabajo de instruir y el trabajo de educar— de sus alumnos son los que experimentan la magia del acto de enseñar. «El amor vendrá luego, y ahí no está tu recompensa», que dice Deligny en Semilla de crápula. La enseñanza no es una simple siembra de cariño, casi siempre mal entendido como emotividad hueca. El trabajo del docente es otro, aunque nace y termina en el amor.
Tienes que saber lo que quieres. Si es hacerte querer por ellos, llévales caramelos. Pero el día que te presentes con las manos vacías, dirán que eres un cerdo. Si quieres hacer tu trabajo, tráeles una cuerda de la que tirar, leña que partir, sacos que cargar.
Fernand Deligny se dedicó toda la vida a eso que Jordi Planella codifica como «las nuevas infancias». Antes de la guerra ya había trabajado con pacientes de hospitales psiquiátricos y con niños en diferentes grados de abandono familiar o ya habituados a un entorno de delincuencia. En la última fase de su vida docente, desde los setenta hasta su muerte en 1996, se volcó en acompañar y entender a niños autistas. Restringió el lenguaje, que le provocaba sospechas en cuanto transmisor de un modelo de mundo, y porque creyó encontrar una relación entre el mutismo de los autistas y la necesidad de autoprotegerse. En varias casas de los bosques de Cévennes convivió con ellos y se dedicó a dibujar mapas siguiendo la aparente línea caótica de sus alumnos por los bosques. De allí salió Ce gamin, là (Ese chico, ahí) el documental que grabó con Renaud Victor sobre sus experiencias de esos años.
Si hay que leer a Fernand Deligny conviene empezar por Semilla de crápula, un libro de pedagogía a su manera, de poesía, de aforismos o de memoria, según se quiera ver, con todos los ingredientes para provocar el desconcierto y la fascinación por igual. Escrito en 1943, en Semilla de crápula Deligny plasma ideas dispersas en torno a la educación de esos muchachos que a sus pocos años de vida ya tienen un pie en la delincuencia o en algún otro modo de autodestrucción. A menudo los textos parecen reflexiones al final de un día duro, a veces son pura poesía, otras ironizan sobre quienes alardean de vender soluciones educativas y, al fondo, siempre una visión indignada de un mundo que se niega a arropar a esos niños crecidos a la intemperie.
Comienza con la metáfora del sembrador, de aire bíblico. Presupone que el trigo es el trigo y y que en esa parte del terreno todo irá bien, pero anuncia que su atención va a estar en lo anómalo, lo enfermo, el peligro. Y al trigo mismo no le faltan amenazas: tizón, cizaña, cardo, amapolas. En su parábola los vecinos vienen y se burlan de que le dedique a ellos su cuidado en vez de hacerlo con el trigo, y el diálogo se desarrolla así:
«He aquí el tizón, la cizaña, la amapola y el cardo que infectan nuestros campos, cuidados como a nadie se le ocurriría cuidar el trigo».
Si te gusta hacer reír a tu costa, responde, los ojos en el cielo y las manos abiertas: «Sí: y creo que la cosecha será hermosa».
El texto con el que se abre el libro es todo un compendio de buena pedagogía y debería ser el leit motiv de todo docente:
La cosecha, si hay cosecha, será para luego, para más tarde o para nunca. Con la diferencia de que la semilla de crápula es exactamente igual a la semilla de hombre.
Algunos de sus textos son un soplo de aire para profesores fatigados:
Mientras haces esto, no serás tan fuerte como el buen Dios, pero habrás hecho cuanto estaba en tu mano.
En otros, su denuncia social se muestra amarga:
Su padre ya ha pasado ocho años en la cárcel; su madre, dos años en el hospital; y él todavía quisiera, este pequeño exigente, que la Sociedad se ocupara de él.
Contra el buenismo inútil, las nuevas pedagogías y otros remedios científicos se guarda un buen puñado de argumentos:
Volcarse demasiado sobre ellos es la mejor posición para recibir una patada en el culo.
Si mezclas estética y moral pura, eres un peligroso egoísta y no haces tu trabajo.
Muchos de los textos son consejos. No pedagogía, consejos:
En los barullos más grandes, tú eres la calma sonriendo. En las grandes calmas, tú eres el viento.
Por encima de teorías, de definiciones, de títulos, de organismos, Fernand Deligny sabe cómo reconocer a quienes tienen y a quienes no tienen madera de enseñantes:
No les enseñes a serrar si no sabes sostener una sierra; no les enseñes a cantar si cantar te aburre; no te encargues de enseñarlos a vivir si no amas la vida.
¿Para qué profesores?
Llego a Günter Anders a través de Jorge Larrosa, quien además de escribir sobre el hecho educativo acumula una biografía lectora de lo más bizarro. Lo que leo en el libro es una cita, solo el final de un poema de Anders, un poema que habla de un mundo en perpetuo cambio y en el que es preciso mantenerse alerta.
…Tenemos que interpretar esa transformación.
Precisamente para transformarla.
Para que el mundo no siga cambiando sin nosotros.
Y no se transforme al final en un mundo sin nosotros.
Es un texto apremiante. La urgencia la marca la perífrasis de obligatoriedad («Tenemos que»), y la condiciona el devenir del tiempo, que no deja de fluir mientras todo lo cambia. Pero el apremio no es al individuo, sino al grupo, a la masa que cantó César Vallejo, al pueblo, que debe ser el sujeto de la historia («nosotros»). Estamos, pues, ante el logos marxista, la revolución en ciernes. Por eso el optimismo, la confianza en que la historia se puede decidir, «transformarla». Sin embargo, leo el poema y no puedo dejar de ver, a través de Larrosa y a través de Günter Anders, que el poema está describiendo un aula. Dentro del aula unos alumnos y un docente dan clase. Aprenden, pero no hacen un ejercicio de inmaterialidad pura. Tienen un ojo en lo que hay afuera, porque saben que ahí está su destino, pero de alguna manera saben también que el tiempo detenido que es el tiempo escolar es imprescindible para entender lo que está sucediendo en el mundo del tiempo alocado. El aula así entendida no es el lugar de la repetición ni el templo donde se venera el pasado, sino un lugar marcadamente activo, presente, vivo.
No sé si puede haber una definición más feliz de lo que es el cometido de la enseñanza: el docente, ese miembro de la sociedad que nunca debe renunciar a su faceta de pensador, interpreta junto con su grupo de estudiantes qué es el mundo y hacia dónde apunta su evolución en el momento actual. Los alumnos durante unos años viven a resguardo de esa intemperie, separados del mundo para poder así formarse adecuadamente antes de asumir un día su papel como ciudadanos. En apariencia, el día a día se vuelve un latido pesado que no parece evolucionar, pero los años pasan. Un día entienden por fin que todo lo que estudiaban y aprendían entre aquellas paredes les ha dado los medios para interpretar el mundo. Ahora pueden asumir una posición activa, si es que quieren detener la diabólica rueda. En vez de decir «prepárate para la vida; el mundo es un lugar difícil» el profesor les habrá dicho en todo ese tiempo: «Que el mundo no siga cambiando sin nosotros, para que no sea como siempre un mundo sin nosotros».
Günter Anders fue el primer marido de Hannah Arendt. Aparece aquí una conexión reveladora, porque Hannah vivió uno de esas transformaciones dramáticas de las que habla el poema, esas que la historia se reserva para azotar con saña a determinadas generaciones. Ella también tuvo que explicar —y explicarse— un mundo que, de aparentemente bien encarrilado hacia el progreso, había evolucionado a una pesadilla de dimensiones cósmicas. Según ella, los totalitarismos europeos aparecieron en un momento preciso: eran los años en que el mundo se hundía en una crisis económica sin precedentes y en todas partes se buscaban con impaciencia respuestas innovadoras. Esas respuestas fueron el nazismo-fascismo y el comunismo soviético: ambos formularon planteamientos y buscaron modos organizativos que los definían como pura vanguardia política. Ambas tendencias se propusieron gobernar el cambio y para ello exigían —cada una a su manera— que el nosotros se disolviera en un ente abstracto identificado con la patria. Dicho de otra forma, ahora que el mundo se disponía a vivir el mayor cambio de la historia, el individuo debía desaparecer; los que comandarían el rumbo serían otros.
Pues bien, si los totalitarismos triunfaron, en buena medida se debió al éxito de sistemas educativos formulados precisamente para que el ciudadano asumiera un nuevo papel. En adelante debía ser quien proveyera de energía y mano útil al nuevo estado. A la vez se repudiaba por débil la democracia participativa, demasiado centrada en el individuo, demasiado lenta cuando se trataba de ejecutar cambios sociales a gran velocidad. El sistema heredado de la escuela prusiana —en el caso del nazismo— sentó la base formativa de ese individuo disciplinado y acrítico que debía subordinarse al interés del Reich; en España, como en Italia, la educación ya había modelado de tiempo atrás al ciudadano religioso apabullado por la voz superior que considera la vida terrena como mero paso hacia la otra, espiritual. El caso ruso fue menos sofisticado: inmensas capas de la población seguían habitando un cosmos medieval. En ese esquema ni cabía la idea de una sociedad no sumisa. El mundo en los años treinta acabó sufriendo una transformación, la conocemos bien, y experimentamos sus consecuencias.
Fue de nuevo una transformación sin nosotros.
Profesores frente a pantallas
En esa tesitura es donde el papel del profesor muestra su auténtica dimensión. Las nuevas generaciones pueden capitanear el cambio, pero solo sabrán exigir su presencia en el puente de mando si la escuela ha hecho anteriormente su trabajo. Sin embargo, frente a esta idea aparecen antagonistas inopinados. Y muchos de ellos vienen en el convoy de la innovación, las pedagogías avanzadas, el aprender a aprender, los aprendizajes cooperativos, el e-learning, el constructivismo, el bando que se dice alternativo.
Si existe internet, si el mundo está al alcance de toda persona-cualquier persona, ¿no han quedado obsoletos los docentes?
El confinamiento ha ofrecido al mundo un banco de pruebas inesperado. Por una vez, y en casi cualquier país al mismo tiempo, el profesor queda lejos del alumno. Los contenidos corren libres en Google Classroom, en Moodle, en Microsoft, y están listos para demostrar que la pedagogía constructivista en alianza con la web 3.0 relega a la irrelevancia la figura del docente. El alumno categorizado como nativo digital será el primero en la historia que podrá ofrecerse a sí mismo una formación sin la molesta sombra pensante del docente. Si necesita datos, los tendrá sin límite. Si necesita idiomas, contenidos científicos, instrucciones para poner en marcha un gadget, todo todo y todo lo tendrá al alcance de la mano. Según esta idea, el profesor sólo debe estar ahí, servir de estímulo al alumno, supervisarlo, pero no puede hacer lo que es misión del propio alumno: construirse su propio aprendizaje.
Parece maravilloso. Hay docenas de reportajes sobre el particular, el último de ellos se titula La nueva escuela, y relata los aparentemente indiscutibles progresos de este tipo de aprendizaje en Catalunya. La película está en Filmin. Avanzo spoiler: no aparece en el reportaje ninguna técnica que no se haya visto desde hace años en Canarias, en León, en Asturias, en La Rioja. Luego el título engaña, no hay nada de nuevo. La película insiste en mostrar cómo varios grupos de alumnos consiguen aprender por sí solos —según parece—: en uno, las particularidades de la bicicleta y cómo montar un taller; en el otro, a hacer trajes cosplay. A final de curso, el acto de clausura es una fiesta de lo que parece la nueva escuela. Acaba la película y soy un mar de dudas. Tengo tantas ganas de preguntar que no logro saber en qué momento empezar a elaborar una cierta jerarquía entre preguntas. Empiezo al azar, con la primera: ¿era esto lo que los alumnos venían a aprender, cómo montar un taller? La segunda: ¿qué hicieron los profesores en todo ese tiempo? Las elipsis en el cine ahorran material narrativo, pero ¿sirven en esta película para disimular toda la problemática que supone el día a día monótono de un año escolar? Y otra: ¿nadie les dijo a esos alumnos que también podrían aspirar a otros ámbitos —el derecho, la carrera diplomática, la medicina, la ingeniería genética, la danza, la farmacología—? ¿O, dado que eran centros de enseñanza de un pueblo de gente trabajadora, se presuponía que su futuro quedaba ahí, en trabajos de tipo manual, de fontanero, como en la novela de Coetzee?

Por supuesto que a día de hoy cualquier grupo de alumnos es capaz de aprender sin ayuda de nadie. También los torpes en la cocina, los negados para la informática, los que no saben solucionar las pequeñas tragedias cotidianas de un hogar lleno de aparatos pueden encontrar en internet respuestas para todo. Pero ¿quién, sino una profesora, un maestro, puede plantear conceptos como la justicia social o la defensa del medio ambiente? ¿Quién, si no es el docente, hará a esos alumnos reflexionar en torno a la solidaridad, el respeto por las minorías, la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? En tanto que la enseñanza abre el mundo —la versión del mundo que nuestra sociedad ha forjado, miles de pensadores y guerras y filósofos y revoluciones después—, no se puede esperar que los alumnos por sí solos accedan a cuestiones en las que la humanidad ha progresado a lo largo y ancho de la historia. Decir que un alumno debe decidir y desarrollar sus propios aprendizajes es un planteamiento doloso. Degrada la enseñanza. A los alumnos que escasean en sus casas de eso que Bourdieu llama capital cultural la educación DIY los condena, los ata, los achica.
Hannah Arendt explicó el trabajo del docente como la transmisión del mundo. La nueva generación entra en la escuela —bendita escuela que los libera durante unos años de la locura que es el mundo y sus servidumbres—. Allí, sin diferencia de clase social ni de sexo, sin discriminación por motivos religiosos o étnicos, todos aprenden por igual lo que la humanidad ha logrado hasta la fecha. La ciencia, la democracia, el juego, la medicina, la música, los derechos sociales. La geografía para que comprendan la dimensión de su pequeño barrio, su pueblo, su familia. La literatura de quienes crearon mundos nuevos o dieron nombre a sentimientos para los que antes no existía nombre. El respeto, la paciencia. El lugar del otro. Todo llega de la mano de alguien —una profesora, un profesor— a quienes mueve una cierta forma de amor.
La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable.
Hannah Arendt lo entendió con una simplicidad que desarma: el mundo se renueva con la llegada de una generación a la que trasmitimos el viejo mundo para que en sus manos se actualice. Su llegada salva el mundo, pero en esa salvación la presencia del docente es primordial. Su función es, en ese sentido, política. Y, puesto que su labor contribuye a preservar la sociedad frente a la muerte, el docente debe gozar de la máxima veneración. No en vano es el docente quien canaliza el amor de la sociedad por su mundo. Porque sin amor, no hay traspaso del mundo. Quienes negocian y compran y esquilman el planeta —que coincide a menudo con quienes dictan las normas de la nueva educación— demuestran a diario que lo suyo no es amor por el mundo.
Pero sigue habiendo docentes. Esta epopeya seguirá actualizándose mientras el amor por el mundo siga fluyendo a través de los docentes. Solo así, y a pesar de los oscuros presagios, el mundo seguirá renovándose generación tras generación. Habrá momentos críticos, y signos de que la humanidad se dirige hacia su autodestrucción, pero mientras siga habiendo profesores la esperanza seguirá intacta.
En esta epopeya el final está por escribir, pero solo cabe que se dé de esta forma: en el futuro, la escuela consigue por fin interpretar las transformaciones que sufre el mundo, precisamente para transformarlas. Pero el logro no sirve de nada si no se comunica, y la escuela es, por encima de todo, el lugar de la comunicación. Las nuevas generaciones que salen de allí, ahora sí, están preparadas para intervenir en el mundo. Por fin será gobernado por categorías humanas. Comienza un cambio: es el cambio que habremos decidido. Ya nunca más el mundo cambiará sin nosotros. En la escena con la que se cierra este relato hay una escuela. En la puerta, una profesora, un profesor invitan a entrar.









Muy buen artículo.
Gracias, humonegro. Poco reivindicamos la figura de lxs docentes, y son clave si queremos una sociedad futura mejor.
Saludos.
Acá en Chile tuvimos una docente insigne. Gabriela Mistral, poetisa y gran impulsora de los derechos de los niños. Ganó en su momento el Nobel de Literatura y, muchos años después, condecorada en el país con el premio nacional de literatura, en un vergonzoso ejercicio de pudor nacional.
Esa forma de actuar es ya clásica. De los gobiernos poco hay que esperar; de las y los docentes, mucho. Nos va la democracia en ello.
Saludos
Enhorabuena por el artículo. Soberbio. Plas, plas, plas.
Gracias, CarlosF. Que hayan atacado tanto a los docentes en los últimos meses y que amenacen con que en el futuro todo será digital es señal de que los necesitamos más que nunca.
Por cierto, es hora de que el relato lo escriban las y los docentes.
Saludos.
Las emociones que se experimentan en un aula, ante un grupo de alumnos, son lo que nos anima. No existe un oficio comparable a este, en el que años más tarde de haber ofrecido tu dedicación, puede pararte alguien por la calle y darte las gracias porque en muchas ocasiones, o tal vez una sola en un día inspirado, le animaste a profundizar en una idea o le inspiraste de alguna forma que tú tal vez no recuerdes. Pero él (o ella) sí. Y eso es lo que cuenta.
Gracias por el artículo.
Lo has descrito perfectamente. Por eso es tan terrible soportar este descrédito en el que nos vemos. Hay que recuperar el orgullo, y qquitarse de encima alguna de las idioteces que nos ponen encima los que definen la norma en la enseñanza. Saludos.
Pingback: “Profesores: una epopeya post” (Santiago García Tirado) | efnotebloc
Gran artículo. Se necesitan textos de esta profundidad para no olvidar que nuestro mundo se ha creado a través de reflexiones profundas y no con «garabatos» trazados por indocumentados que hablan (escriben) sobre cuestiones trascendentes como si de una tertulia ante una mesa jugando al dominó se tratara.
Un detalle que no he visto resaltado con suficiencia. La escuela tiene también otra labor que el mundo digital no podrá suplantar: la de socializar al ser humano. Relacionarse con sus iguales, trabajar en un proyecto común, aprender del que se tiene al lado, crear un mundo emocional con estas relaciones. Durante el confinamiento, fue una de las cuestiones que más echamos de menos: las relaciones personales dentro del aula. Ningún Kahoot, Classroom, Aules…, podrá nunca suplantarlo. Y el ser humano es un ser social, o dejará de ser humano.