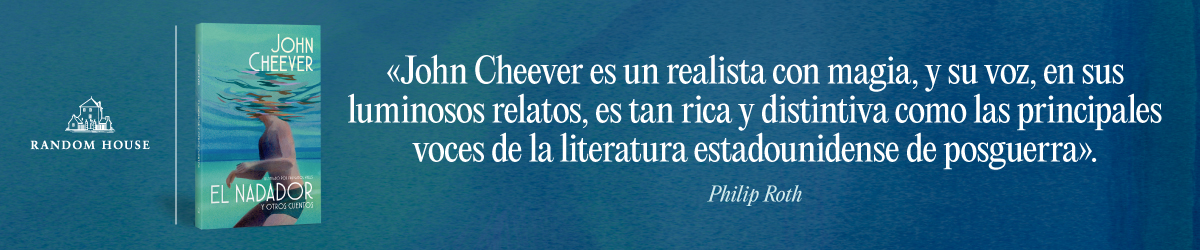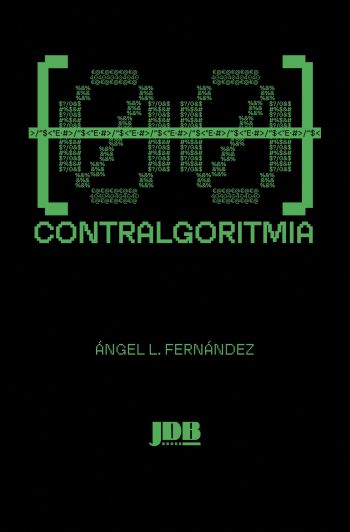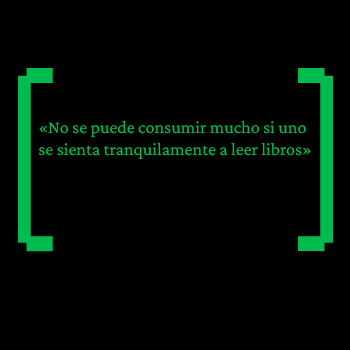Esto es un adelanto de Historiones de la historia, el nuevo libro de Rubén Díaz Caviedes, un anecdotario ilustrado donde los sucesos más extraños y disparatados de la historia universal cobran vida con un enfoque tan riguroso como entretenido. Publicado por GeoPlaneta, Historiones de la historia estará a la venta en formato físico y digital a partir del 26 de marzo de 2025.
La estatua que cantaba
Ocurría todos los días a los pocos minutos de amanecer. En Tebas, la antigua capital egipcia, una estatua colosal de Memnón emitía un extraño sonido, como un suspiro lastimero, y luego guardaba silencio hasta la mañana siguiente. Lo llamaban el «canto de Memnón». El fenómeno congregaba todos los días a multitud de viajeros griegos y romanos, como atestiguan los cientos de grafitis que todavía permanecen grabados en las piernas de la escultura.
Siempre es noticia que una estatua cante, pero que lo hiciera esta constituía prácticamente un milagro. Memnón había sido abatido por Aquiles durante la guerra de Troya, pero las lágrimas de su madre, Eos, la diosa de la aurora, conmovieron a Zeus, que decidió revivirlo y concederle la inmortalidad. Y eso era, precisamente, lo que parecía ocurrirle a su estatua al romper el alba: que cobraba vida durante un instante, siempre en presencia de su madre. Algunos decían que la voz de Memnón traía suerte a quien la oía. Otros creían que entrañaba mensajes proféticos. El geógrafo griego Estrabón, que escuchó el sonido personalmente, dice en su Geografía que se parecía al de «un latigazo no muy fuerte». Pausanias comenta en su Descripción de Grecia que «puede compararse a una cítara o a una lira cuando se le ha roto una cuerda».
El que cantaba era uno, pero los colosos eran dos. Y en realidad no eran imágenes de Memnón. Eran grandes estatuas sedentes de Amenofis III, un antiguo faraón egipcio, esculpidas en torno al 1350 a. C. Medían dieciocho metros de altura, pesaban setecientas veinte toneladas cada una y custodiaban el acceso a un gran templo de la necrópolis de Tebas, en la moderna ciudad de Luxor. Poco después de su construcción, un terremoto acabó con el edificio y dejó a los colosos gemelos gravemente deteriorados. En el 27 a. C., un nuevo seísmo dañó todavía más las estatuas, en particular la del lado sur, de la que solo quedó la parte inferior, de cintura para abajo, y surcada por grandes grietas. Y fue entonces cuando empezó a producir su misterioso sonido cada mañana. Probablemente se trataba de la súbita evaporación del rocío, por efecto del calor, a través de microgrietas, pero se han propuesto más explicaciones. El «Memnón vocal», como también se le llama, se convirtió pronto en una de las mayores atracciones turísticas del mundo romano. Entre sus visitantes hubo muchos personajes célebres. El que más, seguramente, el emperador Adriano: la trágica muerte de su amante, el joven Antínoo, ocurrió cuando ambos se dirigían a contemplar las famosas estatuas cantoras de Egipto.

El coloso sigue en pie, pero ya no canta. El emperador Septimio Severo ordenó reconstruirlo en el año 196, después de visitarlo él mismo. Desde entonces, la enorme estatua vuelve a tener torso, cabeza y brazos, pero todo parece indicar que la intervención trastocó las excepcionales condiciones que la hacían sonar por las mañanas. Y la voz de Memnón, ahora sí, se apagó para siempre.
El peor marrón de la historia
El 26 de julio de 1184, el trabajo de los monjes cronistas alemanes se puso muy, pero que muy complicado. Había ocurrido una desgracia. Más que desgracia, una auténtica calamidad. Los nobles de Turingia habían muerto de golpe. No todos, pero casi. Y eso había que contarlo, pero era imposible hacerlo de forma decorosa. Fue una de las catástrofes más tontas de la historia. Y una de las más asquerosas. Cieno, fango, lodo, légamo, limo… En las crónicas no quedó un sinónimo del barro por mencionar. Y eso que no era barro. Ojalá.
Todo empezó con la llegada de Enrique VI a la ciudad de Érfurt. Tenía diecinueve años. Su título era el de rey de los romanos, lo cual significaba que era rey de Alemania y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estaba allí para dirimir un conflicto que enfrentaba a los nobles de la región. Por un lado, Luis III, margrave de Turingia, y sus partidarios. Por el otro, Conrado de Wittelsbach, arzobispo de Maguncia, y los suyos. Y había más señores congregados, algunos venidos desde puntos lejanos del imperio. Enrique había convocado el Reichstag, o Dieta Imperial, una asamblea extraordinaria a la que acudían príncipes, aristócratas, altos cortesanos y jerarcas eclesiásticos. Era una ocasión solemne.
La reunión tuvo lugar en un monasterio. Concretamente, en la planta superior de la rectoría de la iglesia. No se sabe con exactitud cuántas personas había allí, pero debían rondar las cien. En algún momento de la asamblea, el suelo de madera cedió y la planta entera se vino abajo. En el piso inferior, entre los cortesanos del rey y los séquitos de los nobles, había más gente todavía. El peso combinado de ambos grupos también hundió ese piso. Debajo estaban las letrinas del monasterio, donde los monjes hacían sus necesidades. La planta tampoco pudo resistir y la amalgama de escombros y seres humanos atravesó el suelo una vez más y cayó, finalmente, en la fosa séptica del monasterio. Chof. Probablemente llevaba años sin vaciarse. La mayoría de las víctimas murieron ahogadas en los excrementos.
Conocemos la identidad de muchas de ellas: condes, burgraves, burgomaestres… Personalidades muy destacadas en el estado feudal turingio. Algunas crónicas hablan de sesenta fallecidos. Otras elevan la cifra hasta los cien. Lo que sí sabemos con certeza es que los tres protagonistas de la cita salieron del desastre con vida. El margrave de Turingia cayó a la fosa, pero fue rescatado a tiempo y sobrevivió a las heridas. El arzobispo de Maguncia logró agarrarse a una ventana y quedó colgado de ella. Y el rey ocupaba una posición destacada en la cabecera de la sala, sobre la única porción del suelo construida en piedra, que se convirtió en una especie de cornisa al hundirse el suelo de madera. El monarca quedó atrapado en ella, a tres pisos de altura, hasta que consiguieron bajarlo. Y luego, por lo visto, reunió a lo que quedaba de su corte y se fue de Érfurt inmediatamente. Como para no.
La posesión más preciada de Ann Hodges
Cuando alguien echa la siesta, lo que menos espera es que le caiga un meteorito encima. Hasta el 30 de noviembre de 1954 no le había ocurrido a nadie, durmiendo la siesta o no. Pero aquel día le pasó a Ann Hodges, un ama de casa de Sylacauga, Alabama, que se había tumbado en el sofá después de la hora de la comida. La piedra, de unos 3,8 kilos de peso, atravesó el techo de su casa, rebotó contra una radio y acabó dándole en la cadera y provocándole un buen moratón. Los vecinos llegaron enseguida. Luego lo hicieron su marido, la policía, unos doscientos reporteros y hasta un helicóptero de las Fuerzas Aéreas, cuyos técnicos requisaron el objeto con el pretexto de examinarlo. Según ellos, no podía descartarse que fuera de origen soviético. Pero no: era un meteorito normal y corriente. Concretamente, el fragmento de uno mayor que se había partido en tres pedazos al cruzar la atmósfera.

El segundo impactó en un área boscosa y nunca fue encontrado. Pero el tercero, de 1,6 kilos de peso, fue hallado al día siguiente por un granjero a las afueras de Sylacauga. El hombre se apresuró a venderlo al Instituto Smithsoniano por una gran suma de dinero, tanto que pudo comprarse una casa y un coche nuevos. Ann Hodges y su marido, cuya piedra pesaba más del doble, demandaron a las Fuerzas Aéreas para recuperarla. Y la dueña de la casa en la que vivían, una tal Birdie Guy, los denunció a ellos, alegando que el aerolito era suyo porque había caído en su finca. La batalla legal se prolongó más de un año. Los Hodges recibieron ofertas altísimas por su fragmento, de hasta cinco mil quinientos dólares de la época, pero no podían aceptarlas hasta que el juez dirimiera el conflicto. Al final, el Estado les devolvió la roca y ellos acordaron pagar quinientos dólares a Birdie a cambio de quedársela.
Para entonces, Ann Hodges se había convertido en una celebridad. A fin de cuentas, era el primer ser humano que recibía el impacto de un meteorito. Había aparecido en un sinfín de reportajes y hasta llegó a participar como invitada famosa, junto a actores y deportistas, en programas de televisión. Pero no llevaba bien la atención mediática. Pasó varias veces por el hospital con ataques de ansiedad y síntomas de estrés postraumático. Y el desenlace de la historia no ayudó a que mejorara. Cuando Hodges recuperó la piedra, ya no fue capaz de venderla. Los compradores temían adquirirla y que luego les fuera incautada, como le había pasado a ella. La mujer acabó donándola al Museo de Historia Natural de Alabama, donde todavía se expone, se divorció e ingresó en un asilo. Murió en 1972, a los cincuenta y dos años, renegando de su fama y convencida de que el suceso le había arruinado la vida. Su triste experiencia demuestra que hay más formas, además de la evidente, de convertirse en víctima de un meteorito.
Un guiso de cien años
No era un plato complejo. Su ingrediente estrella era el capón, varios de ellos a la vez, cebados con esmero durante dos o tres meses antes de cocinarlos. Las verduras eran las de cualquier pot-au-feu corriente: ajo, cebolla, zanahoria o chirivía, puerro, nabo, laurel… Pero estaba buenísimo. Su caldo, en particular, era un magma espeso y sabroso sobre el que se llegaron a escribir páginas enteras. Se servía en un mesón de la Quai de la Volaille, la actual Rue des Grands-Augustins, en pleno centro de París. El local se llamaba La Marmite Perpétuelle, la «Marmita Perpetua». Y no era un nombre metafórico. Allí había una marmita, y aquella marmita era perpetua. Llevaba décadas al fuego. El guiso no se detenía ni de día ni de noche. Se iba sirviendo a los comensales y el agua y los ingredientes se reponían constantemente.
Desde cuándo, eso no lo sabemos. Existen menciones a un restaurante parisino similar ya en el siglo XVII, pero es probable que no fuera el mismo. La primera referencia indiscutible aparece en Le Tableau de Paris, un tratado costumbrista publicado por Louis-Sébastien Mercier entre 1782 y 1788, poco antes de la Revolución Francesa. Para entonces, La Marmite Perpétuelle ya tenía ese nombre y su estofado llevaba años cociéndose. Mercier cuenta que los clientes seleccionaban un capón de la marmita y lo «pescaban» como si fuera un pez. Luego lo acompañaban con una escudilla de caldo sacada del propio guiso. El plato, dice, podía «comerse en casa o disfrutarse a tiro de piedra, bañado con vino de Borgoña». Algo así como un moderno local de comida rápida y autoservicio.
La descripción más detallada del guiso, sin embargo, se remonta a tiempos de Napoleón. Su autor fue Alexandre Grimod de La Reynière, el primer crítico gastronómico de la historia, que habló de La Marmite Perpétuelle en la primera entrega del Almanach des Gourmands, la legendaria guía gastronómica que él mismo fundó. En 1810, según Grimod, la olla ya había visto pasar 325.000 capones y llevaba noventa y dos años al fuego (es decir, desde 1718). «No hay nada más delicioso ni más reconfortante que este espléndido guiso», escribe. «Deleita a los comensales entendidos a la primera señal que dan. La marmita es famosa en toda Europa y sus capones son uno de los mejores remedios que se pueden ofrecer al estómago delicado o decrépito».
Por desgracia, jamás podremos probar aquel cocido centenario. El local cerró poco después, por razones desconocidas. Todo lo que sabemos es que el poeta irlandés Thomas Moore, que vivió varios años en París, ya lamentaba su desaparición en The Fudge Family in Paris, una sátira en verso de 1818. Si queremos saborear algo parecido, solo queda esperar a que alguien vuelva a tener la misma idea. Y luego esperar unas cuantas décadas más, hasta que el caldo esté en su punto.
Un sex symbol llamado Franz Liszt
El 1 de enero de 1842 pasó algo inaudito en la Sing-Akademie de Berlín, una de las salas de conciertos más exclusivas de la Confederación Germánica. Al concluir un recital de piano de Franz Liszt, una turbamulta de aristócratas asaltó el escenario entre gritos para hacerse con un pañuelo empapado de sudor que el músico había arrojado al suelo. También atacaron el piano: Liszt había roto una cuerda durante uno de sus impetuosos allegros con fuoco y todo el mundo quería quedársela. Los recitales se repitieron durante varios días y en todos hubo escenas similares. Algunos asistentes incluso gritaban, lloraban o se desmayaban al ver al intérprete, o si acaso lograban tocarlo. Llegaron a pelearse fuera del recinto, en los cafés y restaurantes que Liszt visitaba, para quedarse con los posos de sus cafés. Durante años, una dama de compañía de la corte de Weimar lució con orgullo un medallón relicario de plata y diamantes que contenía una colilla de Liszt: la había recogido ella personalmente durante aquellos días en Berlín.

Aquel delirio tuvo un nombre: lisztomanía. Se lo puso el poeta alemán Heinrich Heine en 1843, cuando la ardorosa devoción por el joven pianista húngaro se expandió por media Europa. Tenía mucho que ver con su música, por supuesto: Liszt fue el mayor concertista de piano del siglo XIX y uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Pero también con su atractivo físico y su gran magnetismo sexual, del que dan cuenta multitud de fuentes de la época. Hans Christian Andersen, el famoso cuentista danés, escribió en su diario que cuando Liszt entraba por una puerta «era como si un rayo de sol se posara en cada rostro». Ewelina Hańska, esposa de Honoré de Balzac, detalla en una carta que «su mejor rasgo es la curvatura de su boca: cuando sonríe, hace soñar al cielo». Y Charlotte von Hagn, una actriz alemana que había tenido una aventura con él, escribió años más tarde que era imposible equiparar a Liszt con otro hombre: «A su lado, ninguno resiste la comparación».
El desmesurado éxito de Liszt acabó trayéndole problemas. Cuando daba conciertos en compañía de otros intérpretes, tenía que contratar a aplaudidores profesionales para que recibieran tantas ovaciones como él (y hasta pagaba las flores que les arrojaban). Con el tiempo, incluso su lustrosa melena comenzó a correr peligro. Liszt levantaba pasiones entre reinas y princesas, y a ellas no podía decirles que no cuando le pedían un mechón de pelo. Se cuenta que acabó comprándose un perro con un pelaje de color parecido a su cabello para poder satisfacer la demanda: era eso o quedarse calvo. Por suerte, la lisztomanía fue cediendo con el tiempo y Liszt acabó siendo reconocido por sus méritos estrictamente musicales. Y cuando llegó la elvismanía, un siglo después, eran muy pocos los que recordaban que aquello ya había ocurrido antes.
Viaje y tornaviaje de Túpac Yupanqui
Cien días en alta mar. Ocho mil kilómetros en línea recta. Y por la llamada zona de convergencia intertropical, un área tempestuosa donde el océano Pacífico pierde su casto nombre. Eso, a la ida. La vuelta fue parecida, pero con los navíos repletos de trofeos y riquezas. Entre ellos, «gente negra y mucho oro y una silla de latón y un pellejo y quijadas de caballo». Cuidado: en esta historia no conviene dar nada por sentado. Ni siquiera que sea cierta. Ocurrió, si ocurrió, treinta años antes de la llegada de los europeos a América. Fue el descubrimiento inca de Oceanía. Y su protagonista no fue otro que Túpac Yupanqui, futuro emperador inca, que por aquel entonces contaba veinticinco años y todavía era hatun auqui, o «príncipe heredero», del Tahuantinsuyo. Conocemos su gesta gracias a varios cronistas españoles del siglo XVI. Entre ellos, el también navegante Pedro Sarmiento de Gamboa, que la reseña en su Historia Índica de 1572. «A los que supieren algo de Indias», advierte, «les parecerá un caso extraño y dificultoso de creer».
Al principio, hasta el propio Túpac Yupanqui se mostró incrédulo ante la idea de que hubiera dos islas mar adentro, Auachumbi y Ninachumbi, donde abundaban las riquezas. Por más que lo repitieran los marinos tumbesinos del golfo de Guayaquil, la región que acababa de conquistar. Solo se convenció después de consultarlo con su adivino, un tal Antarqui, «del que afirman que era grande nigromántico, tanto que volaba por los aires». Según Sarmiento, el príncipe zarpó del puerto de Manta, en el moderno Ecuador, en febrero de 1465, «con una numerosísima cantidad de balsas en que embarcó más de veinte mil soldados», y regresó nueve meses más tarde. Estuvo en algunas islas, pero no sabemos cuáles. Resulta tentador pensar en el archipiélago de las Galápagos, pero entonces estaba deshabitado. Sarmiento afirmaba que Auachumbi y Ninachumbi eran las islas Salomón (que él mismo visitó en 1568 siguiendo el trayecto, creía, de Túpac Yupanqui), pero tampoco hay pruebas allí de ningún contacto con los incas.
Donde sí podría haberlas es en Rapa Nui, la isla de Pascua, en el Chile actual. Concretamente, en Vinapú, un enigmático monumento levantado con enormes piedras irregulares ensambladas con gran precisión, sumamente parecidas a las de Machu Picchu y otros enclaves de estilo incaico de época imperial. Algunos investigadores también miran a Mangareva, una isla de la Polinesia Francesa donde todavía se cuenta la leyenda del rey Tupa, un monarca de piel cobriza que llegó capitaneando una gran flota desde el punto donde sale el sol. Incluso existe una danza en su honor. A pesar de estas pruebas y algunas más, la tesis no convence a todos los historiadores. Mangareva está a ocho mil kilómetros de Ecuador. Si Túpac Yupanqui estuvo allí, su viaje fue más largo que el de Cristóbal Colón. Ya lo decía Sarmiento: es un caso extraño y dificultoso de creer.