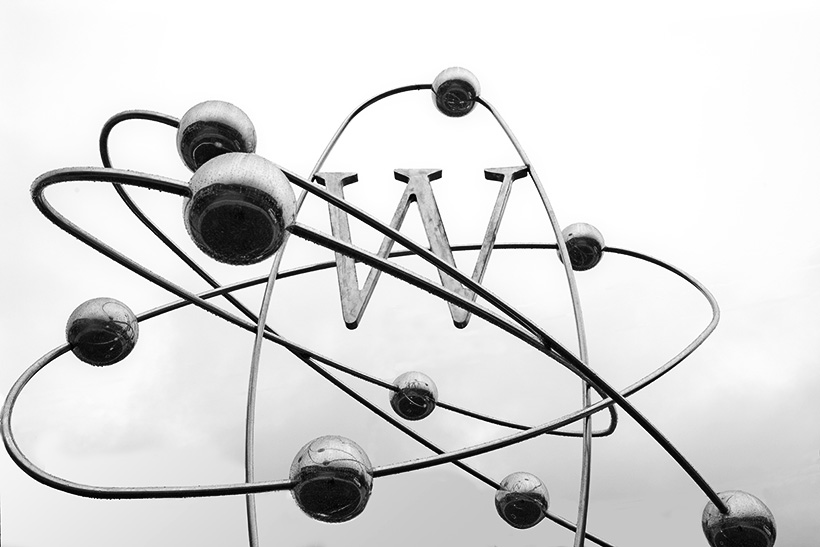
Una escuela que rompió moldes
Mientras en Madrid todavía se discutía si la física era cosa de herejes y si Lavoisier merecía entrar en el Index librorum prohibitorum, un grupo de comerciantes, sacerdotes y señores de provincia abrió en Bergara —un pueblo tan pequeño que era difícil de encontrar hasta en los mapas— lo que podría describirse como uno de los primeros intentos sistemáticos de fabricar modernidad. El Real Seminario Patriótico Bascongado de Bergara abría sus puertas en el curso académico 1776-1777 con cátedras en Química, Mineralogía y Metalurgia¹. Un hecho insólito en una España que aún permanecía sometida al predominio de la enseñanza escolástica y al peso casi exclusivo de la teología y las letras clásicas. En tanto que en la mayor parte de los centros educativos se seguía confiando en la memorización de textos latinos y en los viejos silogismos, en Bergara se encendían hornos, se fundían minerales y se introducía la experimentación como método de aprendizaje.
Aquel gesto, impulsado por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País —así se autodenominaba aquel círculo de ilustrados vascos—, más que un proyecto pedagógico parecía un manifiesto cultural. Con la convicción de que, en un rincón periférico del mapa, podía ensayarse una España distinta, capaz de mirar a Europa no con recelo, sino con ambición de progreso. A medio camino entre Bilbao y San Sebastián empezaba a latir una revolución silenciosa. No solo se forjaban metales y se clasificaban minerales, también se templaban ideas nuevas: que la ciencia podía convertirse en motor de prosperidad, que el conocimiento podía ser una herramienta política y que el futuro de una nación podía empezar a escribirse en un aula cargada de humo, calor y curiosidad. Esa convicción no surgió de la nada.
Fue el fruto de la Sociedad Bascongada, fundada en 1765 por el conde de Peñaflorida, el marqués de Narros y Manuel Ignacio Altuna, inspirada en academias europeas que reunían a hombres ilustrados para promover reformas agrícolas, técnicas industriales y proyectos culturales². Los bascongados entendieron que la clave no estaba en importar modas francesas o alemanas, sino en adaptar el conocimiento a las necesidades de su tierra. Así, lo que para algunos era un capricho de aristócratas aburridos se convirtió en un motor de modernización. De pronto, en las aulas de Bergara convivían las declinaciones del latín con los experimentos de química. Se discutían los textos de Newton y Boerhaave, se analizaban los nuevos métodos metalúrgicos, se observaban minerales extraídos de las minas cercanas. Era, en miniatura, un laboratorio de modernidad en una España que aún miraba con recelo la Encyclopédie francesa y sospechaba de los libros que olían a reforma.
Louis Joseph Proust, químico francés que más tarde formularía la ley de las proporciones definidas, fue uno de los primeros en traer aire fresco a aquellas aulas. Sus clases enseñaban a los jóvenes que la química no era alquimia ni magia, sino una ciencia de proporciones, ensayos y precisión. Bajo su batuta, los alumnos se familiarizaban con hornos de reverbero, crisoles, reactivos y una mentalidad empírica que contrastaba con el dogmatismo predominante. Allí entendieron que el saber podía oler a azufre y sonar a martillo sobre el mineral, que la verdad se encontraba tanto en los libros como en la mesa de trabajo. Ese ambiente de libertad y experimentación convertiría al Seminario de Bergara en un lugar decisivo. Los visitantes lo describían como un espacio vibrante, lleno de jóvenes que tomaban notas con avidez y de profesores que no recelaban de ser corregidos por sus propios alumnos. Lo que allí se cocía no era solo una nueva pedagogía, sino la demostración de que el País Vasco podía ser punta de lanza de la Ilustración hispana.
Los jesuitas, la expulsión y la Ilustración
La historia del Seminario de Bergara no puede entenderse sin la larga sombra de 1767. Ese año, Carlos III firmó la expulsión de los jesuitas, la orden que había ejercido durante dos siglos como el músculo intelectual de la monarquía hispana³. Sus colegios se extendían por Europa y América, con un método de enseñanza tan riguroso como inflexible. Latín, filosofía, retórica, teología: el itinerario era impecable, pero conducía siempre al mismo destino, el de formar súbditos obedientes. Su Ratio Studiorum, la biblia pedagógica de la Compañía, lo decía con claridad: «ningún alumno se aparte del método prescrito ni se atreva a innovar en su modo de razonar». Una definición perfecta de su fortaleza y de su límite. Durante mucho tiempo parecieron imprescindibles, los guardianes del saber y la obediencia. Pero la Ilustración los convirtió en un problema: demasiado poderosos, demasiado influyentes, demasiado altivos en sus relaciones con el Estado.
La monarquía borbónica, en su empeño por ordenar el tablero, decidió borrarlos de un movimiento rápido, casi sin pestañear. Fue un trauma nacional, con colegios y bibliotecas vaciados de un día para otro, pero también la grieta por la que entró una nueva luz. En ese vacío, en lugares como Bergara, empezaron a abrirse puertas que durante siglos habían estado cerradas. De un día para otro, centenares de colegios quedaron vacíos. Sus bibliotecas, sus laboratorios y sus cátedras pasaron a manos de las autoridades civiles y eclesiásticas. Fue un trauma, pero también una oportunidad. La Ilustración española, aún tímida, encontró en esos huecos un terreno fértil para ensayar algo nuevo. El Real Seminario de Bergara se benefició directamente de esa coyuntura. Muchos de los recursos confiscados a los jesuitas fueron a parar a instituciones promovidas por la Corona y por sociedades ilustradas como la Bascongada. Lo que antes era un monopolio educativo se transformó en un mosaico de centros que podían, por fin, abrirse a la ciencia moderna.
Paradójicamente, algunos de los mejores científicos españoles de finales del XVIII fueron jesuitas expulsos que, instalados en Italia o en Alemania, publicaron obras de enorme impacto. Juan Andrés, Lorenzo Hervás o Estanislao de Lugo contribuyeron a la historia natural, la lingüística o la filosofía desde el exilio. En España, en cambio, ese espacio fue ocupado por instituciones como la de Bergara, que encarnaron una versión doméstica de la Ilustración: menos radical que la francesa, más práctica que la alemana, pero igualmente decidida a romper el monopolio del dogma. Así, en el hueco dejado por la Compañía de Jesús, la ciencia pudo entrar en las aulas. Allí donde antes resonaban sermones en latín, los hornos del Seminario fundían minerales, y los alumnos, en lugar de memorizar silogismos, aprendían a pesar sustancias y a calcular proporciones. Fue un relevo histórico: de los jesuitas a los ilustrados, de la obediencia a la curiosidad, del púlpito al laboratorio.
Los hermanos Delhuyar y su gran reto
En medio de aquel hervidero intelectual aparecieron Fausto y Juan José Delhuyar. Riojanos, hijos de un médico francés afincado en Logroño, pronto entraron en contacto con la Sociedad Bascongada, que ya se había convertido en el gran vivero de ideas ilustradas en el País Vasco. Su formación fue tan meticulosa como excepcional: París, la Academia de Minería de Freiberg en Sajonia, Viena, Berlín. Escuelas que marcaban la diferencia. Allí conocieron métodos modernos, laboratorios bien equipados y profesores que estaban definiendo la ciencia europea del siglo XVIII. En Freiberg coincidieron con Abraham Gottlob Werner, el hombre que sentó las bases de la geología moderna⁴. Aquellos viajes fueron su verdadera universidad, un recorrido por la Europa que apostaba sin complejos por la investigación.
España seguía atrapada en su vieja disyuntiva: oro, plata o nada. La obsesión por los metales preciosos era casi una condena histórica. Los Delhuyar habían visto ese horizonte estrecho y decidieron apartarse de él. Su mirada se fijó en otro lugar, en las minas centroeuropeas que conocieron durante su formación. Allí se hablaba de un mineral oscuro, sin brillo ni prestigio: el wolfram. Los mineros lo despreciaban, lo llamaban «espuma de lobo» porque arruinaba las fundiciones de estaño, devorándolo en los hornos hasta dejarlo inservible. Para ellos no era más que un estorbo. Para los Delhuyar, el misterio de lo desconocido. Sospechaban que en esas piedras negras se escondía algo nuevo. Un metal distinto al hierro, distinto al estaño. Un elemento aún sin nombre, todavía por escribir en la tabla de la ciencia. Ese fue su empeño. Ahí empezaba su reto.
El método fue todo menos sencillo. Durante meses trituraron, fundieron y redujeron muestras en hornos improvisados. Anotaban con meticulosidad los cambios de color, los residuos, la resistencia del mineral al fuego. Aquello tenía más de paciencia monástica que de fulgor heroico. En 1783, por fin, lograron lo que buscaban: aislaron un nuevo elemento químico, al que bautizaron wolframio en honor al mineral que lo contenía⁵. La noticia se difundió rápidamente. Europa estaba en plena efervescencia científica, y cualquier nuevo elemento suponía prestigio y protagonismo. Los Delhuyar se adelantaron, además, al químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que había intuido la existencia del metal pero no consiguió aislarlo. España, tantas veces retratada como atrasada en la ciencia moderna, presentaba ahora a dos hermanos que habían logrado un descubrimiento fundamental.
El laboratorio de Bergara: un lugar decisivo
Que ese descubrimiento sucediera en Bergara no fue un accidente. Desde 1779, el Seminario contaba con un laboratorio químico asociado al Seminario Patriótico Bascongado, donde se reunían profesores, alumnos y miembros de la Sociedad. Era un lugar humilde en apariencia, pero dotado de hornos, balanzas, colecciones de minerales y vidrios importados de Francia. Allí no existía la rígida separación entre maestro y discípulo: todos participaban en los experimentos, discutían los resultados, proponían variantes. Era un ecosistema científico adelantado a su tiempo en el que la colaboración suplía la falta de recursos.
El trabajo de los Delhuyar fue presentado en las Juntas Generales de la Sociedad en Vitoria y publicado en su revista. El eco fue inmediato. Desde Berlín a París, desde Viena a Londres, los naturalistas difundieron aquel descubrimiento. España, tantas veces tachada de atrasada, ofrecía al mundo un nuevo elemento químico. Por un instante, el sueño ilustrado parecía posible: la periferia convertida en centro gracias al poder del conocimiento. No es casual que, poco después, Carlos III y su administración se interesaran por los Delhuyar. La monarquía borbónica, empeñada en modernizar la minería americana, vio en ellos a dos piezas valiosas. Fausto acabaría siendo enviado a Nueva Granada (hoy Colombia) como director general de minas, cargo desde el cual aplicó sus conocimientos para reorganizar explotaciones y promover nuevas técnicas. El laboratorio de Bergara, de algún modo, se proyectaba hasta los Andes.
La huella del wolframio hoy
El wolframio no tardaría en convertirse en un metal estratégico. Thomas Edison lo utilizó en los filamentos de sus bombillas y, gracias a su resistencia al calor, millones de hogares se iluminaron con una luz más duradera. Durante el siglo XX, la industria lo convirtió en un recurso indispensable para fabricar herramientas de corte, aceros especiales, turbinas de avión y cohetes. En plena Guerra Fría, su control era considerado tan sensible como el del uranio⁶. España, con sus minas en Galicia, se convirtió en proveedor codiciado de las grandes potencias. El wolframio de Bergara había dado origen a un metal que pasaba de las aulas al tablero geopolítico.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el wolframio gallego se convirtió en un tesoro disputado por nazis y aliados. Franco jugó con esa ambigüedad: vendía a unos y a otros, obteniendo divisas y sosteniendo su régimen en los años más difíciles. El mismo metal descubierto por los Delhuyar en un pequeño laboratorio ilustrado servía, siglo y medio después, para lubricar la maquinaria bélica más destructiva. La ciencia no tiene dueño, pero sus aplicaciones sí generan intereses.
Hoy, aunque las bombillas incandescentes hayan cedido paso al LED, el wolframio sigue siendo insustituible en la industria: sin él, no habría maquinaria minera eficiente, ni cabezales de perforación, ni componentes para la exploración espacial. Se usa en blindajes, en satélites, en teléfonos móviles y hasta en tecnologías médicas. La paradoja es que, en pleno siglo XXI, sigue siendo un recurso estratégico cuya extracción provoca tensiones económicas y sociales, sobre todo en países africanos donde se explota en condiciones durísimas.
Caminar hoy por Bergara y entrar en el museo Laboratorium, instalado en el palacio de Errekalde, es recorrer la memoria de aquel tiempo. Sus salas custodian las colecciones que un día pertenecieron al Real Seminario: hornos, crisoles, manuscritos y piezas de mineralogía que todavía transmiten el eco de los experimentos ilustrados. Este año, además, el museo celebra su décimo aniversario, una década de trabajo dedicada a conservar y difundir el legado científico que convirtió a Bergara en un foco inesperado de la Ilustración. Más allá de los objetos, lo que permanece es el espíritu de aquel proyecto: la convicción de que el conocimiento compartido puede transformar una comunidad. En un país donde la educación ha sido tantas veces rehén de ideologías y vaivenes políticos, la lección de Bergara sigue vigente. Allí se demostró que no hace falta una gran capital para alumbrar una revolución intelectual, que la ciencia no entiende de fronteras y que los mayores avances suelen nacer del esfuerzo colectivo de quienes se atreven a mirar donde otros solo ven obstáculos.
El wolframio recuerda, dos siglos después, que el saber práctico y la imaginación no solo sirven para construir aviones o bombillas, sino también para pensar sociedades distintas. Los Delhuyar, con su tesón de artesanos, demostraron que la modernidad podía tener acento vasco y que la Ilustración española, tantas veces olvidada, tuvo en Bergara un destello inolvidable. Tal vez esa sea la verdadera herencia del Seminario: recordarnos que la educación no es un ritual vacío, sino un laboratorio vivo donde la curiosidad se convierte en descubrimiento. Y que incluso en un pequeño pueblo, entre hornos y minerales, se puede cambiar la historia del mundo.
Referencias
(1) López Piñeiro, José María. Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. Madrid: CSIC, 1979.
(2) Astigarraga, Jesús. La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y la Ilustración en el País Vasco. Donostia: Erein, 1992.
(3) Domínguez Ortiz, Antonio. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza, 1988.
(4) Ordóñez, Javier. «Fausto y Juan José Delhuyar: ciencia e industria en la España ilustrada». Dynamis 13 (1993): 127–152.
(5) Habashi, Fathi. Tungsten: History, Technology, and Applications. Quebec: Métallurgie Extractive Québec, 1997.
(6) Bowen, Wayne H. Spaniards and Nazi Germany: Collaboration in the New Order. Columbia: University of Missouri Press, 2000.
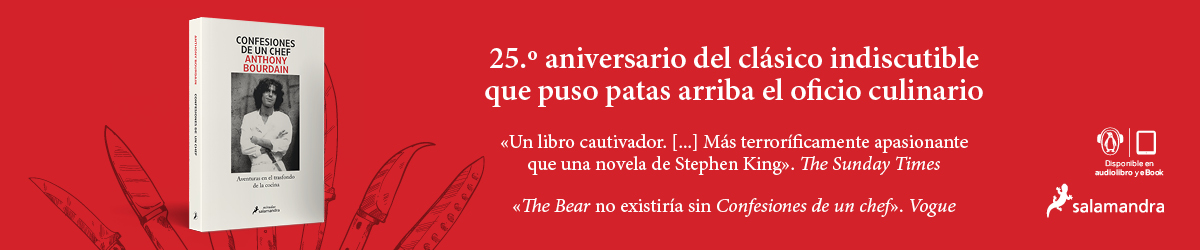





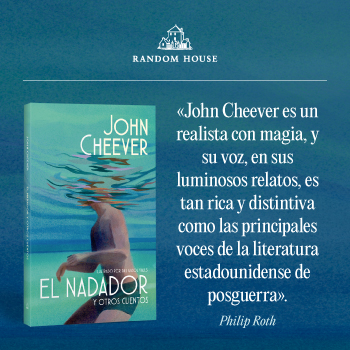




Interesante artículo que muestra el papel de la ciencia como elemento que impulsa el cambio social, de la importancia de la educación en la formación de nueva mentalidades y la transmisión del conocimiento científico como el aspecto fundamental del acto educativo en la enseñanza de las ciencias naturales. Un ejemplo parecido hubo en la Nueva Granada gracias a los aportes del sabio Mutis y su Expedición Botánica.