
Los dedos de las manos no llegan para enumerar los debates científicos que se encuentran politizados, y el del cambio climático es una muestra paradigmática. Ante esto, de poco sirven los argumentos esgrimidos por científicos y grupos de investigación de toda laya. Es irrelevante que haya un consenso universal entre la comunidad científica que alerte cada día de las gravísimas consecuencias que la acción humana está provocando en el planeta. La discusión de la crisis climática ya ha traspasado el umbral de la academia, de la comprobación experimental, para adentrarse en el cenagoso terreno de la batalla ideológica por el relato.
A la luz de la gravedad del fenómeno en liza —y aunque no cope cada día los titulares de la prensa— esto es motivo de preocupación. El ya más que contrastado aumento de la temperatura global está alcanzando una cota que muchos pesimistas no preveían que fuera a suceder tan pronto. Como un efecto cascada, algunas de las consecuencias de este calentamiento son impredecibles, pero en ningún caso positivas para los humanos. Basta un ejemplo extremo para calibrar la magnitud del problema: sin el efecto invernadero, Venus no sería muy distinto de la Tierra; con él, su temperatura media ronda hoy los 463 grados centígrados. No es una anécdota astronómica, sino una advertencia. En 2009, el Centro de Resiliencia de Estocolmo identificó nueve límites planetarios —desde la integridad de la biosfera hasta la acidificación de los océanos o los flujos biogeoquímicos— que no deberían traspasarse si queremos preservar unas condiciones mínimamente habitables. Cruzar cualquiera de esas líneas implica cambios irreversibles y, aunque ciertas formas de vida puedan sobrevivir, pone en jaque a la civilización humana tal y como la conocemos. A día de hoy, seis de esos nueve límites ya han sido sobrepasados, y todo indica que la cuenta seguirá creciendo.
No insistiré en ciertos fenómenos climáticos extremos que tienen la amabilidad de acompañarnos cada año, cada vez con más frecuencia, pues ya han ahondado en ello una infinidad de textos. Baste con destacar que, lejos de responder al azar, estos fenómenos están manifiestamente ligados —así lo apuntan las autoridades científicas a través de rigurosos estudios— con el cambio climático.
Este caos, desde luego, no debería coger desprevenido a nadie. El humano se ha esparcido por la corteza terrestre sin ton ni son, trastabillando todo como si de un chimpancé en un laboratorio se tratara. Hemos normalizado un modelo social, cultural y económico que me permite escribir esta oración en Galicia con un ordenador portátil ensamblado en China gracias a materiales extraídos del Congo y chips diseñados en California, mientras tomo café cultivado en Colombia, molido en Alemania y servido en una taza portuguesa. Además, llevo puesta una camiseta hecha en Bangladesh, con algodón de Uzbekistán y tinte de la India. Entre frase y frase, reviso vuelos baratos para visitar Tailandia.
Si los recursos materiales y energéticos del orbe fueran ilimitados no habría mayor inconveniente, al menos en lo que atañe a la sostenibilidad de este modus vivendi. El asunto es que esto no es así. Dependemos del ceñido corpiño de las fronteras biofísicas de un planeta pequeño y, por supuesto, finito. Que este modelo voraz —que apenas cuenta con algunas décadas de vida— sea lo único que conocemos varias generaciones afortunadas del planeta no significa ni mucho menos que sea sustentable. Como se mencionó cínicamente tras el estallido de la crisis de 2008, quizás estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y cuando utilizo el plural me refiero, evidentemente, a las personas (mayormente occidentales u occidentalizadas) que vivimos en regiones acaudaladas. Como apunta el físico Antonio Turiel en su El futuro de Europa: «¿Qué pasa si el metabolismo actual de nuestra sociedad es sencillamente inviable?».
Mucho antes de Nostradamus, los sapiens ya éramos aficionados a las profecías apocalípticas. Nunca han faltado en cualquier mitología. Ahora bien, que siempre haya habido predicciones apocalípticas infundadas no implica que toda predicción apocalíptica sea infundada. El carácter falaz de semejante razonamiento es de primero de argumentación. No obstante, muchos siguen aferrados con tozudez a la tesis de que no hay ninguna crisis climática, emergencia climática, apocalipsis climático o comoquiera que se le llame.
Ante esto, permítaseme lamentar nuevamente la naturaleza interesada, politizada —entre otras cosas, por los intereses económicos en juego— de la discusión acerca del cambio climático. Al tratarse este de material de discusión científica, mucho me temo que ninguna disputa informal, ni en una taberna ni en ningún parlamento, puede arrojar ninguna luz. No se trata aquí de opinar alegremente, sino de atender a los resultados experimentales.
Nuestro modelo hiperconsumista es inviable en el largo plazo a la vista de las lindes materiales y energéticas. Para más inri, este modelo de producción-consumo ha convertido a la misma contaminación en negocio (no olvidemos que el desastre del Prestige en las costas gallegas impactó positivamente en el PIB). Permítaseme una breve anécdota: hará cosa de unos tres años mi móvil dejó de funcionar y en la compañía me aseguraron que se debía a una avería insignificante. Me ofrecieron un móvil nuevo gratis, pero yo quería arreglar el que tenía. Esa opción no se contemplaba y me asombró la cantidad de veces que me llamaron intentando averiguar por qué carajos no cogía el móvil gratuito y desechaba el viejo. Los desechos electrónicos anuales rondan los cincuenta millones de toneladas, casi todas bajo la forma de vertidos tóxicos.
Ante tamaño problema, las vías intermedias, como las vinculadas con el eufemismo «desarrollo sostenible», hace tiempo que se hicieron insuficientes. Aunque se hace imperioso, en el medio y largo plazo no bastará con tomar medidas que claman al cielo, como la prohibición de la obsolescencia programada. Y así, en última instancia, solo se adivinan en el futuro dos sendas.
La primera —si se me permite la apuesta, la más probable dada la tendencia actual— consiste en tirar palante, a ver qué pasa. En esta senda no faltan los tecno-optimistas que aducen que, aunque sí que hay un reto climático que afrontar, la innovación técnica permitirá sortear el vendaval. A lo Tom Cruise en Misión imposible, la idea es acelerar el coche hasta el límite para saltar por encima del socavón, cerrar los ojos, rezar un par de avemarías y encomendarnos a la deidad que más nos agrade para acabar en el otro lado sanos y salvos.
Como antaño, el progreso tecnocientífico proveerá. Y, así, algunos gurús de Silicon Valley, del tipo de Raymond Kurzweil (véase su La singularidad está más cerca, publicada en 2024), alegan que el advenimiento de la IA y de las nuevas tecnologías nos conduce a una singularidad tecnológica —una suerte de explosión de inteligencia exponencial— que resolverá todos nuestros quebraderos de cabeza. Por supuesto, entre un sinfín de avances, el dominio de la fusión nuclear (una «tecnoquimera», en palabras del ya citado Antonio Turiel) traería aparejado una provisión ilimitada de energía, con todo lo que ello comporta. Desde esta perspectiva no hay motivo, pues, para mudar nuestra forma de vida, sino simplemente esperar champán en mano y abrazar el pensamiento del niño mimado: «Ya lo arreglará papá».
No soy ingeniero ni ningún especialista, pero diría que para que este escenario, casi de ciencia ficción, sea al menos viable, habría que invertir una copiosa suma de dinero en investigación. Empero, nótese a este respecto que el gobierno de una de las principales potencias tecnológicas del mundo está congelando a día de hoy el presupuesto de las mejores universidades y centros de investigación por discrepancias ideológicas (de nuevo, la política). Sea como sea, el all-in hacia el optimismo tecnológico depende de tantísimas variables, todas ellas tan delicadas (como el mantenimiento de la financiación), que deja cierto margen para el escepticismo.
Cabe recordar, además, que algunos gurús del tecno-optimismo, como el nombrado Kurzweil, han asentado sus argumentos en la llamada ley de Moore. Acorde a esta, el número de transistores disponibles en un mismo microprocesador se duplicará cada dos años, con lo que la velocidad de procesamiento avanzará exponencialmente. Pese a que esta previsión se ha cumplido durante unas cuantas décadas, varias voces han subrayado su agotamiento. Ante lo cual no queda otra que remarcar, por obvio que pueda parecer, que no es una ley rígida al no ser de aplicación universal. Y una vez prescindimos de la mal llamada ley de Moore, buena parte de los argumentos de Kurzweil y compañía se desmorona cual castillo de naipes.
¿Y si resulta que, pasados los años, agravada cada vez más la situación, a ninguna lumbrera —ni IA— se le ocurre cómo resolver el asunto? No hay la menor duda de que grandes empresarios y supuestos negacionistas hacen puro teatro y que, en realidad, simplemente se cobijan bajo un discurso que les resulta rentable. Apostaría que algunos piensan algo así como: «Si todo sale mal y los efectos futuros son dramáticos, nosotros ya seremos muy mayores o estaremos muertos. Así que el percal le queda en herencia a otros». Hacia algo similar apunta Carlos Taibo en su Decrecimiento al rescatar una anécdota en la que un responsable nuclear menciona lo siguiente al respecto de los obstáculos sin resolver en este ámbito: «Después de todo, es bueno que dejemos a nuestros hijos problemas por resolver».
Dentro de esta escenografía también hay lugar para una actitud más moderada. Tal vez el futuro no nos depare una panacea tecnocientífica, pero sí una solución al problema a través de desarrollos clave. No hay que banalizar el hecho de que hace apenas cien años no solo no existían internet ni los coches autónomos, sino que la mera imagen de estos inventos sería casi impensable. Podemos presumir que algo tan común para nosotros como un centro comercial o un hipermercado parecería una verdadera locura a ojos de cualquier ciudadano del pasado; no hablemos ya de nuestro complejo sistema eléctrico. Así pues, allende sus obstáculos y con toda la prudencia, concedámosle al primer escenario cierto margen de credibilidad.
Vayamos a la segunda senda, en cierto sentido, algo más ingenua pero sensata. En esta, todas las personas, independientemente del estrato social (políticos, empresarios…), nos percataremos de que el modelo es insostenible y de que, por consiguiente, no queda otra que iniciar un proceso de decrecimiento. Lo cual, en otros términos, conlleva abandonar progresivamente las industrias más insostenibles, como por ejemplo la de la moda, la microelectrónica o la cárnica. También decir au revoir a la movilidad extrema, tanto de personas como de mercancías. Algo que no será sencillo, pues la hemos normalizado hasta tal punto que apenas extraña que un partido de fútbol como la Supercopa de España se celebre en Arabia Saudí, país ubicado a unos 5000 kilómetros de la Península Ibérica. Evidentemente, el decrecimiento implicaría, a su vez, despedirnos del turismo de masas (España y otros destinos turísticos deberían prepararse para el golpe económico). En definitiva, este camino pasa por renunciar a la mentalidad de opulencia y derroche que nos define.
En su lugar, las sociedades estarían sustentadas por procesos de producción de energía local. El consumo sería razonable y, entre otras cosas, los productos adquiridos serían mayormente de proximidad. Todo en aras de la autosuficiencia o, cuanto menos, de la reducción de dependencias. Progresivamente, las dietas basadas fundamentalmente en productos de origen animal —todo un despilfarro agrícola— serían sustituidas por otras de cariz vegetariano o incluso vegano. La agricultura, por cierto, seguiría los principios de la permacultura, basada en los ciclos y patrones de cada sistema natural. En suma, con la expresión de Carlos Taibo, este escenario consistiría en la estructuración de espacios autónomos que minimicen el uso de energía y de materiales.
Obviamente, en un enfoque menos inocente, este segundo escenario sustentado en el decrecimiento no tiene por qué proceder de una decisión social voluntaria, de un éxito sin precedentes de educación y responsabilidad. Como aconteció con la pandemia del coronavirus, cabe la posibilidad de que la adopción del decrecimiento sea a rastras. A la fuerza, vamos. El futuro dictará sentencia y nos dirá, esperemos que sin mucha crudeza, cuál de los dos caminos —progreso tecnológico o decrecimiento— ha mantenido en pie a nuestra civilización.
No se le escapará a nadie que se ha quedado en el tintero un tercer escenario: el del decaimiento en mayúscula de la (escueta) era del Homo sapiens. Particularmente, esta posibilidad me deja con mal cuerpo. No sé muy bien por qué, pues al fin y al cabo preveo que moriré antes de que termine el siglo sin tener la paradójica prerrogativa de despedirme del último espécimen humano. En todo caso, aguardo que los avisos que está escupiendo el planeta no caigan en saco roto y que el debate acerca del cambio climático huya de la dimensión ideológica. Solo así podrá haber un verdadero debate social sobre cuál de las dos sendas delineadas queremos seguir.
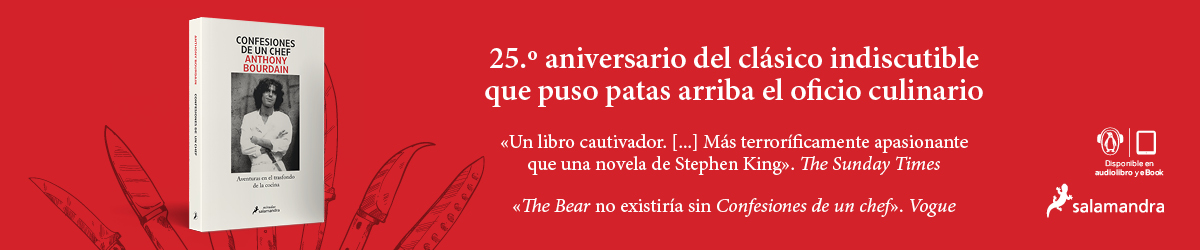

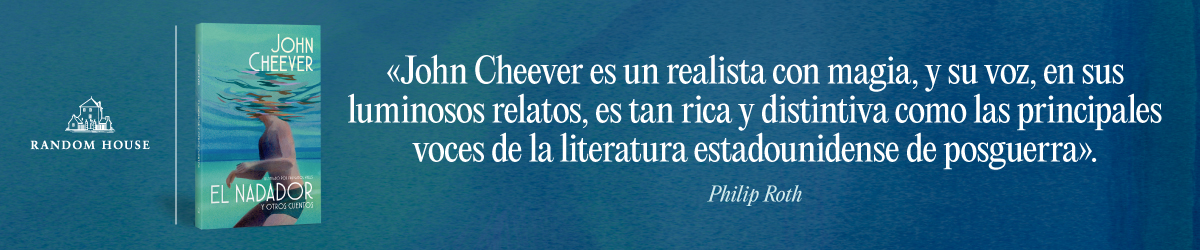





Mientras te leía he estado pensando en las consecuencias.
Lacilbula fue el nombre que las legiones de Escipion dieron al asentamiento romano que hoy es Grazalema. Más de dos mil años y en una semana haya tenido que ser abandonada. No somos conscientes de lo que nos jugamos.
La percepción -tan relacionada con lo sobrenatural-, cuando viene acompañada con válidas pruebas científicas crea desconfianza, y en más de las veces rechazo, pues se la “percibe” como un insulto a nuestra constitución ontológica o a la teleología “positivista” de la humanidad. La percepción de que somos demasiados para un planeta con límites físicos a la vista no es nueva, y hay un paralelismo con los tiempos homéricos: cayeron en el olvido o tal vez en el sarcasmo los llamados de atención; hay un pasaje de la literatura clásica en el cual se trata de explicar el por qué de las guerras de aquellos tiempos, y la respuestas era que los dioses mandaban un castigo a través de Marte para que no fuéramos tantos, lo que me lleva a preguntarme qué tipo de percepción tenían los griegos con respecto a las multitudes, visto que no eran tantos como lo somos ahora, una época histórica en donde -y a modo de inciso para la defensa de los tan apreciados bovinos- había más hecatombes ( cien bueyes para el sacrificio) que hombres. No había fiesta o reunión social en las cuales faltaran esos malhadados cuadrúpedos. Esta es la “percepción” que me dejaron las lecturas de esos dos clásicos. Se agradece a regañadientes esta lectura que en mis tiempos juveniles jamás pensé que podría suceder. Otra “percepción” errada.
Me parece un buen resumen de la situación en la que estamos. Solo querría discutir el término «ideológico», el cual creo que se está usando para dar una visión peyorativa de lo que se hace en política. En mi opinión, es obvio que esta cuestión tiene que ser ideológica, ya que depende de las políticas que se lleven a cabo para tomar un rumbo u otro. En fin, no hagamos «antipolítica» cuando justo lo que necesitamos son políticas que nos lleven a buen puerto. En este caso, que nos lleven hacia el decrecimiento económico.
No me cabe duda de la existencia del fenómeno. Se está modificando el clima en nuestro planeta, de acuerdo a un proceso histórico irrefutable. No es la primera vez que sucede.
Tampoco me cabe duda la incidencia antrópica en su evolución causada por los diversos aportes químicos a la atmósfera, que también empujan en la misma dirección.
…peeero ¿Se ha medido científicamente la relación entre la producción antrópica de CO2 y otros gases de efecto invernadero, respecto a la multitud de efectos naturales que intervienen sin causa humana? Que yo sepa, los sucesivos IPCC publicados a lo largo de dos décadas no se han ocupado de dicho cálculo, a mi juicio fundamental para establecer estrategias eficaces para atenuar el problema, si es que existen.
No pretendo tener razón y espero que alguien me ilustre con fundamento si estoy en un error.
¿Pero qué más se puede hacer desde Europa si países como India y China se pasan todo por el forro? Los esfuerzos deberían ir en la dirección de los que más impactan. Que por cierto tienen un señor argumento cuando dicen que los países auto-denominados occidente contaminaron a lo bestia cuando crecían y es injusto pedirles a ellos ahora que pisen el freno por el bien de todos. Eso sin hablar de que algunas de las consecuencias son deseadas por países poderosos, como el derretimiento del polo norte que genera nuevas rutas marítimas. En fin, asumamos que nos vamos al carajo y bailemos hasta el amanecer.
Solo matizar que el país que está instalando más renovables en el mundo, con gran diferencia, es China. Y quien más impacta, al menos per cápita, es EEUU, que ahora también se lo pasa todo por el forro.
De acuerdo con el resto, incluida la frase final.
A mi el libro anterior de Turiel (Petrocalipsis) me impacto muchísimo. Ya le había visto en alguna charla, pero me impresionó cómo, además de alertar sobre la imposibilidad de sostener el crecimiento actual, se cargaba una por una y de forma demoledora (y bien explicada) todas las alternativas ‘tecno-optimistas’ de transición energética. Su única receta es un decrecimiento que nunca va a ser aceptado hasta que la situación sea ya desesperada. Luego he ido leyendo algunas opiniones más matizadas, pero se me ha quedado un pesimismo en el futuro que no me puedo quitar de encima.
Para colmo, la situación geopolítica no hace más que alejarnos de cualquier medida que pueda mitigar los efectos de crisis. La tendencia que crece en política es totalmente contraria a la sostenibilidad y encima, a nivel local, se nos ha ido al garete el tren, que será sustituido por gasoil y queroseno.
Hay un error en el artículo. Los límites planetarios que ya se han sobrepasado no son 6 (de 9) sino 7. El último ha sido la acidificación de los océanos: https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/
Este artículo me recuerda a otro artículo, ya mítico, publicado en Jacobin hace cerca de 15 años, «Four Futures», de Peter Frase (que después escribió un libro entero, publicado en castellano, extendiéndose en sus argumentos): https://jacobin.com/2011/12/four-futures Parece claro que ya estamos en camino del futuro exterminista, el peor de los propuestos por Frase, y dominado tanto por la escasez como por la jerarquía plutocrática. Porque hay que tener muy claro que no es la Humanidad como tal la que está destruyéndose a sí misma a través de la destrucción del ecosistema de la que depende, sino el capitalismo y la plutocracia que lo controla. Ese es el culpable y por tanto el enemigo. Hay que acabar ya con el capitalismo y con sus dueños y servidores. En último término, este es un problema político, no tecnológico.
Yo no sé si el mal llamado decrecimiento (mejor quizá llamarlo simplemente post-crecimiento) es posible o no. Lo que sí está claro es que es mejor que seamos nosotros quienes nos impongamos el decrecimiento a que nos lo imponga la Naturaleza.