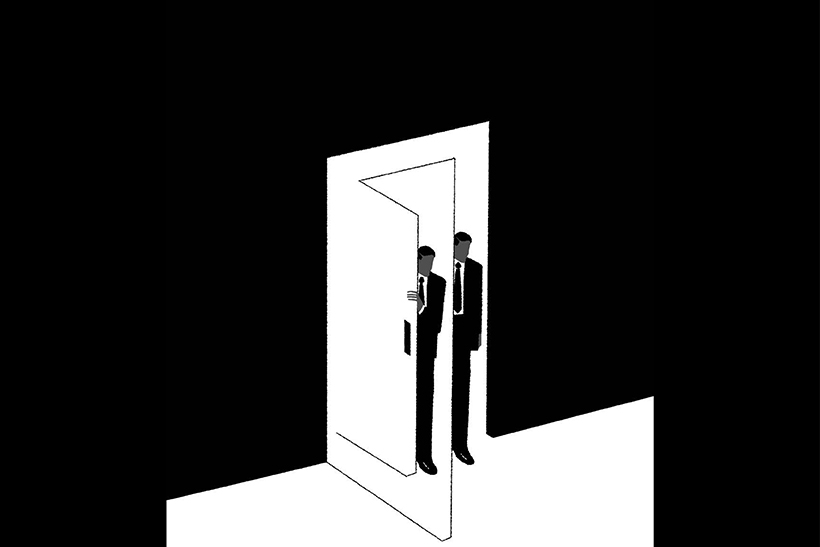
En todo el mundo, el lenguaje de la democracia está perdiendo fuerza. Durante años, buena parte del centro y la izquierda política ha recurrido a un conjunto de calificativos asociados al mal (xenófobo, racista, machista, nazi, etc.) como recursos rápidos y cómodos para deslegitimar a sus adversarios, en particular a los sectores más conservadores o reaccionarios de la derecha. Y es cierto que, en muchos casos, esos términos describen realidades innegables y hasta hace poco funcionaban como una herramienta eficaz para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de determinados discursos.
Sin embargo, la fuerza de una palabra reside en su capacidad de transmitir un significado concreto y de provocar una reflexión. Por ello, la reiteración de estas etiquetas, utilizadas de manera casi automática y genérica ante el populismo de derechas, ha ido perdiendo fuerza persuasiva, llegando incluso a generar un efecto contrario que, lejos de debilitarlo, lo fortalece: el de reforzar la victimización de la extrema derecha y alimentar el relato de que existe una «censura progresista» que supuestamente silencia e impide escuchar a quienes piensan distinto.
El ascenso reciente de partidos y movimientos de ultraderecha —en unos sitios más que en otros— muestra con crudeza los límites de esta estrategia discursiva. El problema no es tanto el uso de esos términos, que siguen siendo necesarios cuando describen hechos, sino la ausencia de un debate más profundo que los acompañe y muestre las consecuencias a las que pueden dar lugar. Señalar a un político o a un partido como «racista» sin explicar con claridad qué significa ese racismo, cómo afecta a la vida cotidiana de las personas o qué consecuencias históricas tiene deja al término vacío de contenido. Peor aún, lo convierte en un cliché que se desgasta rápidamente y que puede ser percibido por la ciudadanía como una actitud defensiva de quien lo invoca ante su propia incapacidad para aprehender la realidad circundante.
Como advertía Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén (1963), cuando se vacía el sentido de las palabras que nombran el mal, la capacidad de reconocer ese mal se debilita y, con ello, corre el riesgo de banalizarse. Algo similar ocurre en el debate público actual, donde la repetición excesiva de términos como fascista o nazi con fines políticos también contribuye a una banalización peligrosa. Estos conceptos tienen un peso histórico y moral enorme, ya que evocan regímenes responsables de persecuciones, guerras y genocidios, pero que, además, pueden parecer ya lejanos para una parte de la sociedad. Usarlos sin precisión diluye su gravedad, dificulta que la sociedad identifique las amenazas reales y debilita la memoria colectiva sobre los peligros del autoritarismo y de las ideologías extremas, aún más si cabe cuando la retórica de dichas ideologías apela a menudo —paradójicamente— a la propia democracia como su supuesta culminación y fuente de legitimidad.
En toda Europa podemos observar un patrón recurrente en el que los movimientos de extrema derecha han aprendido a adaptar su retórica al escenario democrático y que, en términos generales, se vincula a la idea de recrear una identidad nacional y a la promesa de devolver una seguridad económica y social supuestamente arrebatada.
En España, Vox encarna una continuidad simbólica del viejo ultranacionalismo español, heredero parcial del fascismo, pero adaptado al marco de las democracias liberales. Francia, durante mucho tiempo un laboratorio del populismo nacionalista en Europa occidental, ha seguido una trayectoria similar. El Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen ha reformulado su imagen, suavizado su retórica y se ha posicionado como la voz legítima de la «Francia olvidada». En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) combina la afirmación nacionalista con una narrativa de victimismo antisistema, presentándose como la única fuerza dispuesta a «decir la verdad» frente a un supuesto consenso liberal represivo.
Y en el Reino Unido, más de lo mismo: el Reform UK de Nigel Farage ha emergido como vehículo de un populismo de derechas que canaliza el resentimiento popular bajo la bandera de la soberanía nacional, situándose tanto frente al establishment conservador como frente a la izquierda liberal. Su creciente tracción electoral refleja una tendencia europea más amplia: ideas nacionalistas y extremistas que antes ocupaban los márgenes ahora reclaman representar la «auténtica voluntad del pueblo» desde dentro de las mismas instituciones que pretenden desestabilizar.
Finalmente, Italia representa un estadio más avanzado de esta adaptación. El propio símbolo del partido de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia (la llama tricolor), procede del Movimento Sociale Italiano (MSI), fundado por exdirigentes del régimen de Mussolini tras la II Guerra Mundial. Su gobierno muestra cómo una fuerza procedente de la tradición posfascista italiana puede ejercer el poder desde una plena inserción institucional, sin reivindicar explícitamente el fascismo histórico, pero tampoco sin condenarlo.
Esta tendencia no crece de forma aislada, sino que lo hace, además, bajo el paraguas de la administración Trump, que ha reconocido su intención de involucrarse en nuestros países y nutrir estas formaciones de ultraderecha «patrióticas» como parte de su estrategia de seguridad nacional destinada a restaurar la primacía estadounidense en su esfera de influencia —sea el que fuere— y amenazando, desde luego, a todo aquel que ose salirse del redil.
Siguiendo el hilo anterior y sin entrar demasiado en matices conceptuales o paradojas inherentes a la naturaleza plural de una sociedad democrática, cabe preguntarse ¿qué autoridad puede excluir la diversidad en la manera de concebir la democracia del pluralismo que en ella ostenta la sociedad? La respuesta es, probablemente, ninguna.
Efectivamente, como advirtió Tocqueville, uno de los grandes pensadores de la democracia moderna, esta no se libra del peligro de volverse contra sí misma. La misma fuerza ambivalente que reside en el corazón de la igualdad democrática podía, según él, si no se evitaban el conformismo y la apatía, impulsar tanto la libertad como la servidumbre y, por extensión, reproducir las formas de dominación que pretendía superar. La erosión y pérdida de densidad del lenguaje político no son fenómenos menores, sino síntomas de esa deriva, síntomas de una sociedad que se vuelve más vulnerable al autoritarismo.
Reconstruir el discurso
En sus trabajos sobre justicia y democracia, Nancy Fraser ha mostrado de forma lúcida cómo gran parte de las fuerzas progresistas perdieron la capacidad de conectar las reivindicaciones materiales (precariedad, vivienda, salarios, seguridad) con las aspiraciones culturales y simbólicas (igualdad, respeto, lucha contra la exclusión). Al no equilibrar ambas dimensiones —en términos de Fraser, la «redistribución» y el «reconocimiento», respectivamente— en un marco común, las luchas por el reconocimiento se impusieron sobre las de redistribución y, con ello, muchas demandas sociales quedaron dispersas y sin un relato integrador que articulara las frustraciones cotidianas de amplios sectores sociales que hoy se sienten desatendidos.
Este fenómeno explica por qué el progresismo está perdiendo capacidad de interpelación y por qué hoy necesita reconstruir un discurso propio que vuelva a ofrecer sentido y pertenencia; pero, al mismo tiempo, debe hacerlo sin caer en el catastrofismo, ya que el propio auge de la derecha populista demuestra que hablar de ella en términos apocalípticos o tratar de acordonarla está destinado al fracaso y, a menudo, cohesiona aún más a su base electoral. En consecuencia, el reto para el centro político y las izquierdas transformadoras no es levantar muros y parapetarse detrás de esos calificativos, sino dotarlos de mayor profundidad y contexto. Esto exige un triple esfuerzo centrado en renovar su manera de comunicar, reconectar con la ciudadanía y combatir la desinformación.
-Claridad. Explicar con claridad qué implican esas actitudes o políticas excluyentes, qué implican las motosierras y qué riesgos sociales y democráticos comportan. Se trata de exponer, con ejemplos concretos, (aunque basta con repasar la actualidad para recabar unos cuantos) cómo afectan las políticas antisociales, xenófobas o misóginas a la vida cotidiana; qué significa para un barrio la discriminación sistemática, qué implica para una trabajadora la brecha salarial, o qué consecuencias tiene para la cohesión social y la educación la normalización de prejuicios y discursos de odio e, incluso, la naturalización de la violencia contra el enemigo interno (véase en EE. UU. como la figura del «enemigo interno» ha ido mutando al compás de su agenda de seguridad: ayer los terroristas eran los migrantes latinoamericanos deportados a macrocárceles en terceros países, o los supuestos tripulantes de narcolanchas abatidos en el Caribe, y hoy ya lo es una mujer americana de treinta y siete años, madre de tres hijos, tiroteada por agentes del ICE a los que intentaba sortear).
-Frustración. Empatizar con el malestar ciudadano que sirve de caldo de cultivo a los populismos de derechas. Escuchar, comprender y dar respuestas tangibles a las preocupaciones materiales es la condición para reconstruir la confianza: el estancamiento económico, la precariedad laboral, la falta de vivienda asequible, la percepción de inseguridad o de impunidad, así como un reparto desigual de cargas y beneficios, etc. Todas estas inquietudes y realidades deben ser reconocidas y atendidas.
La fractura entre las demandas materiales y las aspiraciones simbólicas —como plantea Fraser— no se traduce solo en desafección, sino que también abre un vacío interpretativo que deja a la ciudadanía a expensas de que los discursos simplificadores y, a menudo, distorsionados se apropien de su malestar.
En términos más estructurales y como consecuencia de ese vacío, Karl Polanyi advirtió que, cuando el liberalismo de mercado destruye los tejidos sociales y amenaza su estabilidad, el autoritarismo puede presentarse como una «solución» de protección frente a la inseguridad que ese mismo orden produce.
-Desinformación. Un tercer frente ineludible es combatir los regueros de desinformación que alimentan y propagan los discursos populistas mediante pedagogía democrática y transparencia institucional, así como con evidencias científicas frente a posiciones negacionistas. Urge enfrentar las narrativas simplistas y emocionales, ofreciendo información precisa y verificable que contrarreste este tipo de manipulación. Solo así podrá neutralizarse de forma eficaz al supuesto «Líder Supremo» que proclame tener soluciones inmediatas y se erija como el único capaz de guiar al pueblo con autoridad férrea para liberarlo de sus adversidades.
Todo ello exige, por tanto, construir un lenguaje que no sea reactivo, sino propositivo; en todo caso, capaz de recuperar la capacidad de nombrar el mundo desde un horizonte propio, es decir, sin limitarse a responder dentro de los mismos marcos emocionales que la ultraderecha —y el propio ecosistema digital— llevan años imponiendo en el debate público.
Emociones, redes y posverdad
A ambos lados del Atlántico estamos viendo cómo las extremas derechas han sabido explotar las redes sociales y ciertos medios de comunicación para difundir mensajes reduccionistas y emocionales, por no decir apocalípticos, que pueden calar fácilmente en la sociedad de masas. Sus actores suelen eludir, además, cualquier exigencia de veracidad amparándose en una definición instrumentalizada de la «libertad de expresión» —o simplemente de la «libertad», a secas, esa «palabra mágica»—. Saben que no hay arma de reclutamiento más eficaz que acuciar los temores y resentimientos de las personas, sentimientos que anidan fácilmente en el inconsciente social y empujan a la sociedad hacia derroteros autoritarios. Movilizan a sus electores desde la emocionalidad más que desde la razón, volviéndolos cada vez más inmunes a cualquier argumentación racional mientras se atrincheran en sus propias verdades alternativas, por terraplanistas que sean.
Como telón de fondo, la centralidad de las emociones convive con una época marcada por el neoliberalismo, donde la verdad objetiva ha perdido fuerza como referente y la llamada «posverdad» no se limita solo a la difusión de bulos, sino que tiende a imponerse como supremacía de lo que se siente sobre lo que se demuestra. Esta primacía de la vivencia subjetiva, favorecida por una cultura que exalta lo individual —y con ello superficial— sobre lo estructural, ha fragmentado los conflictos sociales en percepciones excesivamente individuales, dificultando su lectura en clave colectiva.
Conviene matizar aquí que el individualismo que Polanyi analizó era fundamentalmente económico: el del mercado autorregulado que desancla la economía de la sociedad. El individualismo contemporáneo, en cambio, opera sobre la subjetividad y las emociones, pero puede leerse como una prolongación de aquel proceso de desarraigo.
Como ha argumentado Wendy Brown en su libro Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution (2015), haciéndose eco del análisis de Foucault sobre el neoliberalismo, este no se limita a una doctrina económica, sino que reconfigura la subjetividad de los ciudadanos y permea todos los aspectos de la vida social, reduciendo al individuo a un sujeto de tipo homo economicus, orientado exclusivamente por valores de mercado. En este marco, lo político se percibe como un obstáculo a las libertades absolutas que debería tener el mercado y, según Brown, se aspira a despojar a los individuos de las valencias políticas que los vinculan a la soberanía popular.
No es casual, en este sentido, que la pérdida de esa mirada estructural avance en paralelo a un retroceso sostenido de las humanidades y de la formación crítica en buena parte del mundo occidental. En muchos países se observa una menor demanda de estudios humanísticos y un desplazamiento hacia disciplinas estrictamente utilitaristas, con la consiguiente marginación de la reflexión histórica, filosófica o literaria en los currículos educativos. Este fenómeno debilita inevitablemente los espacios dedicados a cultivar el pensamiento crítico y reduce la capacidad colectiva de analizar las narrativas populistas y emocionales que alimentan el fanatismo y terminan ocupando el espacio que antes cubría la reflexión estructural.
Sin embargo, esta no es una preocupación nueva. La fragilidad del debate democrático y las derivas autoritarias que pueden acompañarla han sido objeto de reflexión constante en el pensamiento político contemporáneo desde diferentes perspectivas. Como advirtió Hannah Arendt, «la incapacidad de pensar es el peligro más grave» porque, a su juicio, el sujeto ideal del totalitarismo es aquel que ha dejado de distinguir entre verdad y ficción. En Los orígenes del totalitarismo (1951), Arendt escribe: «El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad».
En este sentido, como no se cansaba de repetir John Stuart Mill ya en el siglo XIX, «el valor de un Estado depende del valor de sus ciudadanos». Es decir, que ninguna forma de gobierno puede ser libre, decía, si el pueblo no posee las cualidades necesarias para sostener esa libertad, con educación cívica, autonomía intelectual y participación activa. En sintonía con las advertencias de Tocqueville, Mill abogaba por la deliberación pública y la libertad de discusión como un ejercicio que podía contribuir a aminorar la falibilidad individual consustancial a nuestra condición humana, lo cual nos acercaba, en última instancia, a la verdad de las cosas.
Ese ideal, sin embargo, choca hoy frontal y desafortunadamente con un ecosistema regido y acelerado por la inmediatez digital, cuya lógica puede socavar el diálogo democrático. Como ha señalado Jürgen Habermas, la democracia necesita de una esfera pública capaz de sostener argumentos y deliberar más allá de sus desacuerdos. Pero si esa base se fragmenta y la emocionalidad mediática suplanta la argumentación en un entorno digital que premia la viralidad y la gratificación instantánea, el espacio público pierde densidad deliberativa y queda a merced de los discursos autoritarios que florecen en contextos de simplificación y polarización. En otras palabras, la sociedad —y en especial los más jóvenes— puede acabar sucumbiendo a los mensajes falsos y a la desinformación, como si el frenesí de todo el pandemónium digital actual se abatiera de golpe, como una bala de cañón, sobre la pequeña charca de ese espacio público pausado y racional.
Por su parte, como recordó Umberto Eco en su célebre reflexión sobre el «fascismo eterno», este se alimenta de una amalgama cambiante de ideologías, capaz de adaptarse a las vicisitudes de cada contexto histórico y, en todo caso, no triunfa por la solidez de sus ideas, sino más bien por su capacidad para activar emociones primarias mediante arquetipos simples: el enemigo interno, la decadencia, el héroe salvador, etc. La arquitectura digital contemporánea, basada en mensajes breves, memes y estímulos emocionales, refuerza precisamente el tipo de comunicación que Eco describía. En una cultura que privilegia la velocidad y el impacto por encima de la deliberación, estos relatos se propagan con facilidad sin exigirles coherencia ni verdad.
En esta «sociedad de la transparencia», término acuñado por el filósofo Byung-Chul Han, donde todo debe mostrarse, la exposición emocional opera como forma de legitimidad. Los algoritmos —que no son neutrales— amplifican a escala masiva los contenidos que despiertan reacciones intensas, ya que están diseñados para maximizar la atención y el tiempo de permanencia y, cada vez más, para ofrecer respuestas complacientes a través de sistemas de IA que median nuestra relación con el mundo; un patrón confirmado por investigaciones recientes sobre la dinámica política de TikTok (Biswas et al., 2025), que revelan cómo las narrativas falsas suelen coexistir con contenidos tóxicos y partidistas que atraen sistemáticamente una mayor interacción de los usuarios, especialmente durante eventos políticamente sensibles.
Esta dinámica se hizo visible tanto en las elecciones generales de 2023 en España como en las de 2024 en Estados Unidos, donde el propio Trump reconoció que TikTok le ayudó a movilizar a los votantes más jóvenes, lo que le llevó a él a la presidencia y a Washington a escrutar con mayor atención el control sobre estas redes.
Estos ejemplos subrayan lo cruciales que se han vuelto las plataformas digitales en las estrategias contemporáneas de movilización populista y, en el caso de TikTok —utilizada por más de 170 millones de estadounidenses, una cifra que incluso supera el número de votantes en las elecciones de 2024—, ponen de manifiesto su inmenso poder para dominar el nuevo espacio informativo e influir en la percepción pública de un sistema que la propaganda retrata como hostil.
El peligro de esta deriva no es solo discursivo. Como ya ha venido ocurriendo desde hace décadas en EE. UU., la reciente detención en España de varios integrantes de The Base, una organización neonazi internacional —con armas y adoctrinamiento paramilitar— que planeaba atentados terroristas en Europa y de la que se ha hablado más bien poco, recuerda que el extremismo ya no se limita a la agitación simbólica o a la retórica incendiaria y que nuestro país tampoco se libra de las potenciales consecuencias materiales y brutales que puedan derivarse. La «banalización del mal» y la normalización de ciertos discursos son semillas que pueden brotar y traducirse en violencia organizada y en la erosión efectiva de la convivencia democrática.
Recuperar el sentido y la esperanza
En este escenario, la cuestión es, en definitiva, cómo las fuerzas democráticas y progresistas pueden recuperar ese espacio emocional en sus propios términos éticos, sin quedar atrapadas en un marco argumental ajeno. Ello exige una comunicación más inteligente y objetiva, sin distorsionar datos ni velar realidades según convenga, precisamente porque al otro lado los partidos extremistas prosperan de este silencio que, en algunos contextos, la izquierda no sabe cómo romper cuando ello conlleva abordar temas incómodos o incluso contradecir dogmas preestablecidos.
Pensar que basta con descalificar al adversario para desarmarlo es un error y ha dejado de ser eficaz, pero también lo es limitarse a desmentir las consignas populistas —cada cual más cínica y desnortada— de una derecha cuyo centro de gravedad se desplaza cada vez más hacia el extremo.
La realidad es que buena parte del electorado que hoy se siente atraído por los discursos radicales de la ultraderecha no necesariamente comparte todos sus postulados ideológicos, sino que, en muchos casos, responde más a la búsqueda de una alternativa ante la desafección acumulada, fruto de esa ruptura entre expectativas materiales y promesas políticas incumplidas. Es, al fin y al cabo, una forma de expresar su hartazgo frente a políticas percibidas como ineficaces. Un electorado, incluso, en palabras de José María Ridao, «hastiado, escalofriantemente hastiado, de la democracia y de su impotencia».
No obstante, el panorama no es enteramente sombrío. En Nueva York, un joven progresista, Zohran Mamdani, hasta ahora desconocido, inmigrante y socialista, ha ganado las elecciones a la alcaldía de la ciudad más importante —y quizá más simbólica— de EE. UU. y ha logrado abrirse paso con un discurso que ha conectado con la ciudadanía, recuperando la esperanza como eje político. Su éxito no se explica solo por su carisma, sino por una forma distinta de hablar de justicia y comunidad sin caer en consignas vacías.
Al mismo tiempo, en Londres, la ciudad lleva años gobernada por Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, un precedente que sugiere que estas renovaciones de la esperanza democrática no son ni aisladas ni accidentales. Tanto Mamdani como Khan encarnan una respuesta más sosegada y constructiva a la política del resentimiento. Sin embargo, está por ver si esa narrativa puede trascender sus ciudades y arraigar en sus respectivos países. En sociedades cada vez más marcadas por la polarización y la desconfianza, las condiciones que permitieron que sus mensajes calaran podrían resultar mucho más difíciles de reproducir.
Ahí radica la clave: mientras discutimos sobre si son galgos o si son podencos, el auge de las ultraderechas no se detendrá únicamente con adjetivos en una lucha por la hegemonía narrativa. Para poder llegar a ser verdaderamente transformadora, la política progresista necesita superar la parálisis y recuperar la capacidad de proponer horizontes atractivos, sin caer en la utopía ni encerrarse en una actitud meramente defensiva. Esto implica también volver a anclar su proyecto en la sensibilidad social que hizo de la Europa del bienestar un referente mundial de libertad y democracia. Si no es capaz de ofrecer respuestas creíbles y un enfoque convincente que conecte con esas preocupaciones, serán vanos todos los calificativos y seguirán perdiendo fuerza hasta volverse irrelevantes.
En Esperando a los bárbaros, J. M. Coetzee recuerda que un imperio puede justificarse hasta cierto punto invocando a una amenaza difusa y externa. Algo parecido ocurre cuando uno se limita a nombrar al peligro sin dotar de sentido a las palabras: sirven más para cohesionar a quienes las pronuncian que para expresar una alerta sólida y fundamentada. Pero si el discurso progresista pierde credibilidad, se debilita, por extensión, el poder colectivo que lo sustenta. El desafío, por tanto, no es esperar a los bárbaros, sino interpelar a la ciudadanía con un relato que aporte razones, que señale un horizonte esperanzador, más allá de la evocación de un enemigo abstracto, por muy real que sea.
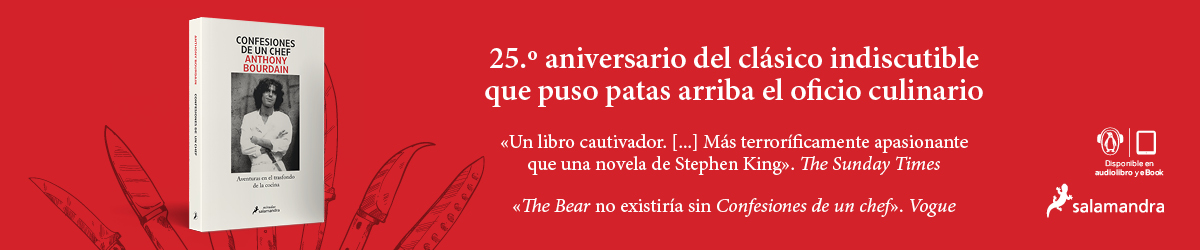




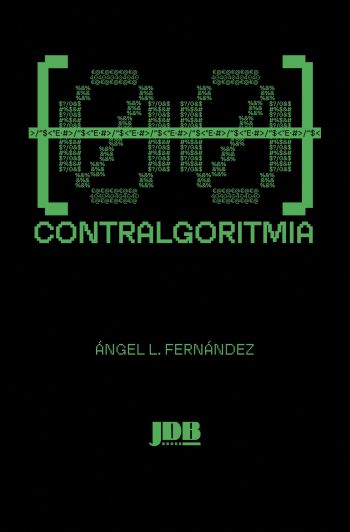
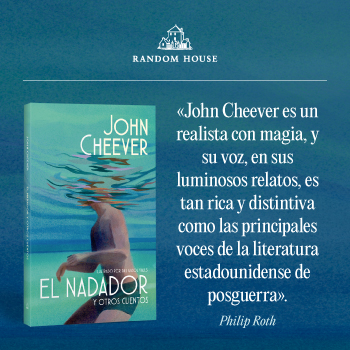


Que un algoritmo no sea neutral es una afirmación que responde más a la emoción que al raciocinio. Simplificando se puede decir que el Teorema de Pitágoras es un algoritmo que sirve para encontrar un perfecto y no ambigüo angulo de 90 grados, pero si a sus componentes desnudos y crudos le agregamos cualidades innecesarias tendremos, por ejemplo, un ángulo con sus rectas a colores. Es como una receta para problemas lógicos amplios, siempre accesible para ser depurado. Es solo neutra pureza conceptual. Son necesarios. Por el resto, ¿quién no puede no estar de acuerdo con tantas palabras e ideas sensatas, producto de una cultura centenaria de la que estoy orgulloso por más que sea de perifería? Mi problema es que al nombrar izquierda, progresismo y lideres supremos a secas, me lleva a sospechar que el autor no considere al peronismo ni de izquierda y mucho menos progresista, siempre dispuesto a enquistar líderes supremos, y si estoy errado, pido disculpas. La culta izquierda progresita europea fue un enemigo innecesario del movimiento popular o populista o demagógico del peronismo, categorias que con el pasar del tiempo terminaron desautorizados, un movimiento social y político con sus infaltables contradicciones internas, pero que jamás hubiese aprobado que mi pais continuara a ser un opulento granero o un socavón para extraer materiales o bosques milenarios arrasados para uso del mundo occidental y libre sin una contraparte que le permitiera el progreso tecnológico, humano y social. El peronismo para muchos europeos fue fascista no obstante se alimentara de la piedad cristiana con Eva Duarte de Perón como ejemplo de abnegación femenina y de las ideas humanistas de justicia y libertad, este vocablo tan manoseado. Por el resto un artículo que me lleva a ser optimista en un momento histórico oscurantista. Gracias
Según los ejemplos supuestamente positivos que ha dado el autor de los alcaldes de Nueva York y Londres, el futuro deseado es el descrito por Irene Montero: llenar ciudades de inmigrantes y que voten a uno de los suyos, sea pakistaní o indio, preferiblemente musulmán por supuesto. Aunque eso sí, para lograrlo antes hay que convertirse en un centro financiero global producto del capitalismo más salvaje y de ahí se salta al estadio de la arcadia progresista. Puro materialismo histórico del decadente Occidente del siglo XXI. En España yo veo a Barcelona como principal candidato a sumarse a la ilustre lista de oasis de la diversidad y multiculturalidad.