
“Llegué a este país con dos dólares y medio en el bolsillo, pero con la esperanza de ganar un millón. Nunca abandoné esa esperanza” (Carlo Ponzi).
“Carlo Ponzi era un perdedor. Él lo sabía. Todo el que lo conocía lo sabía. Pero estaba desesperado por ser algo más. (…) La gente se interesó en su inversión porque para ellos tenía sentido, aunque no pudiera funcionar” (James Walsh).
Los números, que en economía muchos consideran un argumento incontestable, pueden sin embargo convertirse en una herramienta perfecta para camuflar el engaño. A poca gente se le ocurre discutirlos cuando se imprimen en negro para representar unos cuantiosos beneficios, incluso aunque después esos mismos números milagrosos puedan conducir al desastre. Esto es algo que todos experimentamos en nuestras propias carnes desde aquel 15 de septiembre del 2008, fecha en que el gigante Lehman Brothers fue a la quiebra provocando una crisis de confianza financiera y arrastrando consigo a buena parte de la economía mundial, en una cascada que quienes no entendemos mucho de estas cosas contemplamos con perplejidad. Lehman Brothers, como otras firmas del estilo, había edificado un castillo de naipes que casi nadie osó discutir mientras produjo números… hasta que cayó cuando la mera fuerza de la gravedad desbarató sus etéreos cimientos. No ha sido el único ejemplo de gran espejismo financiero a gran escala; por citar otro bien conocido podemos recordar al coloso estadounidense ENRON, que cayó después de que su fraudulenta prestidigitación contable fuese unánimemente ensalzada durante años por toda la prensa especializada. ENRON fue presentada como un ejemplo a seguir en el mundo empresarial y se le dedicaron loas, artículos, columnas y comentarios favorables hasta que empezó a hacer aguas cuando el artículo entrometido de una periodista se cuestionó el origen de sus fastuosos beneficios (quien todavía no haya visto el extraordinario documental ENRON: The Smartest Guys in The Room, ¡debería verlo cuanto antes!, pasará un buen rato rememorando las hazañas de sus directivos corsario y sus agentes tiburón). Otro buen ejemplo ha sido el superbroker Bernard Madoff, durante varias décadas establecido como uno de los mercaderes más exitosos y respetados de Wall Street. Se necesitaron años para cubrir que había terminado embarcándose en una partida de poker financiera, otro enorme castillo de naipes que vendía humo a cambio de amasar una espectacular fortuna con todo el establishment financiero sancionando su éxito con inane aprobación. El caso de Madoff ha sido especialmente revelador, ya que su modo de operar era una estafa a gran escala basada en el llamado “esquema Ponzi” o “pirámide Ponzi”. Pero, ¿qué es un esquema Ponzi? Para aclararlo deberíamos rastrear ese apellido. Viajaremos a los años 20 y narraremos las andanzas de Carlo Ponzi, un joven inmigrante italiano que pisó América con dos dólares y medio en el bolsillo pero también con la firme intención de hacerse rico. Y lo consiguió, a su manera, aunque para ello causó la ruina a miles de personas. Una historia chocante en su momento, pero que hoy en día —por desgracia— no nos resulta completamente desconocida y que se parece más de lo deseable a ciertos usos de las grandes finanzas actuales. A Ponzi, sin duda alguna, le hubiese encantado vivir en nuestro tiempo.
El hombre que no podía hacerse rico

Carlo Ponzi llegó a Estados Unidos siendo apenas un adolescente. Pero ya entonces tenía ínfulas de ganador; se consideraba destinado a algo importante. Comenzando, cómo no, por el atuendo. Pensaba que para que el éxito llegue uno tiene que vestirse como alguien que ya disfruta de ese éxito… aunque en la realidad no tenga un céntimo. Así pues, gustaba de adornar su breve estatura con buenos trajes como él mismo recordaba en su poco fiable aunque entretenida autobiografía: “lucía el aspecto de un millonario recién salido de la universidad”. Bien, quizá fuese cierto que nada más apearse del barco que lo trajo de Italia lucía aspecto de acomodado burgués, pero la realidad no entiende de trajes, porque al principio su existencia fue exactamente idéntica a la de millones de recién llegados al nuevo continente. Tuvo que salir adelante como buenamente podía en empleos no particularmente boyantes: ejerció de camarero, lavaplatos, mozo de almacén e incluso de intérprete de italiano: “trabajos que detesté y que me daban asco. Trabajos en donde me pagaban menos de lo que necesitaba pero más de lo que merecía”. Como se ve, el joven Carlo tenía las ideas claras. Lo de andar de aquí para allá agachando la cabeza y siempre explotado por patrones inmisericordes empezó a resultarle insoportable. Además, uno difícilmente puede comprarse un traje elegante siendo un vulgar asalariado; aún menos siendo un asalariado poco cualificado en un país extranjero. Como lavar platos no era la mejor manera de financiar sus aspiraciones vitales, no tardó en sentirse atraído por procedimientos más rápidos de hacer dinero. Dicho de otro modo: en unos pocos años terminó acumulando un interesante historial delictivo. Lo suyo era el mundo de la estafa; descubrió que poseía varias de las cualidades básicas en un con man, un “artista de la confianza”. Esto es: carisma, labia y capacidad de convicción. Haciéndose pasar por acaudalado señorito, se dedicaba a pagar sus compras con cheques falsos y a realizar transacciones fraudulentas por correo. Hasta se enroló en una red que ayudaba a que inmigrantes ilegales europeos pudiesen ingresar en EE. UU. burlando la vigilancia de las autoridades. Con todos estos manejos se costeaba aquellos bonitos trajes a la última moda que tanto le gustaban. Eso sí, no siempre le fue bien y en más de una ocasión llegó a dar con sus huesos en una celda. Pasó una temporada de vacaciones a la sombra en Atlanta. Incluso llegó a saborear las bondades hospitalarias de una cárcel canadiense después de entrar en un banco y, tras comprobar que el responsable de la sucursal se encontraba ausente, firmar alegremente cheques como si él fuese el director.
Pero los años fueron pasando y la juventud iba quedando atrás. Cuando estaba ya bastante entrado en la treintena, Ponzi no había conseguido hacerse rico. Estaba cansado de dar tumbos de cárcel en cárcel, así que se estableció en Boston decidido a sobrevivir con un trabajo honrado para evitar nuevos problemas legales. Estaba convencido de que tenía un talento especial para los negocios —aunque los hechos, la verdad, le habían demostrado numerosas veces lo contrario— y seguía esperando una gran idea que lo sacase de pobre.
Boston parecía ser el lugar ideal. La capital de Massachusetts era una ciudad culta, rica y europeizada. Pero no europeizada a la manera de la tumultuosa y caótica New York, porque si uno se paseaba por Brooklyn podía ver a decenas de miles de inmigrantes europeos reconstruyendo sus ruidosas costumbres ancestrales en las atestadas calles salpicadas de puestos de mercadillo. New York, aun con todo su esplendor cultural y económico, incluso habiéndose transformado en el ombligo del planeta, no dejaba de ser una ciudad proletaria. Boston, en cambio, había sabido adoptar lo mejor del viejo continente: un atildamiento clásico y elegante, una arquitectura señorial, un refinado gusto por lo más exquisito de la producción cultural del momento. Gente bien vestida, bien educada e incluso en ocasiones con ciertas ínfulas aristocráticas. Aquella burguesía acomodada y grandilocuente —y con los riñones bien cubiertos del frío— era el espejo en el que Carlo Ponzi se contemplaba. Eso era en lo que siempre había aspirado a convertirse.
Pero a sus 37 años parecía ya tener pocas posibilidades de dar el salto. Y no puede decirse que no lo intentó. Quiso convertirse en agente comisionado de comercio internacional, pero fracasó estrepitosamente cuando se dio cuenta de que no tenía contactos. No resultaba fácil integrarse en los círculos de negocios de la ciudad. Una vez más, tuvo que resignarse y se enroló en un trabajo como administrativo del montón, enviando circulares al extranjero para promocionar la venta de una guía de comercio internacional. Básicamente respondía las cartas que solicitaban un ejemplar y su rutina diaria resultaba bien simple: abrir un sobre, leerlo, responder. Abrir otro sobre, leerlo, responder. En aquello consistía ahora la Tierra de las Oportunidades para Carlo Ponzi. Prisionero en una oficina sin futuro, no podía evitar seguir dándole vueltas a la cabeza en busca de alguna revelación. Seguía pensando en una forma de enriquecerse sin tener que volver a probar el desangelado menú de una prisión.
Los cupones postales iban a ser la respuesta a sus plegarias.
Una carta de España

Como muchos otros inmigrantes, Carlo Ponzi recibía cartas de sus familiares de Italia, por lo general contándole lo mucho que anhelaban cruzar el Atlántico y abandonar aquel país depauperado y sin perspectivas de futuro en el que ya se estaba gestando el inminente auge del fascismo populista de Benito Mussolini. Ponzi leía sus misivas y les escribía de vuelta. Pero los sellos para enviar correo trasatlántico eran caros, y si bien Ponzi podía costearse la correspondencia internacional gracias a su salario estadounidense, sus familiares europeos apenas tenían dinero y no les convenía gastar demasiado en sellos. Así pues, Ponzi les facilitaba la tarea: en sus cartas de respuesta incluía un cupón de correo internacional emitido en Estados Unidos. Ese cupón podía comprarse en cualquier oficina postal americana, pero al recibirlo sus allegados podían canjearlo por sellos italianos para franquear sus envíos. Este sistema estaba muy extendido entre los emigrados en América y ayudaba a que sus seres queridos pudieran comunicarse con ellos más fácilmente. Carlo Ponzi todavía no lo sabía, pero aquellos cupones iban a servir para labrar su fortuna… y también su desgracia.
¿Cuándo se le ocurrió la gran idea? Parece ser que sucedió en el trabajo. Un buen día abrió una carta procedente de España que llevaba varios días sobre su escritorio. Era una carta como cualquier otra, en la que un español solicitaba un ejemplar de aquella guía de comercio internacional que Ponzi promocionaba. Resultó que el remitente había incluido uno de aquellos cupones postales como los que Ponzi enviaba a su familia, para facilitar que la empresa estadounidense le enviase la publicación. Carlo contempló el cupón y se dio cuenta de que el precio de venta —escrito en castellano, porque el cupón se había emitido en España— era de 30 centavos o céntimos de peseta. Realizó un rápido cálculo: una peseta, unidad monetaria española, equivalía a 15 centavos estadounidenses. El cupón se intercambiaba por el mismo valor en sellos en ambos países, pero resultaba mucho más barato comprarlo en España. Así que, ¿y si compraba cupones españoles para revenderlos en América? Pero los cálculos le demostraron que el negocio no merecía tomarse la molestia: comprar y vender cupones españoles le proporcionaría como mucho un 10% de beneficio. Pero entonces se fijó en una moneda mucho más depreciada: la lira. Comprando cupones de Italia y revendiéndolos en EE. UU., el beneficio ya no sería del 10%, sino que podría sobrepasar el 230% de la inversión inicial. Una bombilla se iluminó sobre su cabeza. Acababa de encontrar el gran negocio de su vida.
Su ocurrencia resultaba tan prometedora que a finales de 1919 se decidió a fundar una nueva empresa, Securities Exchange Company. Excitado por las posibilidades de su gran idea comenzó a buscar inversores, al principio entre sus propios familiares y amigos. Les explicaba el mecanismo de su negocio con ayuda de un ejemplar de la Guía Postal de los Estados Unidos (en el que se podía comprobar el precio oficial de los cupones y sellos), y con el periódico del día, donde figuraban los tipos de cambio monetario. Números impresos sobre papel a los que nadie conseguía encontrar una objeción. Él describía lo que había bautizado como “el Plan Ponzi”; desde luego, el beneficio de la compraventa de cupones parecía asegurado. Además, Ponzi se mostraba generoso con sus posibles inversores: prometía dividendos de un 50% de rentabilidad a quienes le prestasen dinero a 45 días, y nada menos que un 100% a quien se lo prestase a 90 días. Dicho de otro modo: estaba poniéndoles en bandeja una manera rápida e infalible de multiplicar por dos el dinero invertido en apenas tres meses, tiempo suficiente para que los cupones encargados llegasen por barco. ¿Qué ganaba él? Pues incluso cediendo aquellos impresionantes dividendos, Ponzi se llevaría más del 100% de cada inversión realizada. Sobre el papel, todos ganaban y nadie perdía. El plan parecía perfecto.
De este modo, mediante préstamos garantizados por pagarés que firmaba con personas de confianza, reunió los primeros 150 dólares de capital (unos 1300 euros actuales) y puso en marcha su negocio. Compró cupones europeos y los puso a la venta cuando llegaron a EE. UU. La operación resultó todo lo rentable que había previsto y sus primeros inversores, efectivamente, recuperaron su dinero con creces. Empezó a correr la voz entre sus conocidos, y más adelante entre desconocidos. Ponzi, que había americanizado su nombre y ahora se hacía llamar Charles, estaba ofreciendo una rentabilidad fuera del alcance de cualquier banco o bono de inversión.
Edificando la pirámide
El rumor siguió extendiéndose hasta sobrepasar las fronteras de su entorno. Pronto se supo de su negocio en toda la ciudad. Después en todo el estado de Massachusetts. Y algo más tarde incluso en los estados adyacentes. Quien ponía su dinero en manos de Charles Ponzi, lo multiplicaba por dos. Algunos reinvertían los beneficios, con lo que al final multiplicaban la inversión inicial por cuatro. Limpiamente y en tres meses. El boca a boca provocó un creciente aluvión de inversores. Estalló una fiebre inversora hasta el punto de que Ponzi ya no podía atender por sí mismo todas las peticiones de participación en el negocio y abrió unas oficinas, contratando a agentes que hiciesen el trabajo por él. La entrada de dinero se incrementaba semana tras semana. Muchas personas utilizaban todos sus ahorros para formar parte de aquel negocio seguro. Algunos incluso hipotecaban sus casas. En un país como Estados Unidos, donde había mucho dinero pero donde la vida podía ser dura como en cualquier otra parte del mundo, no cabía desperdiciar semejante oportunidad de duplicar o cuadruplicar el propio capital. Especialmente para aquellos que se rompían el lomo día tras día para salir adelante y que —pese a no tener ni idea sobre finanzas— sabían que sus existencias podían aligerarse considerablemente subiéndose al carro del milagro Ponzi. También personas adineradas y más conocedoras del mundillo de los negocios se sintieron atraídas por la súbita explosión de rentabilidad de Securities Exchange Company. Eso sí, la gran mayoría de los inversores no tenía demasiado claro en qué consistía exactamente el negocio, y quienes sí lo sabían lo veían como algo tan simple que no podía fallar. Durante los primeros meses nadie se preguntó si no existiría algún fallo en aquella milagrosa trama que, de tan perfecta, resultaba sospechosa para quien se tomara la molestia de pensar dos veces sobre ella.

Como consecuencia de la fiebre inversora, Charles Ponzi comenzó a amasar una fortuna. En el transcurso de apenas ocho meses de funcionamiento de Securities Exchange Company ya tenía en el banco diez millones de dólares de la época, que serían el equivalente a unos 100 millones de euros actuales. Su gran sueño de hacerse rico se había cumplido y empezó a tener miras más altas. Comenzó a verse a sí mismo como un gran hombre de negocios, como un futuro potentado de las finanzas. A fin de cuentas estaba funcionando prácticamente como un banco de inversión así que, ¿por qué no tener su propio banco? Depositó varios millones de dólares en un banco de Boston que jamás había recibido tanto dinero de golpe. Ponzi quería convertirse en su principal cliente; es más, en su cliente fundamental. Así, en un futuro, podría ejercer presión para que le permitiesen entrar en el consejo de administración del banco y finalmente hacerse con el control de la entidad.
Por otra parte, supo responder a toda la atención suscitada. Tenía madera de estrella y ahora que lo veían como a uno de los hombres de negocios más exitosos de Boston, estaba decidido a interpretar el papel a la perfección. Tan amante como era de pavonearse, adoptó la viva imagen de un potentado de tebeo: solía dejarse ver ataviado con los trajes más caros del mercado, sosteniéndose con bastones chapados en oro. Adquirió una suntuosa mansión de numerosas habitaciones. Su ambición no conocía límites e intentó embarcarse en un negocio de magnitud extravagante. Cuando leyó en un periódico que el Gobierno estadounidense quería vender como chatarra nada menos que 3000 buques de la marina mercante, se le ocurrió una nueva idea. ¿Qué tal si los compraba él mismo y los subarrendaba a compañías de transporte? El problema era que todavía no disponía de los 200 millones de dólares que el Gobierno pedía por la flota, pero los ingresos diarios que recibía Securities Exchange Company eran ya tan elevados que no debería tener problemas en conseguir un gigantesco préstamo avalado por la apabullante marcha de su negocio de los cupones. Hizo sus cálculos para convencer a los bancos: pagaría 200 millones por los buques, pero podría alquilarlos a terceros por unos 70 millones de dólares anuales. En cinco años, pues, ya habría devuelto su préstamo con intereses y al sexto año estaría obteniendo unos tremebundos beneficios.
Nunca pudo poner en marcha su faraónico plan naviero, así que nunca sabremos si hubiese funcionado. Podemos imaginarlo, pero solo eso. Sin embargo, Ponzi jamás dejó de insistir en que su intención había sido “patriótica”: quería impedir que empresas navales extranjeras se encargasen de sustituir la capacidad de transporte naval que Washington pretendía malvender a precio de chatarra. Ponzi, que afirmaba sentirse ya completamente americano, afirmaba que “solo estaba interesado de manera secundaria en el aspecto lucrativo del asunto. Mi primer interés era el de restaurar el prestigio de la marina mercante estadounidense”.
Pero, al margen de sus sueños oceánicos, comenzaron a aparecer algunos nubarrones en el horizonte. Pese a sus esfuerzos por reforzar su imagen pública o por convertirse nada menos que en el respaldo naval de la nación, algunos observadores comenzaron a sospechar de las fabulosas rentabilidades ofrecidas por Securities Exchange Company. El pistoletazo de salida fue la demanda de un comerciante que había vendido muebles a Ponzi meses atrás, muebles que Ponzi no había podido pagar en su momento. Ahora, sin embargo, el vendedor comprobaba que aquel moroso que le debía una factura era mencionado en los periódicos como el millonario más de moda en la ciudad, así que le puso una demanda. A Ponzi no le costó arreglar el asunto, claro, pero hubo quienes empezaron a preguntarse si no resultaba demasiado extraño que un individuo que menos de un año atrás no podía costearse un sillón estuviese ahora habitando una mansión señorial. Comenzaron a correr rumores. ¿Realmente había conseguido algo así con la única ayuda de los cupones postales? ¿Era el negocio tan seguro como parecía? De ser así, ¿por qué no existía otro negocio tan rentable? Algunos inversores, preocupados por las habladurías, comenzaron a indagar sobre los mecanismos con los que Securities Exchange Company hacía tanto dinero. Ponzi logró acallar a los más curiosos retornándoles sus beneficios de inmediato, pero los rumores son difíciles de extinguir, especialmente cuando el dinero de tanta gente estaba en juego.
La pirámide se hunde
Esa gente todavía no lo sabía, pero el gran plan de Charles Ponzi estaba condenado al fracaso. Se había dejado llevar por la avaricia e, ignorante de las reglas básicas de las finanzas, había aceptado muchísimas más inversiones de las que podía satisfacer mediante la compraventa de cupones. Había varios factores que Ponzi no había tenido en cuenta, como que el número potencial de compradores de cupones no era infinito o que las autoridades habían limitado el tráfico internacional de aquellos cupones, descontentas con una especulación respaldada en sellos oficiales. Tampoco había previsto que el transporte naval —el único disponible en la época— no garantizaba que los cupones llegasen siempre a tiempo; con frecuencia se producían retrasos en la entrega, con lo que los plazos de reparto de beneficios eran sobrepasados. Pero este era el menor de sus problemas.
Lo realmente grave era precisamente la enorme magnitud que había adquirido su empresa en tan poco tiempo y con la base de un único producto, los cupones. A causa de no haber contenido la explosión de su negocio, la inconsistencia de su funcionamiento interno llegó a unos extremos surrealistas. Si el número total de cupones postales en circulación, aquellos que constituían el núcleo del “plan Ponzi”, era de unos 30.000 ejemplares en todo el mundo, se necesitaba un total de más de 150 millones de cupones en circulación para que Ponzi pudiese repartir todos los beneficios a los que ya se había comprometido. Es decir, por cada cupón real que Ponzi compraba y vendía, se hubiera necesitado de otros 6000 cupones postales… los cuales se jamás se habían impreso en ninguna parte del mundo.
Securities Exchange Company estaba, pues, al borde de la bancarrota. Ponzi había estado prometiendo beneficios sobre la base de la venta de millones de cupones que ni siquiera existían. No había buscado otras fuentes de rentabilidad, más allá de su ocurrencia de adquirir la flota mercante desechada por Washington. Y aunque guardaba una fortuna de diez millones de dólares en sus cajas fuertes, aún debía pagar beneficios a sus inversores por valor de 15 millones. Cuanto más dinero recibía de los inversores, más beneficios prometía y por lo tanto más dinero debía… dinero que no podía devolver sin convencer a nuevos inversores para que le diesen el suyo. El exitoso Ponzi se las había arreglado para deber cinco millones de dólares de la época en menos de un año. Y dado el crecimiento exponencial de la trama, la situación empeoraba cada semana, incluso cada día. Su negocio se había convertido en una estafa piramidal en toda regla, que pagaba beneficios a unos inversores con el dinero aportado por los nuevos, sin que el negocio por el que invertían produjese un solo dólar. Es esto lo que hoy se conoce como “esquema Ponzi”.

Una vez empezaron a correr los rumores, lo único que se necesitaba para desenmascarar la trama era consultar al servicio de correo estadounidense y preguntar por el número total de cupones postales que había en circulación: una vez se conocía la cifra, quedaba claro que la empresa de Ponzi no podía sostenerse únicamente basada en la compraventa postal. Los periodistas empezaron a meter las narices; le preguntaron qué hacía exactamente con el dinero de los inversores y cómo lo convertía en tan pingües beneficios. Pero Ponzi se negaba a responder. Afirmaba que no quería revelar su “secreto” (por descontado, el auténtico secreto era que no había ningún “secreto”), excusándose en que otros hombres de negocios podrían robarle la idea. Eso no convenció a los reporteros, por descontado, y la misma prensa que durante un tiempo había elogiado su éxito comenzó a cuestionar abiertamente sus métodos: ¿de dónde salían sus beneficios? ¿Salían realmente de alguna parte, o solo se dedicaba a darles a unos inversores el dinero de otros? Cuando esa posibilidad se publicó en negro sobre blanco en las páginas de los diarios, cundió el pánico entre los clientes de Securities Exchange Company. En la sede de la compañía se produjo un verdadero tumulto cuando una muchedumbre de bostonianos se arremolinaron reclamando la inmediata devolución de su dinero. La cosa parecía a punto de terminar en disturbio cuando el propio Charles Ponzi acudió ante la multitud para defender la bondad de su negocio. Convenció a los atribulados inversores de que todo marchaba bien, pagándoles sus beneficios en el momento: desembolsó dos millones de dólares ¡en un único día! Después los agasajó con un tentempié y consiguió que se tranquilizasen. Eran tales su carisma y poder de convicción que incluso hubo quienes renunciaron finalmente a retirar su dinero porque Ponzi había vuelto a ganarse su confianza.
Pero para entonces ya era tarde; la liebre había saltado y una vez estallada la burbuja solo era cuestión de tiempo que la realidad de todo el asunto terminase revelándose con toda su crudeza. La situación financiera de Ponzi —que seguía debiendo a sus inversores varios millones más de los que tenía en el banco— era tan desesperada que hasta sus hombres de confianza le dieron la espalda. El agente de publicidad que había contratado para hacer frente al vendaval mediático se topó con documentación que demostraba la insolvencia de su jefe; ni corto ni perezoso, el tipo vendió la noticia al Boston Post. Aprovechando el tirón, la prensa también sacó del baúl los viejos encontronazos de Ponzi con la ley, incluidos sus encarcelamientos por fraude. El verdadero Charles Ponzi estaba quedando al descubierto y los inversores comenzaron a entender que no solamente no habría beneficios, sino que nunca recobrarían su dinero inicial. Ponzi también entendió que no podía mantener durante más tiempo la comedia. Era cuestión de días, tal vez de horas, que las autoridades reclamaran su presencia ante un tribunal. Consciente de que estaba a un paso de la detención, fue él mismo quien se entregó a la policía.
Se lo acusó de fraude postal. Sin embargo, su actitud de colaboración —y, por qué no decirlo, su habilidad para ganarse las simpatías de todo aquel que se cruzaba en su camino— hizo que pese a la enorme relevancia social del caso, el juez dictaminase libertad condicional con una fianza de 25.000 dólares. Charles Ponzi volvió a la calle.
Pero fue por poco tiempo. La prensa hizo pública la auditoría definitiva del desastre de Securities Exchange Company y se supo que las pérdidas iban a ascender a un total de 20 millones de dólares (¡eso serían cerca de 200 millones de euros actuales!) en una empresa que había existido durante apenas un año. Una catástrofe que iba a arrastrar consigo la economía doméstica de miles de inversores. El agujero, pues, era todavía mayor de lo previsto. Ante la tétrica situación el juez cambió de opinión y retiró la fianza. Ponzi fue nuevamente detenido y sometido a juicio. Se le declaró culpable y se le impuso una condena de cinco años de prisión.
Ponzi, el incorregible
“Me he buscado problemas. Y problemas son lo que he encontrado”.
Durante casi cuatro años, Charles Ponzi tuvo tiempo más que suficiente para reflexionar sobre sus errores mientras daba vueltas en el camastro de su celda. Esperaba el momento de abandonar la prisión, ayudado por su buena conducta y (como de costumbre) la simpatía de las autoridades que trataban directamente con él. Finalmente llegó el día de la libertad. Ya pasados los cuarenta volvió a pisar la calle. Quizá ahora podría vivir con algo más de tranquilidad. Sin embargo, las cosas no iban a salir como había esperado: la tranquilidad era algo a lo que ya no tenía acceso.
Tras salir de la cárcel descubrió que los problemas judiciales no habían terminado para él ni mucho menos. Había cumplido condena por una acusación federal —esto es, nacional—, pero también el estado de Massachusetts pretendía empapelarlo bajo sus propias leyes, en este caso bajo una nueva acusación de apropiación indebida. Charles Ponzi se desayunó con la noticia de que tenía pendientes nada menos que diez nuevos juicios. Intentó librarse como pudo, alegando que aquello significaba que iba a ser procesado dos veces por los mismos hechos, lo cual vulneraba el derecho básico y lo sumía en una terrible indefensión jurídica. Presentó una apelación y el caso llegó al Tribunal Supremo, pero aquellas artimañas legales de poco le sirvieron. El Supremo dictaminó que el proceso federal (por el que ya había pagado su pena) y el estatal (por el que estaba a punto de ser juzgado) se originaban efectivamente en el mismo episodio, pero que en realidad basaban su acusación en delitos distintos bajo legislaciones diferentes. Así pues, Ponzi tuvo que sentarse de nuevo en el banquillo.
Tras su estancia carcelaria, no tenía dinero. Al menos no tenía dinero que pudiese ser rastreado legalmente, porque parte de su fortuna no había sido encontrada y se sospechaba que la hubiese podido conservar de alguna manera. Pero nadie pudo demostrar nada y Charles Ponzi estaba oficialmente arruinado. Como no podía pagarse un abogado, organizó y ejecutó su propia defensa hablando personalmente ante el tribunal. Y no le fue mal, al menos al principio. Con ayuda de su labia y su habilidad para manipular a sus oyentes, incluidos los jueces, salió indemne no de uno sino de los dos primeros juicios estatales a los que fue sometido. Ciertamente, la habilidad de Ponzi para evadir los problemas empezaba a parecer mágica. Pero su racha iba a terminar: en la tercera de las vistas el juez no pareció simpatizar demasiado con él ni tampoco quedó hechizado por su carisma. Se limitó a condenarlo a nueve años más de cárcel no sin antes calificarlo como “vulgar ladrón”.
Ponzi presentó una apelación frente a la sentencia y quedó libre bajo fianza hasta que la apelación fuese resuelta a favor o en contra. Volvía a estar en la calle, al menos temporalmente. Pero en Boston era ya un hombre marcado. Tuviese escondido o no el dinero que se sospechaba desaparecido, no podía utilizar un solo dólar sin despertar sospechas. Y todo el mundo sabía quién era y el daño que había causado, así que en aquella ciudad tenía muchos enemigos. ¿Cómo salir adelante allí? Cuando las circunstancias apretaron demasiado, se mudó a Florida e hizo lo que le pedía el cuerpo: volver a las andadas.
Puso en marcha otro plan delictivo para ganar dinero rápido, nuevamente basado en la estafa piramidal. Empezó a convencer a nuevos inversores —quienes obviamente no conocían su identidad— para que aportasen dinero en un prometedor negocio de compraventa de tierras. Esta vez ofrecía una rentabilidad incluso mayor que la de los cupones postales; el problema volvía a ser el mismo: detrás no había un producto rentable capaz de sostener aquellos dividendos. Las tierras de las que Ponzi hablaba a sus inversores efectivamente existían (al contrario que la mayoría de sus antiguos cupones) pero se trataba de terrenos pantanosos, la mayoría cubiertos por el agua y completamente inútiles para cualquier uso excepto el de ser habitados por alimañas. Pero trabajando con algo menos abstracto que los cupones —ya que cualquiera podía comprobar fácilmente que aquellos terrenos con los que especulaba eran pura cochambre— el fraude no tardó demasiado en ser descubierto. Una vez más fue detenido y tuvo que sentarse ante un tribunal, esta vez en Florida. Fue condenado a un año de prisión, aunque volvió a salir libre bajo fianza después de presentar una nueva apelación. Con dos condenas estatales pendientes de apelación —una en Massachusetts y otra en Florida— su situación pendía de un hilo.
Y el hilo se cortó. Pronto supo que la primera apelación había sido desestimada en Boston, así que oficialmente era ya un fugitivo de la justicia. Pero eso no era todo: indagando en su pasado, las autoridades descubrieron que pese a llevar muchos años en el país, Carlo Ponzi no había adquirido la nacionalidad y no tenía ningún tipo de permiso de residencia, así que se lo consideró un “ilegal indeseable”. Tenía pues sobre su cabeza una orden de detención de Massachusetts, una orden de deportación de Washington y muy probablemente una futura orden de detención en Florida. Su futuro en Estados Unidos pintaba muy negro, así que se decidió a tomar la única salida que le quedaba: huir del país y regresar a su Italia natal. Su esposa, que no quería dejar América, pidió el divorcio. Sabía que Ponzi se convertiría en un prófugo y esa era una clase de vida que ella no estaba dispuesta a llevar. Para él no quedaba otra opción, sin embargo.
Pero no podía viajar legalmente a Italia como cualquier otro ciudadano. Tenía que salir del país de incógnito, así que sencillamente se cortó el pelo, se dejó crecer un poblado mostacho y embarcó en un mercante italiano bajo identidad falsa. Una vez en el barco se sintió seguro: el buque levó anclas, ya estaba de camino a Europa. Pero…
La caída
“Yo ya era americano en todo, excepto en mis papeles”.

La buena fortuna de Charles Ponzi se había esfumado para siempre. A partir de aquel instante, las cosas en su vida siempre tendieron a torcerse. Empezando por la trayectoria del barco en el que pensaba escapar a su país natal, que tenía que hacer escala en Louisiana antes de tomar definitivamente rumbo al corazón del océano Atlántico. Fue una escala breve pero suficiente para demostrarle a Ponzi que si había pretendido ser más listo que las autoridades, ahora las autoridades probaban ser más listas que él. Su presencia en el barco fue descubierta por la policía y Charles Ponzi fue nuevamente detenido cuando estaba rozando la libertad definitiva con la punta de los dedos. Esta vez, su paso por los tribunales fue tan veloz como determinante: tras un intento de fuga ningún juez estaría predispuesto a su favor nunca más. Fue condenado a nueve años más de prisión. Ponzi volvió a entrar en la cárcel.
No abandonó su celda hasta casi una década después, cuando ya contaba 52 años de edad, pero descubrió que aunque hubiese pasado mucho tiempo, la gente no lo había olvidado. Cuando los periódicos mencionaron su liberación una furiosa multitud de antiguos estafados lo esperó a las puertas de la prisión, aunque la presencia policial impidió que Ponzi fuese linchado allí mismo. Los periodistas dieron buena cuenta del tenso episodio y el mayor estafador de América admitió que toda aquella situación era una consecuencia lógica de su conducta. Los estadounidenses ya no se dejaban engañar por su carisma y ahora era visto como un enemigo del pueblo. De todos modos ya no podía permanecer en EE. UU., porque continuaba siendo un inmigrante ilegal y continuaba pendiente sobre su persona una orden de expulsión. Fue deportado a Italia. Ponzi regresó a su país natal tres décadas largas después de haberlo abandonado.
Pero no albergaba propósito alguno de enmienda. En Italia intentó reproducir la estafa piramidal, pero no tuvo suerte y al borde de los 60 años tuvo que volver a tragar sapos y conseguir un trabajo honrado. Se enroló en una compañía aérea como agente comercial y fue destinado nada menos que a Brasil. Durante una corta temporada pareció que aquello le garantizaría la subsistencia y que su vida en Rio de Janeiro iba a ser pacífica. Pero, como decíamos, su buena suerte se había esfumado. Fue entonces cuando estalló la II Guerra Mundial: Italia decidió combatir al lado de Alemania y Brasil se posicionó con los aliados, así que las líneas aéreas italianas para las que trabajaba en Rio fueron intervenidas y desmanteladas. Ponzi se quedó sin empleo. Repentinamente desocupado, sin saber apenas hablar portugués y sin amigos en tierras brasileñas, dedicó el tiempo libre a escribir su poco fiable autobiografía —en la que no se arrepentía demasiado de sus fechorías del pasado, hay que decir— e incluso se dejó entrevistar por un periódico, declarando con orgullo que su enorme fraude había sido el mayor espectáculo en la historia de los EE. UU. “desde la época de los peregrinos” y afirmando que sí, que había merecido la pena ganar 15 millones de dólares en un año, aunque después hubiese tenido que pasar media vida entre rejas.
Su altanería presuntuosa no puedo evitar que el último de sus enemigos se cebase sobre él: la mala salud. Empezó a padecer serios problemas cardíacos, incluido un infarto de miocardio. Un accidente cerebral le paralizó la mitad del cuerpo. Además su visión comenzó a deteriorarse progresivamente hasta dejarlo prácticamente ciego. Incapaz de valerse por sí mismo y sin medios económicos, pasó sus últimos años en manos de los médicos de un hospital de beneficencia, donde murió a los 66 años, inválido y en la más absoluta ruina. Aquella misma ruina a la que había conducido a mucha gente años atrás.
Pero hizo historia. Su apellido se convirtió en un concepto y el “esquema Ponzi” nunca ha dejado de resultar efectivo como herramienta de fraude. La posibilidad de obtener un rendimiento cuantioso y aparentemente seguro siempre ha atraído a muchos ingenuos hacia quienes supieran presentar bien la idea. Hay algunos casos muy célebres que quizá algunos lectores recordarán, como el de Maria Branca Dos Santos, aquella carismática “Dona Branca” que muchos bautizaron con entusiasmo con el épico apelativo de la “Banquera del Pueblo” y que fue vista como una heroína hasta que la caída de su tremebunda estafa piramidal causó una verdadera conmoción en Portugal. Hay más casos, desde luego, y no solamente pequeños inversores desconocedores de los básicos financieros han caído en este tipo de tramas. También hemos citado a Bernard Madoff, en el que estaban implicados grandes nombres de inversores supuestamente más avezados pero que cayeron igualmente deslumbrados por unos dividendos sospechosamente fáciles.
Lo más curioso es que, en esencia, el “esquema Ponzi” no necesariamente viola las leyes de la oferta y la demanda, aunque obviamente vulnera casi siempre, o siempre, las leyes penales de las naciones donde tiene lugar. El propio Carlo Ponzi basó su fraude más famoso en un intercambio perfectamente legal, la compraventa de cupones. Solo se transformó en estafa cuando permitió que se siguiese financiando su negocio más allá de sus límites. En su autobiografía, de hecho, Ponzi se permite insinuar que también las autoridades tenían su parte de culpa por haber restringido la emisión de unos cupones que estaban resultando tan rentables. Sí, Carlo Ponzi tenía la cara muy dura. Aunque, conociéndolo, de haber vivido en nuestro tiempo no resultaría extraño que hubiese sido capaz de acogerse a los planes de rescate bancario ejecutados por nuestros gobiernos. Quién sabe. Y con mucha probabilidad tendría “su” dinero a buen recaudo en un paraíso fiscal y no hubiese tenido que expiar sus pecados en un hospicio brasileño. Pobre Carlo, nacido en una época equivocada.
No había ninguna ley o regulación que yo pudiese romper con el tráfico de cupones tal y como lo expongo aquí. Muchos dirán que podía ser poco ético. Pero quebrantar la ética no equivale a quebrantar la ley.
(Palabra de Charles Ponzi).
Libros para saber más:
The rise of Mr. Ponzi, libro de memorias de Charles Ponzi.
The Ponzi Scheme Puzzle, de Tamar Frankel.
Ponzi’s Scheme, de Mitchell Zukoff.
You can’t cheat an honest man, de James Walsh.
Encyclopedia of White Collar Crime, de Jurg Gerber y Eric L. Jensen.








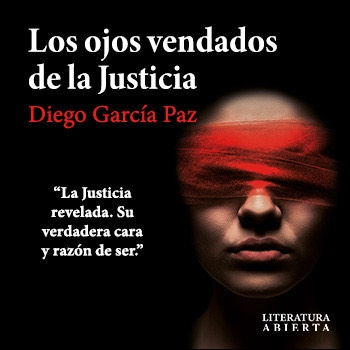

Pingback: Charles Ponzi, el Bernie Madoff de los años 20
Buen artículo, el hombre es el único animal q tropieza dos veces con la misma piedra (y tres y cuatro…)
Pingback: ¿Cómo funciona un esquema de pirámide financiera?
que buen artículo! en mi país Colombia abundan este tipo de esquemas, es bueno conocer la historia. Por cierto, una película sobre Carlo Ponzi sería un hit!
Pingback: Detienen al director ejecutivo de empresa de Bitcoin
Pingback: Esquema Ponzi, la forma más simple de fraude o estafa - La voz de Nuevo Laredo
Pingback: Esquema Ponzi, la forma más simple de fraude o estafa - El Despertar