
En 1536, cuando empezaron a fundarla, la Ciudad era un páramo. Hay lugares que son antes de ser; la Ciudad, antes que ella, no era nada. Antes de ser, Madrid era la sierra con mejor aire de Castilla; antes de ser, Roma era la belleza hecha colinas; antes de ser, Manhattan era un puerto perfecto; México, sin ir más lejos, siempre fue. La Ciudad, antes de ser, fue un pajonal infame; quizá por eso tardó siglos en empezar a ser otras cosas, otra cosa.
La Ciudad es muy nueva. Los habitantes de la Ciudad se pasaron muchos años postulando —tácitamente postulando, quizás incluso sin saberlo— que la novedad era su mayor bien. Y un día —un día que nadie sabe, que nadie registró— empezaron a hablar de sus tradiciones, a jactarse de sus tradiciones:
desde entonces.
La Ciudad ocupa trescientos kilómetros cuadrados de llanura despiadada. No tiene elevaciones —y sus habitantes siempre creyeron que no las necesitaban para nada—. Muy de vez en cuando aparece alguien para postular —postular es la palabra— que el destino de la Ciudad habría sido otro con pequeñas colinas: que no les habría dado esta impresión de facilidad, de todo a favor; que habrían supuesto obstáculos que vencer y buscado el coraje de enfrentarlos, la fuerza de voluntad, la decisión, etcétera. En esos casos siempre hay alguien para decirle que entonces no tiene más que irse a vivir a las cavernas montañosas: que el País, allá detrás, a la distancia, rebosa de accidentes. Los habitantes de la Ciudad siempre fueron muy localistas —de una manera extraña—. Los habitantes de la Ciudad siempre están muy orgullosos de la Ciudad
y después pasa algo.
La Ciudad puede parecer, para ciertas miradas, para algunos, ese lugar donde millones de personas se las arreglan, bien que mal, para coordinarse y acomodarse: para vivir al mismo tiempo y en el mismo lugar. La Ciudad, mirada así, sería un prodigio.
La Ciudad se organiza en una serie de círculos concéntricos que se despliegan a partir de un núcleo que podría ser, digamos, el palacete de la Curia en su avenida tan afrancesada. No por ninguna consideración sobre el poder que el clero ejerce sobre ella —ese sería otro tema, ahora que se ha vuelto la cuna del monarca católico—, sino por mera ubicación, por pura geografía. A los habitantes de la Ciudad les gusta pensar que su centro está en la plaza que se extiende frente al Palacio —que, por antigua coquetería republicana, llaman «Casa»— de Gobierno, pero los círculos concéntricos —y, por ende, su centro— no tienen que ver con el poder político sino con la potencia social: con la riqueza. Y, si situamos ese centro en el palacete de la Curia —un edificio pretencioso, frío, pomposo como las mitras que refugia—, podemos ver cómo a cada círculo sucesivo corresponde un descenso en la escala social, una escalada en la penuria, un oscurecimiento incluso en el color de pieles de sus habitantes. La Ciudad es un remedo malo del infierno.
La Ciudad es una complicación de personas y lugares, pero, además, cada persona lleva en sí tantos tiempos distintos. En la Ciudad no solo las personas, los lugares disputan: están, también, los tiempos.
En la Ciudad nada dura, nada permanece. El ciudadano se cruza cada día con centenares, miles de otros ciudadanos que ocupan su atención si acaso por un segundo o diez, que imprimen en sus retinas un efecto leve que se disuelve sin dejar rastros aparentes. La Ciudad es un desorden y una lucha: pelea de los rastros por imponerse sobre tantos otros: darwinismo de rastros. Dentelladas: la Ciudad es un caos. En la Ciudad —como en cualquier otro cuerpo— lo único capaz de ofrecer algún orden es la Conspiración. Sus habitantes la extrañan, la esperan, se desengañan tanto.
En la Ciudad hay todo tipo de personas: unas pocas, satisfechas de sí mismas. Se les nota porque caminan por las calles de la ciudad como si estuvieran en cualquier otra —o, por lo menos, en cualquiera—.
La Ciudad son millones de personas, la Ciudad es millones de personas —la Ciudad es, antes que nada, cada una de esas personas— y, sin embargo, nada anula mejor la individualidad de esas personas que ciertos espacios que la Ciudad ofrece: una tarde cualquiera, miles de esas personas encerradas en coches bajo tierra que las desplazan a ochenta kilómetros por hora para volver de sus trabajos son, mucho más que personas, la Población de la Ciudad. La mayoría de los ciudadanos ama a la Ciudad porque les da esa posibilidad de disolverse; otros, menos, la detestan por eso.
La Ciudad, entonces, ofrece a sus habitantes la ilusión de que los contiene y los dirige —pero ella misma no es más que esos habitantes que pretende contener, solo que son demasiados para controlar nada y cambian sin cesar porque algunos se mueren y otros nacen y, en esa sencilla pero emotiva ceremonia, se transforman en repuestos desechables, en piezas de una máquina que, por definición, no va a ninguna parte—. Si los hombres no se murieran —no nacieran— la Ciudad no sería nada más que la suma de ellos.
Los habitantes de la Ciudad tienen ideas sobre sí mismos —en cuanto que habitantes de la Ciudad—. Creen, por ejemplo, que los habitantes de la Ciudad —por serlo— son pícaros con una picardía siempre al borde del engaño, la sordidez, el timo. A los habitantes de la Ciudad les gusta imaginarse como tales pícaros, aunque eso, muchas veces, les complique la vida: viven sabiendo que la mayoría de las personas con que se relacionan —habitantes de la Ciudad también— los van a tratar al borde del engaño, la sordidez, el timo.
Pero creen que sabrán sobreponerse.
La Ciudad está llena de lugares donde sus habitantes —la enorme mayoría de sus habitantes— nunca han accedido pero que forman —porque así se forman las ciudades— parte de sus vidas: que son escenarios donde, por omisión, sus vidas se hacen y deshacen. Son tan pocos los que han estado alguna vez —un suponer— en la oficina del comisario jefe de su policía. No son muchos los que han estado alguna vez en los baños de la estación de tren donde se encuentran los amantes más urgidos. Ni siquiera son demasiados los que han estado alguna vez en los estadios de fútbol de sus equipos más famosos. Son multitud los que nunca han entrado a su fastuoso teatro de conciertos o a sus palacios de gobierno.
O, peor: cada uno de sus ciudadanos conoce, digamos, generosos, cien casas entre el millón de casas que la Ciudad esconde.
La Ciudad, a veces, se deslumbra. A veces el cielo de la Ciudad es milagrito; a veces es de un azul tan bruto como solo el Photoshop, tan brillante, tan desnudo de nubes. Entonces, los habitantes de la Ciudad se sienten en un escenario que no se merecen, y prefieren no recordar que su cielo fue turbio durante muchos años hasta que, por causas tan oscuras, consiguieron volverlo inmaculado.
La Ciudad es confusa. Suele pasar en todas las ciudades con el tamaño suficiente: su lengua se distiende, sus habitantes usan acentos, entonaciones, modismos diferentes. La forma de la diferencia está en la sustracción: quién le saca qué a cada palabra. Así se puede decir, grosso modo, que los habitantes de los barrios altos —los barrios caros: la Ciudad, por su carácter desesperadamente chato, no tiene diferencias topográficas— suelen deshacerse de sílabas en la mitad de las palabras; mientras —antes, después, mientras— que los habitantes de los barrios bajos —pobres— se empeñan en desdeñar la letra que acaba las palabras.
Hablar con todas las letras sería —se diría— una actitud impropia: como de un extranjero.
La Ciudad no conoce catástrofes. A veces, muy de tanto en tanto, una lluvia inunda algunas calles, y eso es lo más cercano. Nunca un tsunami, un terremoto, un huracán como se debe. Nunca el placer de descubrir que la naturaleza o el descuido o el enemigo innominado irrumpen y arrasan, de pronto, se hacen dueños, arramplan. Nunca el placer tembloroso del mundo derrumbándose sobre nuestras cabezas, tan ajeno en sus causas, propio en sus efectos. Eso nos falta: en la Ciudad la culpa nunca es del todo ajena.
Y aquella marca del origen: la Ciudad fue hecha, formada, pensada, construida por extranjeros. La Ciudad cambió mucho cuando dejaron de fundarla. Al principio la fundaban una y otra vez: la Ciudad podría haber existido de una, pero sabía cuál era su condición y se dejó fundar más de la cuenta. Ahora nadie la funda —y algunos suponen que, por eso, ha perdido su razón e, incluso, su buen nombre—. Ahora, entonces, esa Ciudad que ya no fundan es, como tantas, una ruina orgullosa de sí misma. Eso la hace particular, muy propia: una ciudad auténtica.
La Ciudad ya está fundada, entonces, y la nombran para siempre dos palabras. Dos palabras es una forma de destino: no es unívoca, no es homogénea, es en la mezcla. Por algo las dos ciudades más migratorias de nuestro continente son las dos que tienen dos palabras: nuevo, bueno. Dos palabras son un exceso para decir lo que casi todos saben decir en una. Dos palabras nos hacen charlatanes.
Dos palabras son un peso, un privilegio: la ambigüedad, las idas y las vueltas, contradicción, la diferencia. Un peso con el que vale la pena cargar, el que la hace distinta, el que la vuelve lo que es, el que la tumba. El que hace que nos enorgullezca y avergüence, el que nos hace quererla y detestarla, el que la llenó —digamos— de psicoanalistas, como mamá y papá —que son, por supuesto, dos palabras—.
Buenos Aires son dos, y las dos mienten levemente.
Martín Caparrós es escritor. Hace unos años fue nombrado ciudadano ilustre de Buenos Aires.

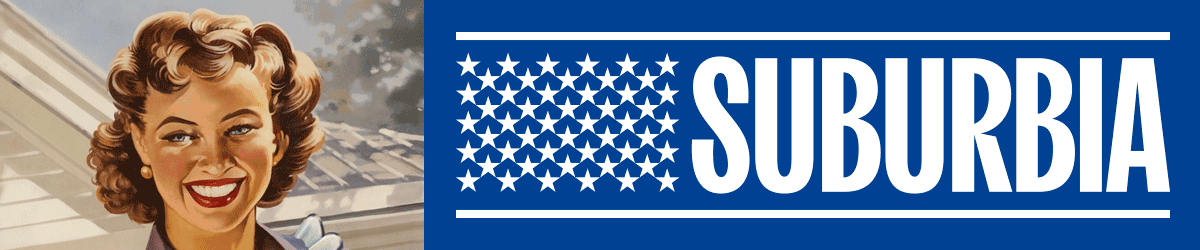









La ciudad de Buenos Aires tiene una superficie de 203 km², es bastante más pequeña que lo que se cita en este artículo (300 km²).