
En 1964, Arno Penzias y Robert Wilson, dos científicos que trabajaban en los laboratorios Bell, estaban poniendo a punto una nueva antena de seis metros, diseñada como un aparato supersensible para medir ondas de radio reflejadas por los llamados «globos de eco», uno de los primeros satélites artificiales, esencialmente una bola metálica capaz de reflejar ondas electromagnéticas.
El trabajo era delicado porque la señal producida por los satélites era muy débil, y para registrarla hacía falta suprimir cualquier interferencia, incluidas las ondas de radar y las frecuencias normales de comunicación de radio. Una vez eliminadas, los dos científicos se libraron de la interferencia por el calor desprendido por la misma antena, enfriándola con helio líquido, hasta una temperatura a solo cuatro grados por encima del cero absoluto.
En esas condiciones, Penzias y Wilson esperaban, con razón, no registrar ninguna señal en su receptor que no proviniera de los satélites. Sin embargo, encontraron un misterioso ruido, que, a pesar de ser de muy baja intensidad, era todavía cien veces más intenso de lo que sus cálculos indicaban. El problema los llevó de cráneo durante meses. El ruido no parecía provenir de ninguna fuente obvia en el planeta, ni tampoco del Sol o incluso de la galaxia, ya que no mostraba preferencia alguna por una dirección u otra. Tras innumerables comprobaciones, llegaron a la conclusión de que estaban detectando una nueva fuente de radio extragaláctica de origen desconocido.
Exactamente al mismo tiempo, un grupo de astrofísicos de la universidad de Princeton (Dicke, Peebles y Wilkinson) estaban preparando una propuesta para buscar la radiación de microondas debida al Big Bang. La idea era que la radiación electromagnética, emitida en la gran explosión catorce mil millones de años atrás, podía detectarse, si bien mucho más «fría», esto es, desplazada hacia longitudes de onda muy largas debido al efecto Doppler. El artículo en el que se detallaba la idea cayó en manos de un profesor del MIT, Bernard F. Burke, que lo comentó con su amigo Penzias, que a su vez se dio cuenta de que esa radiación de fondo de microondas que los de Princeton querían buscar podía corresponderse con la extraña señal que Wilson y él habían detectado. Penzias llamó a Dicke y lo invitó a acercarse a su laboratorio a «escuchar» el misterioso ruido; otra más de las afortunadas casualidades de nuestro relato es que Princeton está a una hora de coche de Holmdel, donde Penzias y Wilson tenían su laboratorio. No tardaron en establecer que, en efecto, los dos científicos de los laboratorios Bell habían realizado uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la física.
Los resultados fueron publicados a toda velocidad en el Astrophysical Journal Letter. La fórmula que los astrofísicos de Princeton propusieron fue la de dos artículos simultáneos. En el primero, Dicke y compañía resaltaban la importancia del descubrimiento de la radiación de fondo de microondas como confirmación de la teoría del Big Bang. En el segundo, que firmaban todos, se detallaba la medida experimental y se proponía como posible evidencia de la existencia de esa radiación. Es posible que los científicos de Princeton tuvieran la esperanza de que esta fórmula les valiera el premio Nobel —a fin de cuentas, los que andaban tras la idea eran ellos—, pero el Nobel fue para los que habían realizado —por pura casualidad— el descubrimiento (cuarenta años más tarde, Peebles recibiría el ansiado galardón, reconociendo finalmente la gran contribución del grupo de Princeton al descubrimiento).
¿Dos científicos jugando con una antena hacen un descubrimiento que confirma nada menos que la teoría del Big Bang? Ni más ni menos. Si no hubiera sonado esa flauta, ¿se habría descubierto la radiación de fondo de microondas? Muy probablemente, Dicke y compañía andaban detrás de la idea y, lo más importante, en 1964 existía la tecnología para detectar esa radiación. Una vez que los científicos saben construir un instrumento de medida, es inevitable que lo exploten al máximo. ¿Cuál es el papel que desempeñó entonces la suerte en este descubrimiento? ¿Propiciar un improbable premio Nobel para Penzias y Wilson? Sin duda. ¿Adelantar un descubrimiento inevitable? Eso parece. Por tanto, ¿podemos concluir que la serendipia no pinta nada en el descubrimiento científico, que es una mera anécdota? Absolutamente no. De hecho, la suerte es una parte esencial del descubrimiento científico y una de las razones por las que es fundamental invertir en ciencia básica (y, en particular, en ciencia básica no orientada a la moda del momento). Se trata, no obstante, de una suerte muy particular que, en la famosa frase de Louis Pasteur, solo favorece a las mentes preparadas.
La palabreja serendipia (del inglés serendipity) fue acuñada por el escritor inglés Horace Walpole en 1754, y hace referencia al cuento de hadas de los tres príncipes de Serendip. La fábula cuenta la historia de un trío de príncipes viajeros, cuyas aventuras están jalonadas de descubrimientos, en todos los cuales intervienen dos factores: la suerte y la sagacidad.
Tres palabras clave que empiezan por s y que nos permiten escribir una curiosa fórmula:
S = S × S (serendipia = suerte × sagacidad)
O bien:
S = S2
La suerte, caprichosa, se manifiesta cuando quiere. En 1895, Röntgen estaba estudiando los rayos catódicos producidos por los entonces novísimos tubos de vacío cuando dio por casualidad con los rayos X, un descubrimiento cuya aplicación ha salvado incontables vidas. Suerte, muchísima suerte, incluida la anécdota de que el científico realizó, por pura chiripa, la radiografía de su propia mano. Pero la suerte no le habría valido de nada a alguien menos sistemático y metódico, menos alerta o tenaz. Muchos otros, simplemente, habrían ignorado las primeras pistas de la existencia de una nueva forma de radiación que a Röntgen no le pasaron por alto, de tal manera que no habrían llegado a realizar el experimento con en el que la fortuna recompensó a la mente preparada.
Muchos otros no habrían trabajado meses y meses en eliminar todo ruido de fondo, como hicieron Penzias y Wilson, de tal manera que se les habría escapado la posibilidad de que el molesto ruido fuera una señal cósmica. Cuando Fleming comunicó a otros colegas que un misterioso moho parecía ser capaz de matar los estafilococos de sus cultivos, la reacción generalizada fue que había cometido algún tipo de error en su preparación. Sin duda, la serendipia ayudó a descubrir la penicilina, pero hacía falta un Fleming para transformar S en S2, igual que hicieron falta unos Pierre y Marie Curie que trabajaran durante años para descubrir la radioactividad, o un Takaaki Kajita para darse cuenta de que el fastidioso ruido de fondo que molestaba a los físicos que querían descubrir la desintegración del protón se debía a un comportamiento inexplicable de los neutrinos que resultó ser el prodigioso efecto cuántico de oscilaciones entre sus especies.
La historia de los descubrimientos científicos donde la serendipia es esencial es tan dilatada, que los que nos dedicamos al oficio olvidamos a veces de que hay algunos descubrimientos donde la suerte no ayuda tanto. El muon, que no es otra cosa que un electrón pesado, se descubrió por casualidad, y resultó un concepto tan extraño, que uno de los grandes científicos del momento, Isidor Isaac Rabi, exclamó: «Who ordered this?» (Pero ¿quién ha pedido esto?), sugiriendo claramente que el Creador o la naturaleza no estaban del todo en sus cabales para andar produciendo copias inútiles de una partícula elemental. Sin embargo, el tercer electrón pesado (el tau) fue descubierto por Martin Perl y Gary Feldman en un experimento casi especialmente diseñado para su búsqueda y captura. Lo mismo puede decirse del bosón de Higgs, que costó más de medio siglo de esfuerzos ímprobos en los que participó un ejército de físicos de partículas.
Por cierto, que la historia de los descubrimientos en ciencia no siempre es un bonito cuento de hadas con final feliz. Mendeleev no obtuvo el Nobel por el descubrimiento de la tabla periódica; Rosalind Franklin, en cuyas imágenes de rayos X se basó el descubrimiento del ADN, no fue reconocida por su contribución esencial hasta después de su muerte; y la historia del descubrimiento de la violación de paridad, otro de los grandes hitos de la física, invierte el descubrimiento de la radiación fondo. En este caso, Lee y Yang, los físicos teóricos —y hombres, dicho sea de paso—, obtuvieron el Nobel por proponer la existencia del efecto, pero el comité «olvidó» otorgárselo a Wu (o «Madame Wu», como la conocemos todos en el oficio) cuyo maravilloso experimento demostró que la especulación de Lee y Yang era correcta. Por otra parte, quizá todo el asunto de premios y reconocimientos no sea tan importante. La serendipia, en ciencia, no es una fórmula garantizada de éxito. Es un guiño del dios y, en palabras del gran poeta S. Mitchell, refiriéndose a las Elegías del sublime Rainer Maria Rilke, cuando el dios nos visita, no es necesario un final feliz.
Pero el denominador común de tantos y tantos experimentos en los que la suerte ayuda es que los realizan científicos que están jugando. Jugar, en ciencia, es una actividad muy seria. Los tipos que nos encerramos en un laboratorio subterráneo y dedicamos dos décadas de nuestra vida a buscar una desintegración que podría demostrar que el neutrino es su propia antipartícula estamos jugando a una improbable lotería y dejándonos la vida en ello. A menudo, solemos alegar a las agencias que nos financian que ese juego merece la pena por los descubrimientos que hacemos por el camino (no puedo garantizar que algún día demostremos que el neutrino es a la vez materia y antimateria, pero, entretanto, hemos aprendido a construir un nuevo tipo de escáner PET para mejorar la imagen médica). Pero ese tipo de argumentos no capturan todo el valor de la ciencia básica.
La ciencia y la tecnología que la acompaña ha revolucionado muchas veces el mundo en los últimos dos siglos. La electricidad, el teléfono, la microelectrónica, internet, la turbina de vapor, el motor de explosión, CRISP, la penicilina, los rayos X, los escáneres PET, las vacunas… La lista es interminable, pero el denominador común es que muchos de esos descubrimientos no se habrían realizado sin científicos que investigaran en lo que no debían. El esfuerzo para sintetizar la vacuna que nos protege del infame SARS-CoV-2 fructificó, pero no resultó en un nuevo tipo de nanorrobot capaz de identificar antígenos a la carta y neutralizarlos. Esos nanorrobots podrían usarse para generar nuevas vacunas tan rápido como aparecieran nuevos virus, y estoy seguro de que el lector apreciará la importancia de algo así. Lo que quizá no le quede claro es que la investigación orientada rara vez produce un salto de conocimiento. La investigación fundamental, sí. Es posible que los principios básicos de ese nanorrobot los descubra, por casualidad, una científica que estudia cómo combinar nanopartículas con moléculas biológicas, posiblemente con un propósito totalmente distinto.
La ciencia aplicada soluciona problemas de hoy y todos tenemos muy claro, en los tiempos que vivimos, su utilidad (aunque, todo hay que decirlo, solo nos hemos acordado de santa Bárbara cuando hemos oído los truenos). La ciencia básica es pan para mañana, algo que el gran científico Pedro M. Echenique ha bautizado como «la sublime utilidad de la ciencia inútil», y que también, como hemos visto, obedece a la curiosa ecuación S = S2.


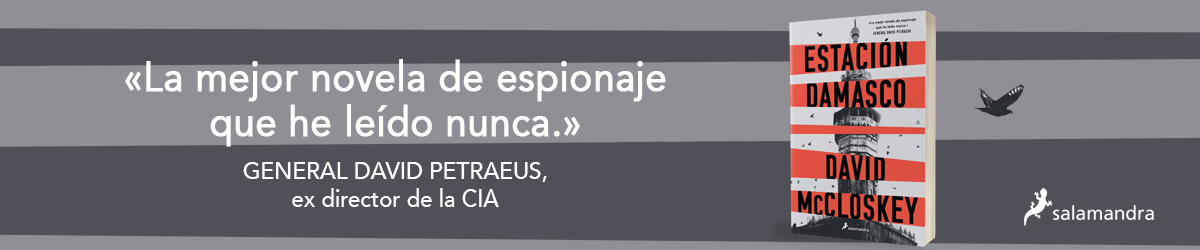






Interesantísimo y muy disfrutable artículo. Una cosa que siempre me ha llamado la atención, es que a pesar de que catorce mil millones de años son mucho años, a la escala del Universo me parecen pocos. Pensar por ejemplo que la Tierra tiene la tercera parte de la edad del Universo. O que una estrella puede vivir dos tercios. Viéndolo así, este Universo es un recién nacido. Si pensamos que la vida en la Tierra lleva ya millones de generaciones, una generación y media de estrellas parece ridículamente poco. Seguro que eso puede querer decir cosas. Me gustaría saber qué opina el señor Cadenas de estos divagues míos.
Pingback: Tu cruz en el cielo desierto (y 2) - Jot Down Cultural Magazine