El hombre que fue spoiler
Antes de transmutarse en logo universal del cristianismo, en tatuaje de lettering dudoso o en santo patrón de los futbolistas que se santiguan antes de errar el penalti decisivo, Jesús de Nazaret fue —como mínimo, y eso ya es mucho decir— una persona. No un personaje revestido de fábula. No una metáfora itinerante. No un holograma trinitario con poderes culinarios. Una persona concreta, histórica, judía y galilea, de carne, hueso y, con toda probabilidad, también de piojos, cuyas huellas se resisten con obstinación a encajar en los moldes litúrgicos o en las vitrinas museísticas de la fe.
Porque a medida que uno se adentra en el Jesús reconstruido por los historiadores —ese que no flotaba por encima de la hierba, que no hablaba en castellano normativo ni dejó instrucciones para montar parroquias con bancos de madera barnizada— se vuelve cada vez más evidente que lo que vino después, con sus catedrales y sus dogmas, fue poco más que un spin-off: un producto derivado que convirtió su vida en una suerte de fanfiction con presupuesto imperial y ambiciones celestiales.
Y como suele ocurrir con aquellas figuras cuya fama termina por devorar los contornos reales de su existencia, el nombre de Jesús se ha vuelto símbolo tan hipertrofiado y sobrerrepresentado que resulta difícil recordar cuánto ignoramos todavía sobre su verdadera biografía. Por eso estas pinceladas, lejos de buscar el escándalo o la irreverencia, no pretenden desmontar a Cristo —ese constructo teológico de postproducción—, sino simplemente desmitificar a Jesús: al hombre que existió, o que más probablemente existió, antes de ser convertido en dogma, mármol o himno.
Lenguas muertas y cumpleaños inventados
Conviene empezar por la lengua, que ya es bastante que nos entendamos, pues hay quien aún se pregunta en qué idioma hablaba aquel hombre que acabó transformado en crucifijo de oro o logo institucional. Y no, no hablaba “galileo”, por la sencilla razón de que el galileo no es un idioma, sino una gentilicia geográfica; su lengua materna era el arameo, ese dialecto semítico que, en la Judea del siglo I, se usaba para comprar pan, maldecir al recaudador de impuestos o contar parábolas en plazas polvorientas, más o menos como el andaluz sin subtítulos para ejecutivos de Netflix. Es posible que conociera algo de hebreo, pero solo en su variante culta, aquella que se reservaba para los textos sagrados y las sinagogas, y no para la vida cotidiana, del mismo modo que uno puede leer a Quevedo sin saber pedir una caña. No resulta disparatado suponer que dominara también algunas expresiones básicas en griego o en latín —lenguas del poder y de la administración, respectivamente—, aunque no parece probable que pudiera sostener una conversación sobre Cicerón sin perder la paciencia o el hilo.
Resulta complicado —por no decir imposible— hablar de la figura de Jesús sin que, tarde o temprano, aparezca en escena algún funcionario romano de expresión adusta y autoridad prestada, de esos cuya iconografía institucional —marcada por la severidad del uniforme y la sobriedad de las cejas— bien podría haber sido reciclada siglos más tarde por la ultraderecha ibérica para sus carteles de campaña, con la misma sobreactuación viril y el mismo desprecio por el matiz. Y es que Judea, en tiempos del Nazareno, no constituía ni una tierra libre ni una teocracia hebrea autónoma, sino más bien una provincia menor del Imperio romano situada en los márgenes de todo: de la geografía imperial, de la atención del Senado y del interés estratégico, aunque no de la vigilancia ni de la represión.
En esa Judea agitada, reseca, díscola y templada como una piedra al sol, gobernaba un tal Poncio Pilato, quinto prefecto del lugar, delegado colonial del emperador Tiberio y —a efectos prácticos— el burócrata que tenía la última palabra sobre quién vivía, quién moría y quién acababa colgando de una cruz, sin necesidad de sentencia elaborada ni juicios con toga. Pilato, conviene decirlo, no fue emperador, ni cónsul, ni mártir del derecho romano: fue, sencillamente, un gestor intermedio, un responsable de zona con poder para aplicar castigos ejemplares, un delegado provincial más interesado en conservar la calma que en interpretar profecías, y sin embargo, terminó ocupando un lugar privilegiado —y eterno— en el credo cristiano, como si su firma rutinaria al pie de una ejecución cualquiera hubiera adquirido de pronto la gravedad metafísica de un acto fundacional.
Y es que Jesús no fue el único crucificado, ni el primero en proclamarse enviado, ni el último en ser ejecutado por alterar el orden simbólico de una sociedad que oscilaba entre la sinagoga y la guarnición. Por aquellos días, los profetas —o los aspirantes a serlo— brotaban como hongos en la humedad apocalíptica del desierto, llevando en sus voces un eco de urgencia espiritual que ni el Templo ni el Imperio sabían cómo gestionar del todo. Uno de ellos fue Juan el Bautista, contemporáneo de Jesús, especie de tío espiritual —a veces incluso primo, según la genealogía del Evangelio—, y excéntrico profesional que vestía piel de camello, se alimentaba de langostas y gritaba a los viandantes mientras los mojaba, sin que nadie le revocara la licencia. Un personaje que hoy, con toda probabilidad, terminaría acumulando millones de visualizaciones en TikTok, sanciones de sanidad pública y trending topics cruzados entre lo místico y lo absurdo.
Pero más allá del pintoresquismo y del aura de predicador marginal, Juan tuvo una influencia real sobre Jesús: lo bautizó, lo precedió, y —según algunos estudiosos— le sirvió de modelo para salir a predicar con su propia voz. Que el islam lo considere profeta —igual que a su padre, Zacarías— no es un guiño folklórico ni una concesión exótica, sino una advertencia necesaria: la historia de las religiones es menos un relato cerrado que un campo de batalla con más voces, más genealogías y más reinterpretaciones de las que caben en un catecismo o en un púlpito.
Y fue en ese territorio cruzado por la ocupación romana, la ortodoxia sacerdotal y la miseria popular, donde emergió Jesús: sin cargo institucional, sin templo propio, sin ejército que le respaldara ni tribu que le garantizara inmunidad, solo con palabras, parábolas y una imagen del Reino de Dios que no encajaba ni en los rituales del Sanedrín ni en los protocolos administrativos del Imperio. Un hombre sin institución que lo protegiera, sin dinastía que lo legitimara y sin manual de instrucciones, que acabó como tantos otros: arrestado, incomprendido, abandonado por casi todos, ejecutado por el Estado y convertido, sin quererlo —o quizás no del todo— en un mito fundacional para siglos posteriores.
La posproducción divina
El Jesús histórico, aquel cuya biografía apenas se dibuja entre el polvo del camino y la aspereza de la madera, se extinguió sin monumentos ni epitafios, con el cuerpo vencido por la inercia del castigo y las expectativas aún en vilo, como si lo esencial de su mensaje hubiera quedado en suspenso, a la espera de que otros lo tradujeran, lo moldearan o lo explotaran. Pero el Cristo teológico, ese que hoy flota en vitrales fluorescentes, se posa en estampitas con aroma a incienso barato o se infiltra, con sospechosa naturalidad, en horóscopos con inclinación espiritual, no fue el mismo hombre: fue una criatura de segunda generación, un artefacto narrativo ensamblado con precisión dogmática, donde los silencios pesan más que las palabras y las ausencias, elevadas a rango de misterio, acaban hablando con voz de dogma y autoridad retroactiva.
Si empezamos por las reliquias, ese fetichismo sagrado que transforma astillas en sacramentos y óxidos en objeto de veneración, el contraste se vuelve aún más evidente: porque lo esperable tras una ejecución sin nombre —una crucifixión entre muchas, en un extremo periférico del Imperio, dictada por rutina más que por excepcionalidad— sería un olvido inmediato, un cuerpo descartado, una historia abortada. Pero el siglo IV, con su mezcla de fervor imperial y necesidad simbólica, no se resignó al vacío y convocó una figura clave para comprender la obsesión eclesiástica por llenar el hueco histórico con souvenirs devocionales: Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, visionaria militante del cristianismo ya legalizado, emprendedora del turismo sacro antes de que existieran las agencias, y responsable directa de uno de los hallazgos arqueológicos más ambiciosos —y sospechosamente prolíficos— de la Antigüedad tardía.
Porque Helena no regresó de Tierra Santa con estampitas o anécdotas piadosas, sino con un inventario digno de producción hollywoodiense: el Santo Sepulcro, la cruz verdadera, varios clavos, la Santa Escalera y, por si faltaba algo que dejara sin habla al escepticismo, los restos mortales de los Reyes Magos. Todo en un solo viaje. Como si hubiera vaciado Amazon de lo sagrado.
Y mientras las reliquias se multiplicaban con la despreocupación logística del milagro de los panes —pero con bastante menos plausibilidad—, algunos personajes clave, cuya mera presencia humana suponía un obstáculo narrativo, desaparecían en la niebla del canon sin dejar huella emocional ni epígrafe conmemorativo. Entre ellos, José de Nazaret: padre legal de Jesús, artesano anónimo, figura silenciada, convertido en sombra sin epitafio. Durante la infancia del Mesías, su nombre aparece con una dignidad discreta, como quien acompaña sin querer robar plano, pero en cuanto el hijo crece, él se evapora. No muere. No habla. No estorba. Se esfuma. Y esa evaporación, lejos de ser negligencia narrativa, parece diseñada para facilitar una teología sin herencia, sin padre terrenal, sin conflicto emocional. Una ausencia tan funcional que tuvo que inventarse una disciplina entera —la josefología— para tratar de reconstruir lo que el dogma deliberadamente había dejado sin esqueleto: la figura de un hombre cuya biografía cabría, no ya en un sello, sino en el reverso de una estampa.
Y mientras unos salían del cuadro, otros entraban sin invitación directa pero con un entusiasmo apostólico que les permitiría reescribir la trama. Pablo de Tarso, por ejemplo, no conoció a Jesús en vida, no compartió mesa en la Última Cena ni presenció milagros, no caminó tras él ni lo escuchó en ninguna sinagoga; pero acabó convertido en autor prolífico del Nuevo Testamento y, sobre todo, en el gran editor del mensaje original, que transformó desde sus propias coordenadas imperiales: menos Reino de Dios, más Iglesia de Roma; menos profecía callejera, más estructura doctrinal; menos herejía judía, más religión global. Fue, en definitiva, el apóstol sin Jesús, el converso con derecho a editar, el autor de una expansión teológica que se superpuso al original como una capa de barniz sobre un rostro apenas delineado.
Y así, mientras el cuerpo de Jesús se descomponía en la intemperie de la historia, la maquinaria del mito arrancaba con engranajes de incienso, plomo y púrpura.
Nazaret no era un belén
A estas alturas —y aunque debería resultar una obviedad incluso para el más despistado de los exalumnos de catequesis— no está de más reiterarlo con cierto énfasis casi arqueológico: Jesús era galileo. No porque lo diga una postal rústica con filtro sepia ni porque lo repita cada diciembre el locutor de turno en el especial navideño de la cadena pública, sino porque incluso la historiografía más escéptica, la que sopesa cada dato como quien rastrea ADN en papiros mohosos, lo da por asumido sin necesidad de credos. Galilea, en tiempos del Segundo Templo, no era un decorado bucólico, sino una región periférica, empolvada y conflictiva, lo suficientemente alejada del centro como para incomodar a Jerusalén y lo bastante estratégica como para que Roma no le quitara el ojo, no por piedad sino por prevención. Hoy sigue existiendo, integrada en el Distrito Norte de Israel, con Nazaret como ciudad principal, sin palmeras coreográficas ni angelitos alados saludando desde las azoteas. Y mientras los evangelios se recitan en procesiones y las agencias de viajes promocionan rutas por Tierra Santa con aroma a incienso prefabricado, el Estado de Israel despliega sobre ese mismo suelo un proyecto colonial armado, una maquinaria de desposesión sistemática, una guerra étnica sostenida con tecnología de precisión quirúrgica que bombardea hospitales, escuelas y cuerpos sin distinción ni remordimiento. No es una metáfora ni una exageración: es un genocidio en curso. Y no es perpetrado por el Imperio romano, sino por uno mucho más reciente, mucho más cínico, y con mejores relaciones públicas.
Pero el problema con todo lo que toca a Jesús —y no es menor ni reciente— es que la confusión no solo viene de siglos de doctrina superpuesta, sino que se ha convertido en parte del juego. Desde el lugar de nacimiento hasta el elenco apostólico, lo que parecía dato se vuelve niebla. Porque una cosa es repetir los nombres de los doce como quien recita la alineación de un equipo mítico y otra muy distinta es saber quién estuvo realmente allí, entre parábola y multiplicación, y quién no pasó jamás del Antiguo Testamento. Andrés, Bartolomé, Felipe: sí. Rubén: no. Porque Rubén, aunque suene a nombre con derecho a misa, no fue discípulo, ni pescador, ni mártir, sino el hijo mayor de Jacob, fundador de una de las Doce Tribus de Israel, sí, pero completamente ajeno al Nuevo Testamento, a la Última Cena y a cualquier milagro que no implicara confusión genealógica. La Biblia, a veces, funciona como esos grupos de WhatsApp familiares donde todos se llaman parecido, ninguno sabe bien por qué está dentro, y los equívocos se resuelven con un «¿tú de qué lado vienes?».
Lo verdaderamente paradójico —y quizás también lo más revelador— es que, pese a la precariedad de fuentes, a la dispersión de datos y al laberinto interpretativo que rodea su figura, seguimos dándolo todo por hecho. Que nació bajo un cometa, entre heno perfumado, rodeado de animales organizados como en una función escolar. Que hablaba como el cura de nuestro colegio. Que murió por amor universal mientras sonaba en el fondo una banda sonora de Morricone que algún productor olvidó quitar. Pero basta con levantar una esquina del decorado —una fecha sospechosa, una lengua olvidada, una coordenada geográfica desplazada— para que la iconografía se venga abajo como decorado de cartón mojado, y aparezca, tozudo y sencillo, lo que siempre estuvo ahí: un hombre. No un dios transfigurado por decreto. No un mito refrendado por siglos de incienso. No un logo estampado en pulseras fosforescentes. Un hombre que caminó por una tierra ocupada, predicó sin licencia, habló en arameo, fue ejecutado como disidente político y acabó, sin pretenderlo, convertido en la figura más versionada, más citada y más tergiversada de la historia de Occidente.
Y lo más devastador de todo no es que lo traicionaran sus enemigos, sino que fueron sus admiradores —sus más fervientes fans— quienes, al abrazarlo, lo deformaron.
Lo que queda cuando se apagan los vitrales
Jesús de Nazaret, no el de las postales ni el de las liturgias, sino aquel cuya sombra aún se intuye tras siglos de ruido, fue —en el mejor de los casos— una presencia evanescente cuya huella se conserva menos en lo que dejó dicho que en lo que otros, con intereses y estilos diversos, decidieron conservar, manipular, interpolar o incluso inventar a su conveniencia, dando lugar a una figura que, más que vivida, ha sido narrada por delegación, filtrada por dogmas, envuelta en iconografía, arrastrada por guerras culturales y domesticada por la nostalgia de quienes, al necesitar un guía, se fabricaron un dios a medida del marco doctrinal que querían sostener.
No dejó escritos, ni testamento, ni objetos personales; no fundó escuelas ni redactó manifiestos; y sin embargo, permanece como un zumbido persistente en la conciencia occidental, como un eco que no cesa, una presencia incómoda que se cuela incluso en los discursos de quienes aseguran haberlo superado o negado, sin advertir que al citarlo —aunque sea para desmentirlo— contribuyen a mantenerlo vivo, activo, presente.
Tal vez sea precisamente esa cualidad inasible —esa forma suya de resistirse a toda categoría estable, de escaparse entre las grietas del dogma y el laicismo por igual— lo que ha permitido que se le siga invocando, no porque sea propiedad exclusiva de las iglesias ni de los ideólogos, ni de los herejes con doctorado ni de los monjes con WiFi, sino porque su figura, por escurridiza, por contradictoria, por insoportablemente humana, se resiste a desaparecer del todo, incluso cuando ya no encaja con ninguno de los relatos que pretenden retenerla.
Fue, en esencia, un judío marginal del siglo I, sin ejército, sin cuentas pendientes con César pero con demasiadas con la idea misma de poder; alguien que hablaba arameo en plazas polvorientas, bajo ocupación romana, que predicaba con la incomodidad justa como para incomodar a los sacerdotes sin escandalizar demasiado a los soldados, que molestaba lo suficiente como para merecer una ejecución pero no tanto como para que sus contemporáneos consideraran necesario recordarlo con precisión, lo que explica que su biografía pueda resumirse más como una constelación de versiones en disputa que como una vida con coordenadas fijas.
Y fue esa ambigüedad, esa plasticidad casi litúrgica, lo que hizo posible que siglos después se le convirtiera —a veces con amor, otras con violencia— en cordero, mártir, rebelde o dios, según conviniera, según hiciera falta, según la época exigiera sangre, consuelo o legitimación.
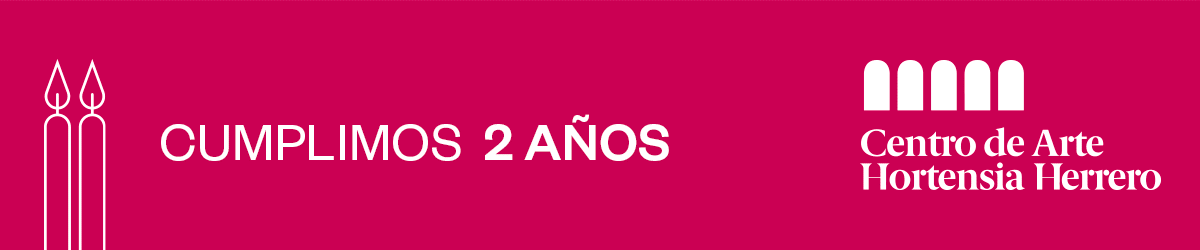

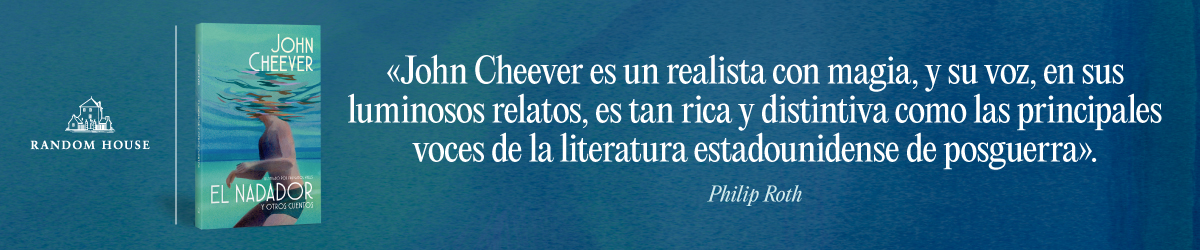









Me ha encantado tu ensayo. Es un texto agudo y atemporal que funciona tanto para creyentes como para escépticos… hasta que haces referencia al conflicto de Gaza.
Ahí he sentido, literalmente, como si me hubiesen cambiado de canal en medio de la película. Aunque entiendo la lógica interna de conectar ambos imperios, esa irrupción tan directa de la actualidad, para mí, ha roto la magia del análisis histórico y, desgraciadamente, puede que un texto tan brillante envejezca peor o quede fechado. Fuera de eso, el ensayo es impecable.
Artículo de fondo muy ligero y de forma que nos está diciendo constantemente «mira que moderna soy»: «spoiler», «lettering», «spin-off», «fanfiction», «coach», «trending topics»…
Y texto repititivo por demasiado largo: «su lengua materna era el arameo […] habló en arameo […] hablaba arameo…». «… sin cargo institucional, sin templo propio, sin ejército que le respaldara ni tribu que le garantizara inmunidad […] sin institución que lo protegiera, sin dinastía que lo legitimara…»
Un artículo magistral que pone el dedo en la llaga donde muchos prefieren no pensar: que sí, que no solo hubo un Jesucristo, sino varios, equivalentes al típico revolucionario pacífico que con sus prédicas intenta sacudirse el yugo del imperio opresor. Siempre he sostenido que «La Vida de Brian» es la parábola que mejor explica al Jesucristo histórico.
Magistral para quienes lo ignoran todo sobre el tema, que es de una complejidad rara, contrariamente a lo que parece creer la autora del texto, para quien todo parece claro, cuando en él NADA lo es.
Ilústrame, pero con fuentes fidedignas, no con relato inventado, que es lo que lleva haciendo el catolicismo durante siglos. De verdad que los ateos y/o escépticos queremos creer, pero por lo que sea, después de despojar de farfolla toda la charlatanería y relato con que adornáis el asunto, lo que queda es la nada. Anímate campeón y convéncenos.
No has entendido mi comentario. Yo digo que ese tema es extraordinariamente complejo, que es muy difícil, por no decir imposible, saber la verdad sobre él. Si en lugar de decidir tontamente que mi visión de Jesucristo es la ortodoxa de la Iglesia me hubieras preguntado cuál es, te hubiera dicho que no creo en absoluto en ella. Pienso incluso que el Cristo de los Evangelios, cuya existencia real nadie ha probado, nunca se proclama Dios. Y que hay incluso dos Jesucristos muy diferentes en los Evangelios, uno místico y uno violento.
A ver, no es complejo, ni mucho menos. Es la historia de siempre, mitos y leyendas a los que se añaden capas y capas de superstición, ritos y copy-pastes de otras tradiciones para que desentrañar toda esa hojarasca sea más difícil o resulte perezoso y se imponga el relato. Muy parecido al sistema «göebbeliano», eso de que «repetir 1000 veces una mentira acaba convirtiéndose en verdad». Pues eso. Cuando entablo estos debates yo me ciño a las fuentes históricas, y las únicas menciones a Jesucristo como personaje histórico son las Cartas de Pablo (las más antiguas, de los años 50-60 d.C.) y, más tarde, autores romanos y judíos como Tácito, Suetonio y Flavio Josefo, quienes escribieron a finales del siglo I y principios del II d.C.. Si el personaje ha sido según lo que se ha escrito y dicho de él, el más importante de la historia de la humanidad, ¿cómo es posible que no existan referencias coetáneas de sus peripecias? Navaja de Ockham, la explicación más sencilla es la más probable, como dice el artículo, y es que seguro que había muchos Jesucristos que predicaban la paz en el entorno de opresión romano, y a partir de esa figura, el cristianismo montó la empresa más lucrativa de la historia. E insisto, lo que refiero son hechos, no opiniones, salvo la deducción por lógica del último párrafo.
«A ver, no es complejo, ni mucho menos.»
No todo muy simple, sabiendo que se han escrito más de cien mil libros sobre el tema desde el siglo XIX (según Jérôme Prieur y Gérard Mordillat, autores de la serie de 12 documentales sobre el nacimiento del cristianismo «Corpus Christi»).
Y en tu teoría te olvidas lo esencial: de cuándo datan las copias que tenemos de lo que para ti son pruebas de un Jesucristo como personaje histórico. El 99 % vienen de copias hechas por monjes cristianos a partir del siglo IV. ¿No has oído hablar de las interpolaciones?
Yo de lo que sí estoy seguro es de la inteligencia de la gente que creó el mito del cristianismo, creación que duró varios siglos.
No, todo muy simple…
Y en tu teoría te olvidas DE lo esencial…
Mejor me lo pones con lo de las copias e «interpolaciones», término que asocio al ámbito matemático. Lo de la inteligencia no te lo discuto, ya dije antes que es la empresa publicitaria más lucrativa y duradera de la historia.
Entre tanto delirio destaca una inexactitud: es de dominio público que Jesús no murió oyendo una banda sonora de Morricone, murió cantando y silbando una canción que invita a ver las cosas brillantes de la vida. ¿O ése fue Brian?