
La comida es pertenencia
Si una quiere saber quién es, basta con abrir la nevera. No hacen falta psicoanalistas vieneses ni genealogistas aburridos. Ahí, entre el cartón de leche abierto hace una semana y el táper olvidado que ha desarrollado vida inteligente, se esconde la identidad cultural de cualquiera. El que tiene kimchi casero, el que guarda un embutido de pueblo envuelto en papel de estraza, el que se alimenta de sushi de gasolinera… todos, en el fondo, son ciudadanos de patrias invisibles con bandera de celofán. La identidad no se mide por el pasaporte, se mide por el estado de la nevera y, sobre todo, por el número de platos que alguien está dispuesto a defender como si fueran Numancia..
La comida como identidad no es un invento moderno, sino una vieja superstición que arrastramos desde que descubrimos el fuego. Los arqueólogos de Pompeya —que desentierran desde frescos eróticos hasta panecillos carbonizados— aseguran que entre las ruinas apareció lo que podría ser la primera evidencia de un debate culinario: un hueso de pollo con una nota en latín que decía non est verum pollo alla romana. Es decir, incluso bajo una lluvia de lava, alguien consideró prioritario dejar claro que la receta auténtica era otra.
En España sabemos mucho de eso. Aquí una receta no es un plato sino un plebiscito. Basta mencionar la palabra «paella» para que se organicen bandos como en una guerra civil, solo que en lugar de trincheras hay cazuelas y en vez de fusiles se blanden cucharones. Y lo más cómico es que nadie come paella todos los días, pero todo el mundo está dispuesto a morir por ella. Como las grandes ideas políticas, se defienden más que se practican.
Podríamos hacer un inventario de las patrias culinarias: la tortilla española, que no se discute por el huevo sino por la cebolla, como si en ella se jugara la continuidad del Estado, el cocido, convertido en arma de destrucción masiva en las sobremesas, la fabada, capaz de tumbar gobiernos si se sirve sin compango, y, por supuesto, la croqueta, que sigue huérfana de ministerio pero con más apoyo popular que nadie.
El plato como bandera, la receta como constitución. La pizza margherita como la Constitución italiana, el fish and chips como la Magna Carta inglesa, el hummus como la declaración de independencia del Mediterráneo. Y nosotras, pobres comensales, obligadas a asumir que cada vez que pedimos en un restaurante no estamos eligiendo un menú, estamos votando en secreto.
Comer es pertenecer: al clan, al barrio, a la patria. No importa tanto el sabor como la lealtad implícita. Por eso discutimos con más pasión sobre la receta de la tortilla que sobre el sistema de pensiones. Porque lo uno nos afecta en la mesa y lo otro, en abstracto. Y quizá ahí esté la clave, que el estómago entiende de política mucho antes que la cabeza.
Guerras de fogón: la gastronomía como trinchera política
El hummus es un ejemplo insuperable. Oriente Medio convertido en mesa de banquete geopolítico, con Israel y Líbano disputándose la autoría de un puré de garbanzo como si fuera un tratado de Sykes-Picot en versión vegana. No hablamos de metáforas: en 2009 el Líbano preparó un hummus de dos toneladas para reclamar la denominación de origen, e Israel respondió poco después con otro aún mayor, de cuatro. Si la Guerra Fría se midió en cabezas nucleares, esta se mide en cuencos de barro. Y lo grotesco es que, mientras competía en el Guinness por el plato más grande, Israel ya competía también en la liga mundial del crimen de guerra, demoliendo casas en Gaza y Cisjordania y acumulando cadáveres palestinos como quien acumula garbanzos en la batidora. Así de obscena es la paradoja: un país que presume de hummus en ferias gastronómicas mientras fabrica, a la vez, un genocidio de largo aliento retransmitido en directo.
España, como siempre, no quiso quedarse fuera del mapa de la ridiculez identitaria. Aquí lo que tenemos no es guerra fría sino guerra tibia, la batalla de la paella. Todo empezó —o al menos se popularizó— el día que un chef británico osó añadir chorizo a la receta. Aquello fue interpretado como un atentado contra la patria, una invasión bárbara, una profanación. Desde entonces, cada cierto tiempo surge un nuevo hereje y los valencianos enarbolan el arroz como si fuera un estandarte nacional.
Francia, mientras tanto, vigila la baguette como si fuera la línea Maginot: larga, aparentemente resistente, pero destinada a romperse en el peor momento. Que la UNESCO declarara la baguette patrimonio inmaterial fue celebrado en París como un triunfo estratégico, un Waterloo invertido en el que, por una vez, los franceses no perdían. Lo que estaba en juego no era un pan, sino el alma nacional. La baguette como misil nuclear de la panadería, como la Torre Eiffel horizontal.
México, por su parte, convirtió al taco en embajador plenipotenciario. No hay recepción diplomática sin tacos, y no hay turista que no crea haber entendido a México tras devorar uno en un puesto callejero a las tres de la mañana. Y, sin embargo, la paradoja es que el imperio cultural del taco se ve constantemente ridiculizado por sus imitaciones: los kits de supermercado con tortillas de cartón y salsa fosforescente, el Taco Tuesday en Estados Unidos con más queso cheddar que dignidad, o los restaurantes europeos que confunden «pastor» con «pavo al curry». Y si todo esto parece grotesco, esperen a las guerras que aún no han estallado: Italia vs. Hawái en la ONU por la pizza con piña, con delegaciones enteras lanzándose rodajas de fruta como proyectiles diplomáticos, Grecia y Turquía reclamando la autoría del yogur griego, a punto de firmar un armisticio con cucharillas de postre, España creando el Ministerio de la Croqueta para gestionar de forma centralizada la densidad exacta de la bechamel, Alemania exigiendo que la salchicha sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad y presentando como prueba el Oktoberfest, y, en última instancia, la ONU estableciendo el kebab como alimento obligatorio en todas las constituciones, porque si algo une al planeta es el olor de la carne girando a las tres de la madrugada.
Lo que nos une no son los tratados internacionales, sino la sospecha de que alguien, en algún lugar, está pervirtiendo nuestra receta. Nada provoca más indignación que descubrir que otro pueblo ha osado tocar lo intocable, añadir nata a la carbonara, ketchup a la tortilla.
Globalización, kitsch y el futuro comestible
La globalización ha conseguido lo que ni Napoleón ni el FMI: que todas las cocinas del mundo pasen por la misma freidora. El sushi, por ejemplo, nació como ritual refinado, casi místico, y acabó en bufé libre con mayonesa picante, aguacate y, en los casos más dramáticos, pollo empanado. El ramen, que en Japón es objeto de debates existenciales sobre el punto exacto de cocción del fideo, aquí es un sobre de polvo sospechoso con sabor a «ternera» que ningún carnicero reconocería como propio. Y la pizza, oh la pizza, esa obra maestra napolitana que hoy sirve de campo de batalla filosófica entre los defensores de la pureza margherita y los nihilistas tropicales que se atreven a coronarla con piña en almíbar.
Lo que tenemos no es cocina, es taxidermia cultural. Disecamos los platos tradicionales, les añadimos luces de neón y los servimos como souvenirs comestibles para turistas con prisa. La paella se vende en vasos de cartón en aeropuertos, el kebab es el hilo conductor de todas las madrugadas europeas, y la hamburguesa ya no es americana sino patrimonio de la especie, tan ubicua como el reguetón. En este contexto, hablar de «autenticidad» culinaria es tan ingenuo como esperar silencio en una boda italiana.
Pero quizá ese kitsch global sea lo más honesto que hemos hecho. La croqueta de sobrasada con trufa, el sushi de Nutella, el helado de fabada, esas monstruosidades que nos recuerdan que lo humano es mezclar sin piedad aunque nos eleve a dioses dementes. La alta cocina lo llama «fusión» y las demás lo llamamos «vomitar en tecnicolor». Y sin embargo ahí estamos, fascinadas por cada reinvención grotesca, como si el futuro de la humanidad no estuviera en Marte sino en una carta de food truck hípster.
El porvenir gastronómico será aún más delirante. Carne cultivada en laboratorio con sabor a nostalgia, impresoras 3D que escupen cruasanes a demanda, algoritmos que calculan la receta exacta para que tu abuela virtual te regañe en holograma porque le has puesto poco perejil. La identidad, en el futuro, no se discutirá en el Parlamento, sino en el menú desplegable de una aplicación. Y mientras tanto, seguiremos fingiendo que comemos por tradición cuando en realidad lo hacemos por inercia, por ansiedad o por pura necesidad de subir la foto a Instagram. Seguiremos discutiendo por el chorizo en la paella o la piña en la pizza con la misma vehemencia con la que nuestros antepasados discutían por reyes y repúblicas. Y quizá esté bien así, es mucho más divertido perder una guerra por un plato que ganarla por un tratado.






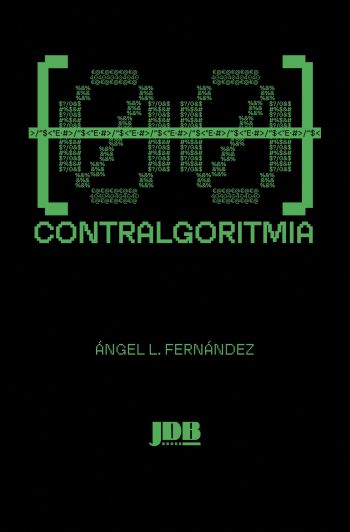
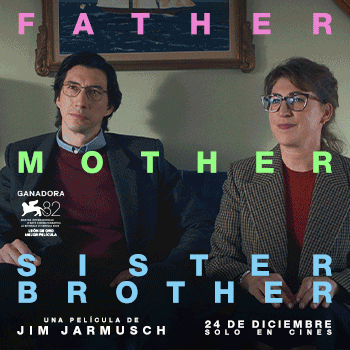


Estimada señora Martín: Se ha dejado Ud. en el tintero a los abyectos «nutricionistas», espantosa y temible ralea que quiere, entre sus designios disfrazados de salubridad y culto a la línea, matarnos de hambre por lo asquerosas de sus dietas. Son la anti estrella Michelín. Sufro por un familiar al que debo cocinar esta bazofia, y de paso compartirla. No baja ni un gramo, yo tampoco, pero a mí no me importa. lo malo es que la compra es cara y uno se queda con el regusto de esa maldición para las papilas gustativas.