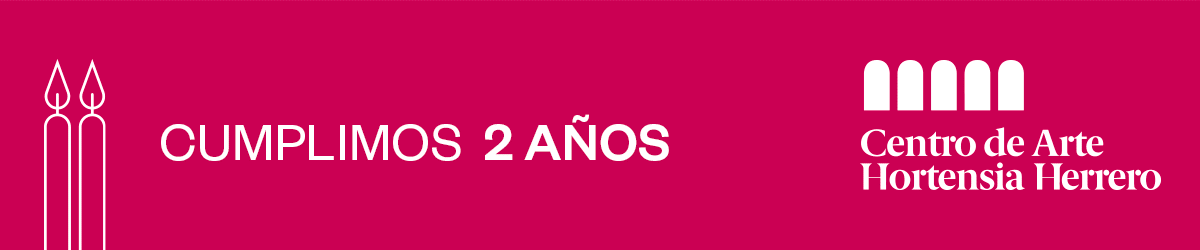Crónica sobre la vida de un camello de barrio en Murcia y su intento de reconstruirse entre el menudeo, la enfermedad y una huerta que promete redención.
La estampa es de un desorden olímpico: la ventana del patio está abierta, el aire detenido, un graderío a medio montar de sillas de plástico apiladas, un par de mesas en huelga de uso y limpieza; frente a todo esto hay una mesa de herramientas oxidada y, entre ambos, un desagüe con la tapa reventada, un boquete de cañería a cielo abierto sobre el suelo de terracota que recuerda al color viejo de los atardeceres del sol de oriente. Dentro, la penumbra. Un chispazo —¡Chzzz!— trae la luz de retorno de una ambulancia. Ilumina mi cara y la de mis interlocutores y nuestras cejas chamuscadas, cenicientas y titilantes por el humo y las luces itinerantes que van y vienen cuando alguien da una calada, con cada aparición —¡flush! desaparición— y reaparición del anfitrión. El Tieso sale de su cuarto, entra, vuelve a salir, abre a este, le dice a aquel que espere en el descansillo; el resto esperamos sentados en el sofá. Nadie excepto el Tieso y este cronista supera los veinticinco años y todos vienen a comprar marihuana.
Guarda el Tieso en la nevera huevos de hachís y un spiz apelmazado que reserva para gente de mucha confianza. Antes vendía coca, pero últimamente siempre dice «los farloperos son unos hijos de puta. Me llaman a cualquier hora, me revientan el wasap, una vez me entraron dos colgados con una escopeta de perdigones. Que no, que no. Que estoy hasta los cojones». Ese es el catecismo del Tieso y lo cuenta con la voz del que se ha ganado el derecho a odiar su propio oficio. Lleva diez años en la profesión y tiene un palmarés completo, pero ahora solo vende dry sift —de esta forma lo pronuncia, shift, como si el inglés fuese un cenicero— y placas de polen rubio en dosis de a diez euros; flores de la rentabilísima Moby Dick, algunas hierbas de melón y fresa que pone a precio de Dior y una OG Critical matahippies. Salvo la Moby Dick, todo fluctúa de precio semana a semana y cada tarifa variable va acompañada de un diagnóstico de la cosecha, un informe logístico no solicitado y un más que previsible quejido «por lo mal que está todo».
El Tieso, así me enviaron su contacto y así es como lo he llamado durante años, es un tipo como cualquier otro. Lo conocí al poco de aterrizar en el barrio; porque siempre es igual: uno llega y lo primero que busca es al tipo que gestiona el engranaje subterráneo de la zona; para todo lo demás, Google Maps. Necesitaba un experto en economía paralela y el Tieso era el tipo adecuado. Su expresión es compungida, una cara que se frunce desde el ceño hasta la barbilla, poblada de una barba desgarbada y larga que, a pesar de tener pinta de no tocarla nunca, en todo este tiempo no ha variado ni un milímetro. En su salón cuelga una bandera jamaicana y un póster de Tupac y el aire acondicionado está puesto los 365 días del año. Siempre va descamisado y con un pantalón corto de Adidas de rayas blancas, unas chanclas de dedo y lleva un rosario minúsculo colgado del cuello. No tiene tatuajes; su físico ni él mismo varía ni transcurre en paralelo al tiempo. Cuando le conocí en 2022 me pareció un paranoico. Tiene un protocolo muy estricto con sus clientes —sobre todo tras el incidente de la escopeta— para entrar en su casa: primero, preguntarle si está; después, avisarle cuando estés a cinco minutos y luego cuando estés en la puerta de abajo. Jamás tocar un timbre. Si te cruzas con un vecino, o te preguntan a dónde vas, tienes que decir que vas a recoger unas entradas. Incumplir el protocolo implica una bronca que, dada la insistencia del Tieso, duele más por la pesadez que por el contenido.
Sus tres teléfonos no dejan de sonar y él trata de manejar, a duras penas, el mando de la consola con el que va cambiando de canción. Suena «Quiet Storm», de Mobb Deep, y saca un cigarro del paquete que hay sobre la mesa. ¡Guacho! Franco, un muchacho uruguayo de pelos torcidos y tez morena, con gorra desgastada y colgada del cinto del pantalón, espera de pie desde hace un buen rato a que el Tieso se decida a entrarle a su cuarto, donde hace los intercambios; el salón es una sala de espera. «Es verdad, hermanico, perdona, vamos pa’ dentro», le contesta. Él era el último de ocho personas, la mayoría universitarias, que entran y salen de su casa todas las tardes. Retoma aquello que iba a hacer con el cigarro y se sienta de nuevo frente al televisor. El tema está terminando y comienza un videoclip noventero que arranca como una bengala en mitad del Bronx: luces estroboscópicas, un coche descapotable circulando a cámara lenta entre bloques grises y un rapper de mirada vidriosa que escupe versos contra el parabrisas del mundo. El beat va rompiendo como un corazón mal cosido y todo en la pantalla brilla con ese neón sucio que tienen las cosas que uno solo ve cuando no ha dormido suficiente. El rapero del vídeo se agarra los huevos como si sujetara los amarres de su destino y los de atrás mueven la cabeza en bucle en tribal letanía bajo la lluvia de billetes. Todo es pose, todo es guerra, todo es arte. Lo que en la pantalla se ve como ostentación fue, en origen, una manera de reescribir el valor. Enseñar que el oro también sirve para ocultar cicatrices. Creo que después todo se jodió y el tiempo cultural se detuvo, pero el hip hop fue el último movimiento verdaderamente moderno; nació consciente de que el sistema lo terminaría por fagocitar y se dedicó mientras tanto a burlarse de él con sus propias herramientas. El Tieso suspira y se queja del estrés, pero ya está a punto de jubilarse. Lleva una década atrincherado en su madriguera de un tercer piso del barrio de San Antón y se le está acabando la suerte.
Afuera, 2025 aprieta con redadas contra los indoor y las furgonetas del polen. En verano, la mercancía emigra a la orilla (Mazarrón, Águilas, Mar Menor), donde el gramo sube, igual que en esa canción de Melendi, como la marea: diez, doce euros por gramo, frente a la horquilla estándar que va de los cinco a ocho de las comarcas del interior. —Me estoy viendo jodido para conseguir proveedores —masculla—. El que tengo ahora es un gilipollas, un moro mentiroso, que lo trae de Algeciras y dice que se la bajan a Cartagena… me la intenta colar, y no sabe con quién habla. Llevo más años que su padre en esto. Antes me lo subían a casa. Ahora tengo que ir yo cada dos por tres a no sé dónde. Los de siempre (Sangonera, Alcantarilla, Librilla) han desaparecido. Menos mal que me queda poco aquí. —¿Qué tiene que ver que sea de Cartagena o de Algeciras? —duda un instante, quizá porque la pregunta le resulte obvia o porque no se había parado a pensarlo hasta ese momento—. Porque Algeciras es un coladero —contesta finalmente— y ahí llegan toneladas todos los días. A Cartagena también llega bastante, pero sale más caro, aunque el material sea el mismo. Por eso me intenta decir que es de allí.
La frase cae y se queda clavada en la mesa como una navaja plegada. Y entonces se para. O casi. El Tieso, el que cinco minutos antes estaba despotricando del calor, del WhatsApp, del uruguayo que no le avisó con tiempo suficiente y del mando a distancia que no le cambia los vídeos de YouTube con la fluidez que a él le gustaría, ese mismo muchacho nimbado de sí mismo, se queda un instante flotando en el sillón, apenas moviendo la mandíbula mientras el cigarro sin encender le cuelga de los labios con una especie de profana desgana litúrgica, postrado ante un altar sin Dios, solo con el calor del aire crepitando extramuros y con el zumbido del aire acondicionado de fondo.
—Esta mañana he ido a la huerta —dice, y levanta la vista para tomar aliento—. Compró en otoño una finca de dos tahúllas cerca de Monteagudo (una tahúlla equivale a 1118 metros cuadrados, nota del topógrafo interior) que está a pocos minutos del centro en coche y a años de luz del trajín de ese timbre prohibido.
—¿Qué le queda a la casa? —pregunto.
—Más de lo que me gustaría, pero ya voy viendo el final, la otra tarde estuve desbrozando hasta que se hizo de noche.
Me lo dice sin levantar la voz, pero con ese tono cansado que tiene la gente que ya ha decidido vivir distinto. Cuando habla de ella es como si la casa en la huerta fuese su jubilación, su redención o su venganza. Quién sabe. A veces puede parecer que el Tieso quiere huir de todo esto, pero no quiere moverse del sitio. No le interesa dejar el barrio: le interesa ganarle al tiempo y construir una vida nueva sobre la vieja. Pero no quiere empezar de cero; es lo único que tengo claro. Lo primero que erigió de su nueva casa fue un estudio de grabación. Quiere dedicar su jubilación a producir música.
—Siempre me cuentas lo que quieres hacer cuando dejes de hacer esto, pero nunca me has dicho qué querías hacer antes de dedicarte a esto.
Porque el Tieso no responde cuando llama el arquetipo. Él es a todas luces un sumario con páginas arrancadas. Cada línea que cuento sobre él parece venir de un expediente distinto. El menudeo tiene sus estigmas, pero a veces aparecen los disidentes del cliché. He ido conociendo a varios a lo largo de los años, la casuística desbordaría cualquier informe o crónica al respecto. Estuve meses comprándole a un italiano de Fuencarral que presumía de ser escritor (aunque el alquiler lo pagaba la droga, así cualquiera): tenía cuadernos Clairefontaine, una pluma Pilot, hojas subrayadas y siempre me hacía un favorcillo con las cantidades si leía algunas páginas mientras me servía. «Tú eres el que sabe, amigo, tu opinión es importante», me decía el pobre desgraciado. Vivía en un cuarto interior con un patio de cuerdas tendidas y una lámpara de papel en el salón que parecía una luna enjaulada. Vendía mierda y escribía mierda. Pero vivía en Fuencarral. Entre tiradas, hablaba de Calvino y de los pueblos donde creció, Roccaforzata o Monteparano. También está mi gran amigo Fran, que es mecánico y empezó a vender para pagarse los porros y ha terminado pagándose los porros, un coche y otro de repuesto. Siempre quisimos hablar también, en Alcantarilla, del dineral que se sacaba el dependiente del 24 horas despachando posturas de cinco euros en cuanto se iba el jefe. Esos casos no ilustran una excepción pintoresca. Señalan otra cosa: dentro del menudeo hay una insistencia que no entra en los estigmas de manual; solo es gente que ha ido cayendo detrás de la barra por extrañas geometrías del destino. Personas que buscan sostenerse, armar un proyecto, comprarse tiempo. La aspiración no siempre se reviste de ascenso social, a veces simplemente cabe en una habitación alquilada, en pagar un par de facturas o en un teclado MIDI que espera su oportunidad. Por eso vuelvo al Tieso. Esta crónica nace de un interés simple y obstinado: señalar el resorte que ordena su biografía; el foco está en el punto en que una vida se desplaza un palmo y empieza a respirar de otra forma. Ahí se entiende el relato, en la decisión íntima que busca otra forma de estar en el mundo, por todos los medios necesarios.
—Pues ya no me acuerdo, supongo que trabajar en la ferretería de mi padre, y a estas alturas ya da igual —responde, sin impostar un solo gesto, con una frase lisa, casi administrativa, que no invita a la réplica y que, sin embargo, abre una puerta que lleva años cerrada—. Cuenta que entre los veinte y los veintitrés se le fue la vida. Lo cuenta sin énfasis, con la serenidad de quien ha aprendido a narrarse desde la distancia. Se refiere a lo que le pasó como «un dolor», no como una enfermedad, aunque, por los síntomas que refiere, podría ser una epididimitis o una orquitis aguda. Tres veces fue al médico, tres veces volvió con el mismo papel de diagnóstico y la misma recomendación absurda de «reposo». Pero el reposo no curaba, el reposo solo servía para medir el tiempo entre una punzada y la siguiente. Sus padres cuidaban de él y su novia iba a verlo casi todos los días, pero el tiempo es la mayor crueldad que sufren los enfermos. —Casi cada vez que la tenía cerca —explica— acababa perdiendo el conocimiento. Quién coño aguanta eso.
Una noche puso la tele. Había una película cualquiera, con una pareja en la cama, nada del otro mundo, y en cuanto vio el más mínimo movimiento, en cuanto su cuerpo reconoció el gesto, una descarga le atravesó la pierna y el abdomen. Desde ese día no volvió a encenderla y fue limando su mundo hasta quedarse con lo imprescindible, un itinerario breve entre el baño, la cocina, la cama y una ventana que a ratos abriría para ventilar el cuarto y que a ratos dejaba entornada para que el sol no le recordase que fuera de ese perímetro seguía habiendo vida.
Empezó a acostumbrarse a que no pasara nada y comenzó a fijarse en detalles minúsculos, como el color del humo bajo la luz del flexo o la forma en que el aire movía las cenizas del cenicero. En todo ese vacío, su cabeza se fue afinando poco a poco. Cuando no te puedes mover, piensas mucho; pero pensar sin moverte es muy peligroso, y empezó a echar cuentas: cuentas del tiempo, cuentas del dinero y cuentas de cómo y cuánto podría estirar lo poco que le quedaba. Una tarde tuvo una idea y tres meses después les había dicho a sus padres que iba a dedicarse al menudeo hasta tener una casa pagada. Empezó con bastante torpeza, dice, pero le servía para pasar el tiempo, ganar dinero, sentirse útil y volver a socializar bajo unas normas que él y solo él podría dictar. Así fue como volvió a moverse de nuevo.
El dolor, poco a poco, dejó de estar en el centro y con el tiempo se recuperó casi por completo. Desde entonces camina despacio, con una mano siempre en el bolsillo y la otra libre por si acaso. Se le quedó una manera de moverse que es suya, y cuando el negocio empezó a crecer, encontró un piso pequeño, barato, con un salón donde podía atender sin molestar a los vecinos. No lo dice, pero en su cabeza, el negocio y la huerta son dos versiones del mismo intento: ganar tiempo. Tener algo suyo. No depender. No volver a estar tumbado en una cama esperando a que el cuerpo decida.
—Esto lo voy a dejar bien repartido entre dos o tres colegas que tengo y yo seguiré teniendo para mí y para mis amigos en la huerta. Pero se ha acabao’, hermanico, no voy a volver a meter a un desconocido en mi casa nunca. Lo pienso ahora y es una locura.