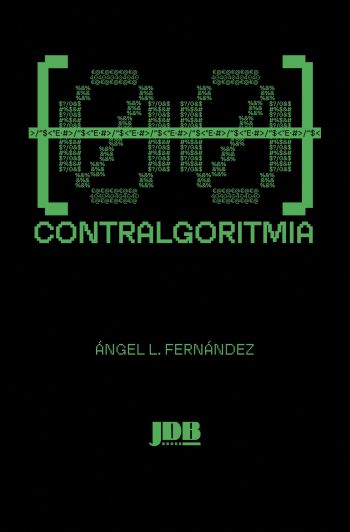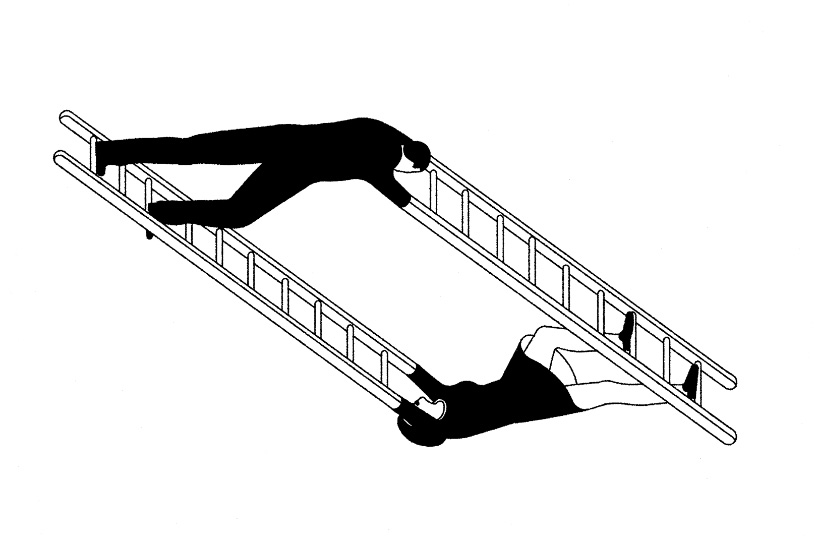
Adolfo Suárez entendió pronto que la transición no sería creíble sin la legalización del Partido Comunista. La democracia naciente necesitaba el aval simbólico de quienes habían resistido cuarenta años de dictadura. El encuentro entre ambos fue más que un gesto. Fue el abrazo entre las dos Españas, el instante en que la reconciliación se hizo escenografía. Casi cuarenta años después, se pudo observar una escena similar en el programa Esports Vodafone, cuando Willy Bárcenas y Cecilio G conversaron en 2019. Hans Magnus Enzensberger, en su célebre artículo «Los héroes de la retirada», describía la figura del héroe que no conquista ni avanza, sino que sabe retirarse, desmontar lo que no funciona y reconfigurar la escena con inteligencia silenciosa. La grandeza de un héroe no consiste ya en el triunfo, sino en la renuncia que evita la destrucción. El héroe de la retirada no necesita estatuas ni aplausos; obtiene la victoria sin hacer ruido, porque su tarea es otra: rescatar algo —lo que sea— del derrumbe. Suárez, al tender la mano a Carrillo, no vencía; negociaba. Abría la puerta a un futuro distinto. Y España lo celebró.
Cecilio, convertido en una especie de Lil Peep de extrarradio —con mejor suerte y mayor dominio del marketing—, representa a toda una generación que ha hecho del colapso su marca personal. Willy Bárcenas, por su parte, llegaba con el pedigrí de la sensibilidad popera de hijo pródigo de la transición. El encuentro fue tan improbable como necesario, los herederos bastardos de las dos Españas mirándose a los ojos bajo la luz fluorescente de un plató que parece un tanatorio de la cultura pop. Cecilio G es lo más parecido que tenemos a un santo en la era del trap. Un santo sucio, sin causa y con la conciencia agujereada. Uno que no quiere salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Una anomalía que sobrevivió por error a la era de la imagen. Antes de que el trap se convirtiera en el nuevo indie, Ceci era el G. G. Allin de la escena. No por la rabia —que la tenía— sino por la imposibilidad de adaptarse al entorno. Cuando los demás empezaron a profesionalizar el caos, él seguía rompiéndose los dientes contra el micro. G. G. Allin se cagaba en el escenario; Cecilio lo hace en la idea de artista.
Es la negación total. El exceso como verdad. Como si fuera un personaje de Artaud, su desorden no es simple descontrol, sino una forma de conocimiento. La transgresión en él no pretende abolir la norma, sino llevarla hasta el límite de su absurdo. Cada caída deja ver una verdad que solo el sacrificio permite. No hay cálculo ni esperanza, solo el impulso de cruzar el límite para sentir que la vida aún pesa. En otro barrio, bajo otra luz, Willy Bárcenas aprendía a conjugar el verbo sufrir en condicional: yo sufriría, tú sufrirías, si mi padre no fuera Luis Bárcenas y no me esperara un ático en Salamanca. La rebeldía del hijo de Bárcenas no nace de la exclusión, sino del confort. Es la continuación sentimental de la movida, aquel laboratorio donde la ruptura se volvió decorado, la transgresión se hizo moda y la libertad, estética.
La movida madrileña prometió quemar el pasado, pero acabó diseñando la banda sonora del consenso. No inventó solo canciones ni iconos, patentó un lenguaje para habitar la democracia sin tocarla. La ruptura se volvió invisible, mientras la cultura aparente de libertad y riesgo servía para legitimar lo que estaba intacto: la estructura del poder, el mito de la transición y la domesticación de la rebeldía en formatos reconocibles y vendibles. De la movida al indie, del trap a Taburete, solo ha cambiado el envoltorio. La disidencia se convierte en consumo, y España sigue igual, con su relato intacto bajo brillo y nostalgia. También hay un hilo rojo que une a Bárcenas con Leiva: las estudiantes de Derecho de ICADE. Un puente invisible de miradas y aspiraciones, como si el tiempo se empeñara en repetir los mismos patrones con elegancia casi clínica. A fin de cuentas, Willy sabe que la rebeldía es deducible en la Declaración de la Renta.
Cuando observamos a Bárcenas y a Cecilio en escena, se hace visible lo que cada uno espera. El rapero lleva una gorra negra que le cubre parcialmente la frente. Su cortaviento color caqui cuelga con despreocupación. Hace gala de esa sonrisa cínica que delata a quien solo concibe el espectáculo como forma de relato. Cada gesto suyo parece pensado para que la cámara capture algo más que su imagen, la resistencia de quien intuye que la vida real nunca entra en el encuadre. Cecilio es el loco de Deleuze, no un zumbado ni un bufón de plató, sino un cuerpo atravesado por líneas de fuga, una presencia que escapa a toda codificación. No sigue la narrativa prevista. No encaja en el encuadre; y, sin embargo, lo ocupa todo con su desplazamiento constante, como un flujo que no se detiene, deslizándose entre las cámaras y burlándose de la narrativa. No pide permiso ni calcula consecuencias. Su presencia es imprevisible. En ese sentido, es como Albert Pla. Ernesto Castro lo definió como el Leopoldo María Panero de nuestro tiempo; sin embargo, Cecilio no busca la provocación intelectual que caracteriza a Panero. No hay estrategia poética ni ritual de bohemia, solo un caos vivido desde dentro, una resistencia orgánica al mundo que lo rodea. Ceci, como Albert Pla, desarma su mito con una risa que no se ajusta a ningún canon. Es la transgresión que se siente antes de poder nombrarla
Willy, en cambio, se contiene. Sus pasos son medidos; sus gestos, precisos. Avanza solo cuando la escena es segura. Mientras Cecilio provoca, él observa. Mientras el primero se expone, el segundo se repliega. Esa retirada no nace de la debilidad, sino de una elegancia controlada. Su dominio del gesto es heroico en silencio; su triunfo, la discreción. Cecilio ríe y desborda el espacio; el hijo de Bárcenas se mantiene atento, contenido, exacto. Juntos encarnan la paradoja de esta época, dos músicos que optan por caminos opuestos —la exuberancia o la contención— para sobrevivir al espectáculo. Entre Bárcenas y Cecilio hubo conexión. Aparecieron temas comunes: el rap, el dinero, la familia, la paternidad, España o la cárcel. Puntos de contacto entre dos biografías que, en circunstancias normales, nunca deberían encontrarse en la España actual. Cuando Willy habló de su padre, Cecilio entendió algo que gran parte de la sociedad española no ha hecho: que los hijos no son culpables de los delitos de los padres.
Suárez y Carrillo representaron una apuesta por la historia, por la política y la posibilidad de reconciliación. Su capacidad de tender puentes era una lección de cómo acercarse sin destruir. Cincuenta años después, Bárcenas y Cecilio reproducen la forma, la coreografía del encuentro, la ilusión de entendimiento, la posibilidad de escapar de la polarización. Los dos muestran que el diálogo es posible incluso entre opuestos. Que se puede conectar, aproximarse, sin vencer ni rendirse. Bajo los focos, entre cables que laten, asoma la paradoja: la de un país que hace de sus grietas un plató y de su historia, espectáculo. Hoy, una charla como la de Cecilio y Willy sería impensable. Hubo un tiempo en que Coto Matamoros y Antonio Escohotado podían drogarse en el mismo plató sin que nadie hablara de toxicidad.
Umbral le tiraba los trastos a Lola Flores, y eso era cultura. Hasta Monedero y Carmen Lomana intentaron ser amigos. Ahora ya no queda ni eso. La ironía murió; la conversación también. España juntaba —con sorna— al héroe y al antihéroe; los reunía en la misma escena, como si el tiempo y la historia se reflejaran en un espejo roto. Buscábamos el instante en que grandeza y caída, risa y solemnidad pudieran encontrarse sin matarse. No se trata solo de discrepar, también de atravesar un campo minado de certezas, emociones y rituales de identidad que protegen a cada tribu de cualquier roce indeseado. Hoy ese espacio se ha reducido a la nada. Vivimos desconectados de nuestros iguales. Siempre hubo una inclinación natural a buscar a nuestros semejantes; pero la sociedad contemporánea la ha llevado al extremo. Hemos sellado las grietas por donde antes se colaban los otros y hecho del aislamiento una forma de orden. Vivimos en la era más diversa de la historia, dicen. Mentira piadosa. Es la época más uniforme que recordamos.
Cecilio y Willy existen en un país que ya no debate, sino que exige fidelidades. La España líquida los rodea con muros invisibles. Cada bando construye su narrativa y todo lo que se sale del molde se desprecia o se caricaturiza. En ese contexto, el encuentro entre ambos es un acto de impertinencia radical, un puñetazo visual contra la lógica de bloques, un recordatorio de que la vida real es distinta. Ellos nos enseñan, con brutal honestidad, que en la España actual, la verdadera audacia no consiste en vencer ni en aplastar al otro, sino en ignorar las palabras de la tribu y mantener la mirada firme mientras todo arde alrededor. Cecilio y Willy nos recuerdan que la claridad, la empatía mínima y la resistencia al juicio social pueden ser, en este escenario, más revolucionarias que cualquier grito en redes sociales.
Una de las grandes derrotas de nuestro tiempo es la homogeneización del espacio público. Existen cámaras que registran movimientos cuidadosamente coreografiados; pero todo está medido para que nada incomode. La diversidad, en apariencia infinita, se reduce a capas de superficie, banderas, consignas, logotipos, etiquetas que nadie lee. Nunca hubo tanta diversidad aparente y, en cambio, el espacio común fue tan plano. Cecilio y Willy son dos maneras de habitar el mismo malestar, el de un país que ya no produce relato, solo contenido. Su mito de reconciliación y modernización está muerto, pero su estructura sigue funcionando. Saben que no hay revolución posible dentro de ese marco; que cualquier gesto de disidencia será absorbido, estilizado, vendido. Ellos reflejan la fiesta del sistema que se traga la rebelión como si fuera caramelos en bolsa de plástico. Sobreviven en la penumbra, encarnando lo que Enzensberger intuyó: la verdadera grandeza no está en conquistar, sino en saber retirarse antes del derrumbe. Y mientras la España líquida sigue consumiendo su propia versión de libertad, ellos nos recuerdan que la verdadera resistencia nunca se deja atrapar por el espectáculo.
O no del todo.