
Elizabeth Hardwick escribió su mejor libro sin pretenderlo.
Quienes se acercaban por primera vez a Hardwick quedaban sorprendidos por su acento; no esperaban encontrar, todavía casi intacto después de varias décadas residiendo en Manhattan, aquel inconfundible deje sureño en su voz. La conocían como la cerebral paisajista de la intelectualidad urbana; bohemia habitual de los clubes de jazz y fundadora de The New York Times Book Review. La conocían como la iconoclasta crítica literaria que revolucionó su oficio poniendo bajo el microscopio —o, podría decirse, en el cadalso— a los demás críticos de su tiempo. La conocían como la «escritora que escribía sobre otros escritores»; como la ensayista ganadora de la medalla de oro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Como una mente prodigiosa —«afilada como una daga»— capaz de impresionar a las demás mentes prodigiosas en la más cosmopolita de las ciudades. Pero ella todavía hablaba con las ondulantes vocales y las ruinosas pronunciaciones arcaizantes de su Kentucky natal. Y esa no era la única sorpresa que reservaba al mundo.
Quienes la habían conocido como crítica literaria tampoco esperaban que publicase aquella obra maestra a los sesenta y tres años de edad, ni que esa obra fuese, de entre todas las cosas, una novela. Hardwick era, sobre todo y ante todos, una ensayista. Es verdad que había escrito ya dos novelas en décadas anteriores, The Ghostly Lover y The Simple Truth, pero ambas habían naufragado en el océano de textos críticos sobre los que había edificado su inmenso prestigio profesional. Aquellas dos primeras novelas habían sabido a poco no porque en ellas no hubiese estado presente la característica prosa afilada de la escritora —aquella prosa que otros han comparado con cuchillos, bisturís, hasta con un abrasador haz de láser—, sino porque Hardwick todavía no se había descubierto a sí misma como escritora de ficción. Lo cual, por cierto, no es inhabitual. William Burroughs publicó su primer libro a los cuarenta años. Raymond Chandler iba camino de los cincuenta. Deborah Eisenberg empezó a escribir en su quinta década de vida para superar el síndrome de abstinencia del tabaco, del que había pasado media vida fumando tres paquetes diarios. Laura Ingalls empezó a trabajar como columnista a los cuarenta y cuatro años y publicó su más famosa novela veinte años más tarde, habiendo cumplido sesenta y cuatro. La diferencia es que Hardwick llevaba décadas escribiendo y publicando sobre la obra de otros, y nadie pensaba ya, como quizá ella misma tampoco lo pensaba, que pudiera, de repente y sin previo aviso, destaparse con una de las mejores novelas de finales del siglo XX.
Para colmo, había vivido siempre a la sombra de su famoso marido Robert Lowell, el más influyente de los poetas estadounidenses de la posguerra. De sus veintitrés años de matrimonio ella obtuvo poco más que un certificado de ilustre consorte. Para la prensa convencional, la agudísima inteligencia de Hardwick —la misma que le había conseguido una beca Guggenheim siendo una jovencita— y el respeto reverencial que inspiraba en el gremio de los críticos poco importaban si se la podía reducir al subtítulo de «esposa de Robert Lowell». Una esposa que había tolerado las infidelidades, caprichos y problemas mentales del hombre que, como todo pago, terminó abandonándola por otra. Hardwick también toleró que Lowell volviese a ella cuando su nueva y flamante mujer decidió que estaba harta de las locuras del poeta; ironía del destino, él murió en el asiento trasero de un taxi cuando se dirigía a casa de su querida exmujer, a la que, había decidido, echaba demasiado en falta. Lowell murió en 1977. Noches insomnes apareció, no por casualidad, en 1979. Elizabeth Hardwick, que empezaba el libro diciendo «ya no era un nosotros», había cambiado.
Desencadenada por la pérdida, era de repente una mujer libre como lo había sido en su juventud. También se convirtió en una novelista libre que escribió su obra magna con la despreocupación de quien, sintiendo que ha enviudado de casi todo, cree estar despidiéndose de la vida. Aunque poco sabía ella que sobreviviría casi tres décadas a este libro (Hardwick murió en 2007, cumplidos ya los noventa y uno), Noches insomnes sonaba y sigue sonando a testamento. Era como una pregunta sin respuesta sobre la vida que Hardwick creía estar contemplando ya desde el vagón de cola. ¿Quién ha vivido de verdad? ¿Quién es feliz? ¿Existe alguien, en alguna parte, que no haya perdido el tiempo? De sus experiencias pasadas, de la sabiduría vital y literaria acumulada, de la capacidad de su vasto intelecto para absorber las claves de las biografías ajenas, Hardwick obtuvo su rara habilidad para la disección, como el cazador que, en apenas minutos, puede despellejar la piel de un ciervo y ponerla del revés.
Noches insomnes tomó desprevenidos a quienes no aguardaban ya la obra definitiva de Hardwick, inesperada no solo por su carácter tardío y su apabullante brillantez, sino porque era una obra sin género. Podía parecer una autobiografía en la que, sin embargo, apenas había información sobre la protagonista, también llamada Elizabeth y también natural de Kentucky y que, en realidad, se pasaba el libro dejando que los protagonistas fuesen los demás. Como quien hojea un álbum de viejas fotografías en las que siempre aparecen rostros de otras personas —casi al modo de Proust, pero con muchísima más brevedad y concisión—, la escritora superpuso recuerdo tras recuerdo, casi casi como en un sueño.
Y, como en un sueño, habla de las cosas más inesperadas. De su relación con un amigo gay con quien conformaba, según sus propias palabras, un mariage blanc, un ‘matrimonio blanco’ en el que no había sexo, pero sí celos, peleas y reconciliaciones. De los clubes de jazz. De cómo se sentía ante la inmensa presencia de Billie Holiday cuando la visitaba en su apartamento —en alguno de aquellos apartamentos decorados a la caribeña, hogares siempre transitorios—, viéndola escapar tras una puerta para entregarse a los secretos rituales de su adicción a la heroína. También habla de empleadas de hogar consumidas por el cáncer, de burgueses europeos prisioneros de una rutina confortable e infeliz, de seductores natos con voraz apetito carnal que deciden quitarse la vida sin motivo aparente tras una interminable ristra de conquistas, de matrimonios conformistas cuyas casas son como mausoleos con «lápidas con un nombre a la espera de ser grabado». Los personajes no son personajes, son personas que viven con frecuencia en la insignificancia y el sinsentido, y que después enferman y mueren. Con la metódica neutralidad de una bióloga que estudiase las hormigas, Elizabeth Hardwick retrata la fugaz futilidad de la existencia humana en un libro que bien podría haber tenido aquel otro título: La insoportable levedad del ser. Sin sensacionalismo, sin melodrama, pero también sin algodones, describe las vidas de otros sin decir casi nada sobre su propia vida. Cree que el lector es inteligente y por eso deja que el lector entienda que ella no necesita contar su vida, como tampoco una bióloga se pondría a sí misma bajo la lupa.
Noches insomnes es, pues, un tratado testamentario sobre el ser humano. En él, incluso más que en su trabajo como crítica literaria, el formidable estilo de redacción de Hardwick —hoy, una década después de su muerte, está considerada ya entre los mejores prosistas estadounidenses— se convierte en una herramienta no solo artística, sino también quirúrgica. Cada palabra es elegida con sumo cuidado y situada en el lugar indicado para crear un efecto determinado. A veces se compara Noches insomnes con Tristes trópicos de Lévi-Strauss o incluso con Moby Dick de Herman Melville (del que Hardwick, por cierto, escribió una célebre biografía). Incluso se lo podría comparar con Nabokov por su jugueteo engañoso con la primera persona y su comentario social encubierto. Pero, para mí, tiene también el vibrante impresionismo de Joseph Conrad; Hardwick, no pocas veces, describe una cosa sin haberla presentado aún, como hacía Conrad, para situar al lector en un determinado registro emocional antes de que este sepa siquiera sobre qué está leyendo. Conrad, recordemos, pensaba sus historias en su lengua natal, la polaca, para redactarlas mentalmente en francés, lengua que dominaba desde joven, y, al fin, con gran esfuerzo, plasmarlas en inglés sobre el papel, porque el inglés era el idioma de sus editores y lectores. El resultado de este proceso que Conrad describía como una tortura es, paradójicamente, una prosa ágil y conmovedora cuya perfección asombraba a otros escritores, incrédulos al descubrir que el virtuosismo del literato más admirado en la escena británica provenía de un inmigrante polaco cuyo inglés hablado era, según quienes lo conocieron, «atroz». Leyendo a Conrad parece que escribir le resultaba tan fácil como respirar. Lo mismo sucede con Dostoyevski, quien también, pese a resultar tan fácil de leer, describía el proceso de escritura como una pesadilla. Y lo mismo sucede con Elizabeth Hardwick. El resultado de su trabajo en Noches insomnes es muy parecido al de Conrad: frases estudiadas al milímetro y párrafos cuya arquitectura nunca podría ser modificada sin destruir el equilibrio del conjunto.
La demostración de que existen distintos caminos hacia la maestría, sin embargo, es que Conrad escribió sus mejores novelas martirizándose por lo que él percibía como la imperiosa necesidad de responder a su enorme prestigio literario, mientras que Hardwick escribió Noches insomnes sin importarle ya cómo recibiese el mundo su libro. Por ello, rompió cánones, entremezcló estilos y perdió el miedo a no encajar con lo que se esperaba de ella. Sus décadas de ejercicio como aguda anatomista de la literatura hecha por otros dieron por fin fruto en un libro que solo podía nacer como hijo del matrimonio entre la sabiduría acumulada y la melancólica libertad de quien ya no cree deberle nada a nadie. Como los lienzos de la serie negra de Goya o los últimos discos de John Coltrane, Noches insomnes es una obra que la autora hizo para sí misma, como pensando en voz alta; quizá por ello contiene aquello que ningún libro escrito para los demás podría contener: el atrevimiento de mirar a la vida a los ojos, interrogándola, y la honestidad de admitir que la vida no devuelve la mirada y jamás contesta preguntas. La vida, sencillamente, pasa. Eso sí, tenemos la suerte de que algunas personas hayan tenido la habilidad de capturar en sus escritos su extraña esencia.







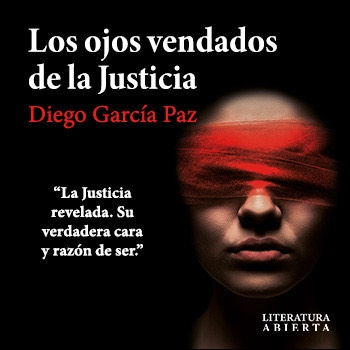


Pingback: – Noches insomnes, la imprevista obra maestra de Elizabeth Hardwick – ESPANTALHO
Confirmar compra