
La melancolía amorosa ha sido objeto de reflexión en todo lo que va de Platón y Aristóteles a Camilo Sesto y —quizá por eso mismo— lo más llamativo es que no se haya resentido nunca su prestigio. Todavía, en efecto, identificamos más el amor con el absolutismo adolescente que con una vida cumplida, como si la maladie d’amour diera un aval de autenticidad a quien la siente. No es algo ajeno a nuestra educación: con modulaciones muy diversas, la melancolía erótica está lo mismo en la Celestina que en el Werther, en Pavese y en Cervantes, en Mann y Leopardi y Ausiàs March. La padecieron Stendhal y «la monja portuguesa», Berlioz y Alain Fournier. La vemos actuar en Píramo y Tisbe, Tristán e Iseo y Romeo y Julieta. La pensaron Rousseau y Plotino, Avicena y León Hebreo, Burton y Ortega y Huarte de San Juan. Y aun fue moda lo mismo entre los vates del Romanticismo que entre los laudistas isabelinos, los pintores de entreguerras o —ahora mismo— los cantantes de la sacarocracia latina.
En el siglo XII, Andreas Capellanus, tratadista del fin’amors trovadoresco, define muy hermosamente la pasión amorosa en calidad de «immoderata cogitatione». Más crudos o más impíos, los expertos contemporáneos no dejan de afirmar lo mismo al subrayar que la experiencia del enamoramiento es lo más cercano a la enfermedad mental que una persona estándar padecerá en su vida. «Odi et amo», «hielo abrasador» o «fuego helado», la percepción shakesperiana de que «mi amor es una fiebre» es tema que está ya en la lírica egipcia y —ante todo— en una tradición que, por espacio de milenio y medio, mezclará filosofía y medicina, fisiología y psicología, desde tiempos de Galeno. «El mejor filósofo» hace ahí «el mejor médico» para esos presos de locura amorosa cuyo destino pasa por «o enloquecer o morir». Y si la teoría humoral de estirpe hipocrática aborda la cuestión del amor insanus como un desequilibrio de los humores constitutivos del hombre —sangre, flema, bilis y bilis negra o atrabilis—, su naïveté precientífica no dejó de propiciar poderosas intuiciones sobre la persona y sus afectos. Ante todo, sobre esos pasadizos siempre oscuros que mueven a un mismo tiempo cuerpo y alma.
Curiosamente, la tradición galénica afirmaría desde antiguo una cierta superioridad moral —vigente hasta hoy— en la personalidad del melancólico. Los tocados por un temperamento saturnino dispondrían de raras armas de sabiduría para «entender e indagar» y tender puentes entre genialidad y locura. De ahí el continuo ascendiente de la melancolía como hondura o lucidez, también en lo atinente al amor. Y de ahí también, paradójicamente, que la propia materia amorosa —«esa deliciosa enfermedad»—, con su capacidad de alteración de los caracteres más moderados, fuera permanente objeto de disquisición para sanar o al menos encauzar esos afectos. A tales fines se iban a consagrar pensadores del Medievo islámico y cristiano hasta alcanzar su eclosión con compiladores como Burton, Bright, Alonso de Santa Cruz y Jacques Ferrand a partir del siglo XVI. Son gentes cuya erudición pasma y cuya lucidez sorprende, al tiempo que —por inocentes o incorrectos— no dejan de movernos hoy a una cierta hilaridad. En todo caso, fueron quienes pensaron en la melancolía amorosa con mayor sistema y mayor fruición. Vayan aquí, por tanto, sus observaciones sobre el amor y sus catástrofes, sus tentaciones, sus remedios y —por supuesto— su gloria[1].
«Esta poción amarga, esta agonía, esta plaga»
Quien todavía no se haya inclinado hacia el amor, hará bien en recordar cómo «subvierte reinos, destruye ciudades, pueblos y familias; arruina, corrompe y masacra a los hombres» e incluso, en sus peores extremos, nos lleva a olvidar «las convenciones del comportamiento civilizado». Baste pensar en aquel Estrátocles que, el día de su boda, «sin despedirse de nadie ni probar bocado, se lanzó a toda prisa al tálamo nupcial». La suya fue conducta poco gentlemanesca. Con todo, por graves que sean las faltas de urbanidad, tampoco se han de soslayar otras calamidades no menores anejas a la flama erótica, como pueden ser «derramamientos de sangre, desenfrenos, gasto inmoderado, mendicidad, ruina o enfermedades repugnantes». Es la potencia de daño de la locura amorosa, y a los españoles parece tocarnos ahí la peor fama: Ferrand refiere como verdad bien sabida que «cuando un español se ha ganado a una mujer (…), la prostituye por dinero».
Ni siquiera esta felicidad de la anhelación cumplida, en efecto, librará de males al enamorado: si, desgraciada y malencónica, Safo se arrojó desde la roca Léucade para matar su desdicha, siempre es pertinente pensar en casos tan famosos como los de Policrita de Naxos o Diágoras de Rodas, muertos ambos de amor, pero de gozo de amor. Será que, feliz o infeliz, el enamorado —como afirma la autoridad de Boehme— se atrae «la atención preferente del diablo»; en cuanto al objeto de su afecto, las perspectivas tampoco resultan estimulantes: no en vano, «siendo los hombres como son —escribe Jerónimo— todos relinchan por la mujer del vecino». Así es «esta poción amarga, esta agonía, esta plaga» del amor: peor incluso —de creer a Burton— que «la Inquisición española». Por ello, frente a las acometidas de la aegritudo amoris, lo indicado es atemperar las pasiones y recordar la vieja verdad revelada por Teofrasto: si los hombres no somos una cosa misma con las mujeres, es para poder «dedicarnos al conocimiento y otras acciones más nobles que la procreación». Lo demás es rendirse a Dame Merancolye y su mezcla de furor y lasitud.
«No brinquéis tanto, alegres muchachas…»
La sabiduría de Salomón se extinguió en el fuego de la lujuria, la fortaleza de Sansón se debilitó, las hijas de Lot olvidaron su piedad (…) y Amnón echó a perder el amor fraterno hacia su hermana». Conviene, por tanto, que el más casto se ande vigilante para someter sus torpezas al «yugo dulce y ligero de la razón». Miremos apenas que al amor se le representa «dulce, hermoso y gordito porque así se le aprecia antes», pero cuando se excede «deja de ser amor para convertirse en ardiente lujuria, enfermedad, desenfreno, locura, infierno». Experto crede: los mismos peces, que «languidecen y empalidecen por amor», pueden dar fe de sus devastaciones, y sabemos que incluso «el agua de un baño frío comenzó a echar vapor cuando Celia, desnuda, se sumergió en ella». El corolario es claro: si esto ocurre con los objetos inanimados, ¿qué no ocurrirá con esa cosa, carnal y precaria, que es el hombre? Téngase, por tanto, bien avisado, pues difícilmente se verá usted libre de las acometidas de la pasión. Más aún si se cuenta entre esos «jóvenes y lujuriosos que viven regaladamente, bien alimentados (…), como ganado en un fértil pasto.
Fisiatras de todo tiempo han estudiado diversos modos de enfriar la tentación. Una medida de prudencia preventiva, por ejemplo, aconseja trasladarse a vivir a Escitia, cuyos habitantes, según numerosos testimonios, parecen ajenos a todo ardor. A cambio, deben evitarse con todo celo los lugares «cálidos y sureños», y aquí no es ocioso recordar «un hecho confirmado a diario por la experiencia», como es que «egipcios, moros y españoles» son gentes lujuriosas como los mismos mandriles. Especialmente connotadas por su atmósfera fornicatoria son ciudades como «Valencia, Capua o Chipre», en tanto que Florencia, con todas sus bellezas, ¿qué es sino «un enorme lupanar»?
Mudados a un lugar benéfico y templado, cabe asimismo endurecer el régimen para purgar los apetitos genésicos. A nadie se le oculta que una dieta recurrente en «habas, jaramagos, electuarios y testículos de animales» constituye por sí misma una puerta abierta a la concupiscencia. Cabe igualmente, renunciar a «carnes picantes, especiadas, flatulentas y melancólicas». Y aun cuando la patrística calla sobre los efectos del Jägermeister o las caipiroskas en la afectividad humana, sabemos por Jerónimo que «ni el Etna ni el Vesubio arden como las entrañas de los jóvenes cuajadas de vino». «Cosa lujuriosa, el vino», corrobora Agustín, que —experientia docet— había comprobado cómo «un vientre inflamado se descarga rápidamente en la lascivia». Y, en verdad, mezclar «juventud, vino y noche» en materia amorosa es convocar «al lobo famélico a cuidar una tierna cordera».

Si la frugalidad no es suficiente para domeñar la pasión, Guainieri prescribe recurrir con diligencia a otros medios no por drásticos menos habituales: ante todo, «vestir un cilicio sobre las carnes, andar descalzo y con las piernas desnudas en invierno y darse disciplinazos de vez en cuando». Es terapia harto efectiva. Sin embargo, a efectos de evitar la llamada de la carne, el dominio de la propia genitalidad sería incompleto de no verse acompañado por la mortificación de la imaginación. Ahí, la tradición sugiere figurarse «a la amada con los harapos de una vil pordiosera (…), manchada de hollín o perfumada de opopónace, sagapeno o asa fétida»; del mismo modo que, sin violentar las leyes del pudor, es útil proceder a una circunspecta observación del cuerpo deseado en busca de «piernas gotosas», «dientes cariados» o «un esqueleto tullido». Ya lo dejó dicho Calítrades: «si consideras con atención qué sale de su cuerpo, seguro que no has visto estercolero más repugnante». Y, en efecto, «aunque su cabeza venga de Praga, sus senos de Austria, su vientre de Francia y tenga un andar español», no se tardará en reparar que el ser adorado esconde unos adentros, como nos advierte el Crisóstomo, «llenos de repugnante flema». De tal manera podemos convertir a una Venus en una Erinia. Si estas precauciones no bastaren, siempre cabe, en última instancia, reconvenir a la tentatriz a través de la lectura de manuales edificantes como De mercede meretricis, más hábil para restaurar castidades perdidas que mano de virguero. Como cantó Teócrito, el del dulce caramillo, «No brinquéis tanto, alegres muchachas, que, si no, / viene el macho cabrío dispuesto a brincar sobre vosotras».
«Agitado por suspiros y sollozos»
Si anda usted «suspicaz, circunspecto, triste, lleno de temores, envidioso y celoso»; si propende «a la soledad, el duelo, los lloros y la risa melancólica» (sin olvidar «los suspiros y lamentos»); si huye «de la luz y del gentío» y prefiere estar «aislado y en la oscuridad», es muy posible que, a despecho de sus cautelas, usted esté experimentando ya los primeros síntomas. Considérese a sí mismo ante el espejo para perfeccionar el diagnóstico: ¿Aparece su rostro «desalentado y ceñudo», como alerta Bright? ¿Ve cómo «su nariz gotea, la boca babea, los labios tiemblan y todo su pecho se ve agitado por suspiros y sollozos»? ¿Padece usted de la «palidez y sequedad» de que habla Santa Cruz? ¿Ha notado ya —algo es algo— la súbita «delgadez» sobre la que nos ilustra Capellanus? Si la respuesta es sí, usted es reo —vayan por delante las condolencias— de melancolía amorosa. Y no lo dude: todo el mundo se habrá apercibido, pues —como apunta Angífanes— cualquier cosa puede disimularse menos el amor y la ebriedad. A nadie, en verdad, se le habrá escapado cómo da usted de cuando en cuando en «caminar sonriendo para sí mismo como si viera u oyera algo deleitoso», y tampoco es discreta esa manera suya de «pasear siete u ocho veces al día a lo largo de la calle donde ella vive».
Ciertamente, este lamentable estado puede tener —en apariencia— sus bendiciones: si los italianos son tan excelentes poetas y pintores es porque «cualquiera de ellos que esté a la moda tiene a una amada». El amor heroico invita, casi empuja, a pulsar la lira. Y, sin duda, hay un noble sentimiento en esa añoranza de «adorar el viento que sopla sobre la orilla en que estuvieron juntos tiempo atrás». Con estas mieles y con esta dulce embriaguez comienza toda pasión desordenada. Sin embargo, en materia de ardor no cabe engaño, y ya leemos en Proverbios de lo acerbo de su fin: cualquier joven necio da en seguir a una prostituta hasta que una flecha le atraviesa el hígado. Por eso los tratadistas urgen a poner pronto término a estas inmodestias y «extinguir las llamas salvajes de la pasión». De lo contrario, de perseverar en su postración amorosa, se arriesgará usted «al insomnio, la estupidez y la temeridad, la irreflexión, la inmodestia, la extravagancia y la pereza», como ya cifró Plauto siglos atrás. E incluso puede darse el caso de que llegue usted «a despreciar la muerte, a desearla»: ¿o acaso hay que recordar cómo Pedro Abelardo «perdió sus testículos» por su locura de amor por Eloísa?
«Malva, meliloto y ungüento de brionia»
En lo referente a la melancolía amorosa, la observación clínica asegura, según recoge Van de Velde, que «la eyaculación, o bien elimina completamente la enfermedad», o al menos «la mitiga». Por eso, de acuerdo con la epístola paulina, «más vale casarse que abrasarse». De ser imposibles el matrimonio y subsiguiente ayuntamiento, diversos filósofos y médicos recomiendan no obstante —erubesco referens— «la lascivia y la fornicación» como cura de la afectación melancólica, pero eran gentes paganas y a las que no hay que hacer caso. Ítem más: en lo tocante a sanar la pasión, ciertamente no hará falta imitar a Faustina, hija de Antonino Pío, que dio en beber la sangre de un gladiador. Los remedios, al contrario, pueden ser de la mayor sencillez: para poner en olvido a su belle dame sans merci, nada como «las decocciones simples de fumaria, betónica, politpodio y cuscuta de tomillo»; de no tenerlos a mano, siempre puede recurrir al «epitoma» o a «distintos tipos de culantrillo». También suelen tener óptimos efectos purgativos «las fomentaciones de malva, meliloto y ungüento de brionia».
Más allá de la inducción al vómito y la necesaria evacuación de las heces, contra el amor suele hacerse precisa la sangría, ante todo de las hemorroides: «hay que abrirlas, aplicando una cebolla roja o encebollándolas con jugo de ajo o bilis de toro». Alternativamente, pueden «frotarse con una hoja de higuera o con sanguijuelas»: lo importante, en cualquier caso, es «sacar nada inferior a nueve o diez onzas de sangre». Así repuestos salud y ánimo, el paciente deberá fortalecer su vigor revistiéndose de piedras preciosas conocidas por su virtud, como la calcedonia, «capaz de eliminar el miedo y el desaliento del corazón», o la cornalina, que es mano de santo «para los melancólicos furiosos». Como sea, los esfuerzos para sofrenar la pasión han de tener continuidad para esquivar la recaída: recordemos, con los clásicos, que es peor luchar con el amor que «con un león o un ciervo o con el jabalí de Etolia». De ahí que sea siempre necesario evitar «la risa, arma de Cupido», esa ociosidad que es «madre del deseo», unas miradas femeninas que no son sino «como poner una trampa a las perdices» y esa dulzura de la conversación que, según Cipriano, será siempre más alarmante que «oír el silbido de un basilisco».
«Amare et amari»
Nadie puede dudar de que los enamorados, por lo común, «no son mejores que las bestias»: prueba de ello es que, con igual regularidad, «derrochan, roban y comenten incestos, adulterios (…) y devastan pueblos y países con tal de satisfacer su lujuria». Todos lo hemos visto. Y, sin embargo, en ciertas ocasiones hay que conceder, con Cardano, que el amor puede en igual medida «convertir a los locos en sabios, a los cobardes en valientes (…) y a los perezosos en ágiles y dispuestos». Y aun los más eminentes teólogos y filósofos lo han reconocido como «causa de todo bien», «puntal de justicia, templanza, fuerza y sabiduría», y «autor de la medicina, la poesía y la música y las artes liberales». No extrañe, por ende, que —como leemos en Plutarco— el alma de un hombre enamorado pueda rebosar de perfumes y dulces olores y de toda suerte de gratos sonidos y músicas. Porque si es veneno, también puede ser triaca y obrar como «un placer que atenúa la pena interior y la timidez» del melancólico, «aclara su sangre y dilata su corazón». ¿No es querencia común del corazón, al cabo, amare et amari, amar y ser amado?
«Como la materia busca la forma, así la mujer al varón». En verdad, el matrimonio, como recordaba Escrivá de Balaguer, es vínculo «para la clase de tropa», pero no podemos dejar de reconocerlo como «pasión común y honesta», como «una honorable, una santa llamada (…) que alimenta la verdadera paz, la tranquilidad, el contento y la felicidad». «Tres veces felices, y más aún», proclama el poeta, «aquellos a quienes unen con firmeza los lazos del amor». Véase, en fin, cómo sus bien sazonados frutos proclaman su grandeza: «fundar pueblos», «engendrar y preservar a la humanidad» y, por supuesto, «propagar la Iglesia». Porque, en última instancia, ese «impetuoso furor», ese «esforzado quebranto», esa «miel amarga y dulce castigo» es el mismo amor que, pese a todo, todavía «mueve el sol y las demás estrellas».
[1] Para la redacción de este artículo se han extraído, entre otras obras, citas de la Anatomía de la melancolía, de Robert Burton; Un tratado de melancolía, de Timothy Bright; Sobre la Melancolía, de Alonso de Santa Cruz, y Saturno y la Melancolía de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl.


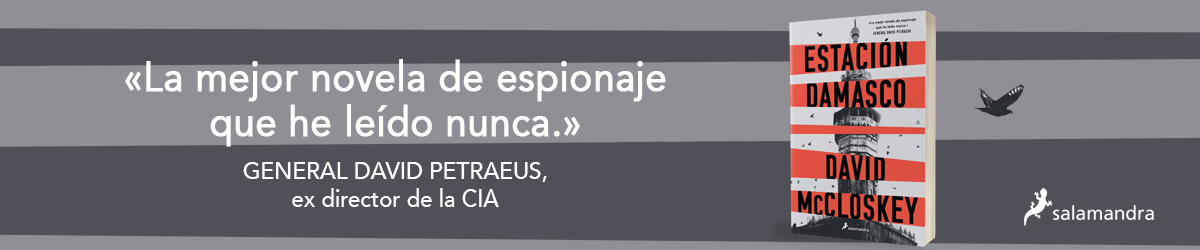




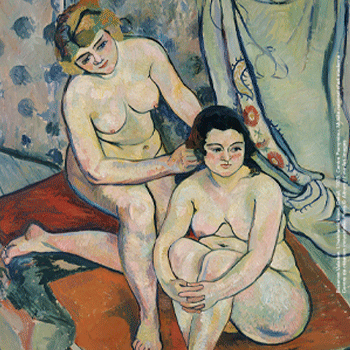

Y Cómo es él?
En qué lugar se enamoró de ti?
De dónde es?
A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale,
Por qué ha robado un trozo de mi vida?
Es un ladrón, que me ha robado todo.
Usted a expuesto un montón de calamidades que Agustín, con sus cinco preguntas manda al desván del olvido. También ha repetido con otras palabras las frías consideraciones económicas: el producto de esa pasión enfermiza es el PBI pequeñito de cada país. Y como la culpa de todas nuestras penas son ellas, también me rindo, pero lleno de admiración por esas criaturas frágiles e ingenuas. Excelente artículo. Un gusto leerlo.
A la mañana, ella baja las escaleras, y después del último escalón se apoyará sobre esta tierra, y no sé si las columnas de este templo diurno podrán sostener y explicar, aunque sea con un oráculo, lo que siento al verla. Es la patología de lo esencial que perdurará mientras la vea.
A ver, las cinco preguntas y la respuesta son del incomparable José Luis Perales, que conste