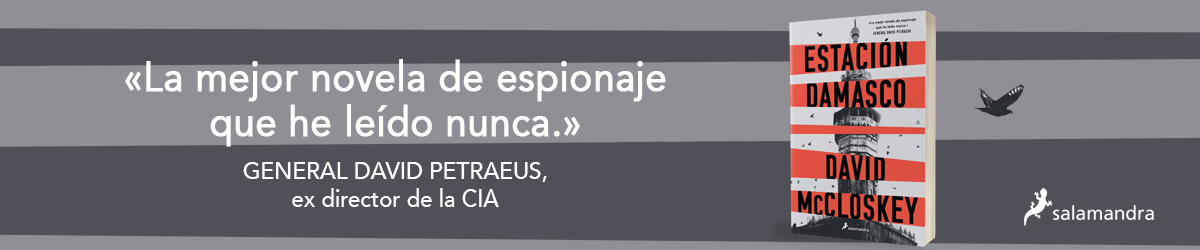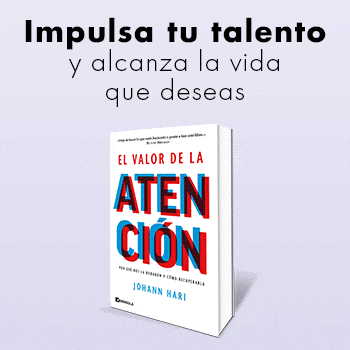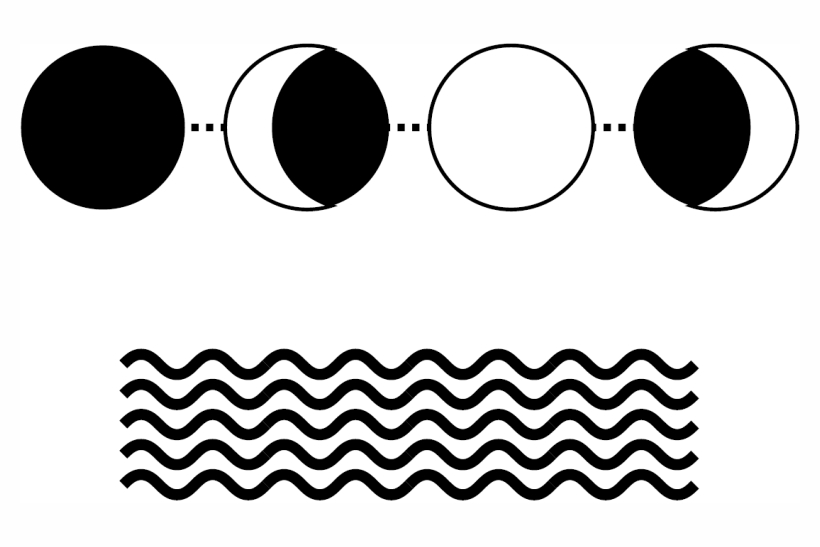
Por siete días y otras tantas noches viajamos por el aire, y al octavo divisamos un gran país en el aire, como una isla, luminoso, redondo y resplandeciente de luz en abundancia. Nos dirigimos a él y, tras anclar, desembarcamos, y observando descubrimos que la región se hallaba habitada y cultivada (…). Vimos también otro país abajo, con ciudades, ríos, mares, bosques y montañas, y dedujimos que era la Tierra.
Decidimos seguir avanzando, pero fuimos detenidos (…) y nos condujeron ante el rey. Este, después de observarnos y deducirlo de nuestros vestidos, dijo: «Vosotros sois griegos, ¿verdad, extranjeros?». Al confirmárselo nosotros, preguntó: «¿Y cómo habéis llegado hasta aquí, tras atravesar un gran trecho por el aire?». Nosotros le explicamos todo. Entonces comenzó él a contarnos su propia historia: era también un ser humano, llamado Endimión, que había sido raptado de nuestro país mientras dormía y, una vez allí, llegó a ser rey del territorio. Decía que aquel país era la Luna que vemos desde abajo (…).
«Si triunfo —añadió— en la guerra que ahora mantengo contra los habitantes del Sol, viviréis muy felices a mi lado». Nosotros le preguntamos quiénes eran los enemigos y la causa del conflicto. «Faetonte —contestó—, el rey de los habitantes del Sol (pues aquél también está habitado, como la Luna), desde mucho tiempo atrás nos hace la guerra. Comenzó por el siguiente motivo. En cierta ocasión reuní a los más pobres de mi reino, con el proyecto de establecer una colonia en la Estrella de la mañana, que se hallaba desierta e inhabitada. Celoso Faetonte impidió la colonización, saliendo al paso (…). Entonces fuimos vencidos, pues no estábamos a su altura en preparación, y nos retiramos; pero ahora deseo reanudar la guerra y fundar la colonia (…)».
(Luciano de Samosata, Historia verdadera, 150 d. C.)
I. Historiología
En el verano de 1878 la Estatua de la Libertad se expuso despiezada por el Campo de Marte parisién para celebrar la Exposición Universal de aquel año en la capital francesa. La cabeza de la escultura, la misma que hoy vigila el Atlántico en Nueva York, se ubicó junto al desaparecido palacio del Trocadero erguida sobre una base que permitía al visitante entrar en ella y asomarse por la corona. La antorcha, unos metros más allá, también era practicable y ofrecía al curioso la posibilidad de otear el XVI distrito de la ciudad y la ribera del Sena desde una altura de veinte metros, que en este París previo a la torre Eiffel no era algo espectacular, pero era algo.
Medio siglo antes, en 1833, el historiador alemán Johann Gustav Droysen le descubrió a Occidente la época helenística en su libro Historia de Alejandro Magno. Fue él quien la consideró por primera vez un episodio singular de la era clásica, quien la bautizó como helenismo y quien propuso situar sus lindes cronológicas entre los tres siglos que van desde la muerte de Alejandro en el 323 a. C al suicidio de Cleopatra y Marco Antonio en el 30 a. C. También fue él quien anunció que este periodo fue «la edad moderna de la Antigüedad» y quien afirmó que, por lo tanto, merecía no solo el interés prioritario de los historiógrafos coetáneos, sino también el de políticos y gobernantes.
Droysen, por desgracia, tenía veinticinco añitos cuando aventuró todas estas cosas, y la historiología —el análisis no de de la historia o de sus hechos singulares, sino de los resortes fundamentales que la pulsan repitiéndose y ocasionando en ella fenómenos regulares— no se estilaba. Nietzsche no había apostolado todavía sobre la vigencia del eterno retorno, fundamentalmente porque no había nacido, y faltaban varios años aún para que Marx y Engels publicasen La ideología alemana, en donde empezaron a hablar del materialismo histórico. Aunque su Historia de Alejandro Magno fue un éxito académico y hoy consideramos a Droysen uno de los padres de la moderna historiología, en la Alemania de entonces nadie le prestó demasiada atención en su conclusión de que el siglo XIX era el nuevo helenismo. No digamos ya en el resto de Europa.
El año en el que Droysen murió, 1884, el Congreso de Estados Unidos designó a un militar y no a un político para elegir el emplazamiento de la Estatua de la Libertad, que en ese momento cruzaba el Atlántico en cachitos procedente de Francia. Investido de este poder, William Tecumseh Sherman contradijo entonces a quienes querían la Libertad en Filadelfia y se inclinó a última hora por la isla de Bedloe frente a Nueva York —hoy llamada Liberty Island—, defendiendo que además la estatua no debía mirar a América, sino a Europa, y cumplir la función de un faro, cosa que hizo hasta 1902. Las razones que aportó pasaron por poco de la mera intuición, pero el presidente Glover Cleveland las dio por buenas. El general Sherman, veterano laureado de la guerra de Secesión, fue un hombre respetado en su día al que los manuales de historia bautizaron pronto como el «primer general moderno» de nuestro tiempo.
Las razones del título se hicieron esperar tan poco como los cuatro meses que tardó en ensamblarse el monumento. La construcción de la Libertad en 1886, su función y su ubicación revelaron entonces que hasta la fecha, en el tercer tercio del XIX, Occidente no había conocido en sus puertos un coloso semejante desde el homónimo de Rodas y ninguna gran urbe había iluminado a sus navegantes con una luz tan alta desde el faro de Alejandría. El grado de coincidencia fue tal que ambos precedentes no solo datan del siglo III a. C., sino que empezaron a erigirse con siete años de diferencia hacía más de 2200, en la misma fecha aproximada en que un alemán jovencito situó el inicio de una era que consideró no solo singular, sino hermanada con la propia.
II. Periodización
Las coincidencias entre el helenismo y el siglo XIX, tanto las que compiló Droysen como las que se han señalado después, van por supuesto más allá de esa guinda gigante pero anecdótica que fue la Estatua de la Libertad, y empiezan en ambos casos con el alzamiento de un imperio personalista, mundial y efímero que cicatrizó en fronteras nacionales perennes y parió dos mundos que, por provenir de experiencias similares, resultaron parecidos.
Aunque doctores tiene la Iglesia y en la periodización de la historia, como en todo, hay diversas escuelas. Del antiguo helenismo ya se ha dicho que Droysen situó su arranque en la muerte de Alejandro, aunque otros autores hayan preferido incluir su gesta en la época y proponer así que comenzó no con su caída, sino con su nacimiento. Al moderno helenismo que aquí tratamos, el siglo XIX, la mayoría de catálogos lo consideran como tal a partir de la Revolución francesa, siguiendo la tesis del largo siglo XIX del historiador británico Eric Hobsbawm, que estableció los límites decimonónicos naturales entre 1789 y 1914. Otros piensan que la Revolución y Napoleón fueron el colofón propio del Siglo de las Luces, situando entonces el XIX a partir de la caída del emperador en 1814 y la redistribución de las soberanías europeas en el Congreso de Viena de 1815.
Lo cierto, en todo caso, es que en el arranque de ambas eras alguien se vio obligado a reunirse tras la caída de un emperador fugaz para reordenar las fronteras de un mundo unificado. Así se hizo en Viena en 1815 y así lo hicieron los diádocos, los generales de Alejandro, con el imperio que legó a su muerte en siglo IV a. C., dividido a partir de entonces en los reinos helenísticos que perduraron hasta Roma. Droysen, de hecho, consideró que el país nació precisamente tras —y por— la caída de Alejandro, aportando como prueba no solo la puesta en marcha de los reinos helenísticos, sino el agotamiento simultáneo de la fórmula de la ciudad-Estado y la experimentación con proyectos nacionales planificados adyacentes al antiguo imperio.
Reveladoramente, encontró en sus ejemplos un nuevo paralelismo con su propio siglo, ya que las últimas polis griegas sobrevivieron como tales hasta Alejandro en el centro orbital del régimen anterior, Macedonia y la Grecia continental, igual que lo hicieron las últimas en el norte de Europa hasta Napoleón, y los breves reinos que surgieron en los confines del imperio tras su derrumbe, como el Indogriego, resultan comparables desde esta óptica con experiencias como las de los abortados imperios en México y Brasil, entre otros casos.
Hobsbawm, por su parte, extendió el rasgo de la planificación fructífera con el que definió su largo siglo XIX a otros aspectos de la política helenística señalando, por ejemplo, el paralelismo entre la naturaleza semiartificial que adquirieron muchas lenguas europeas tras las intentonas unificadoras del siglo XIX con «la combinación de usos comerciales y marítimos, prestigio cultural y apoyo macedonio que contribuyó a que el ático pasara a ser el fundamento de la koiné helenística o idioma griego común». Este tipo de paralelismos aventurados, no obstante, y las conexiones transhistóricas que estableció con frecuencia entre sociedades unidas entre sí como por agujeros de gusano cronológicos le costaron a Hobsbawm buena parte de su crédito académico. Aunque murió en 2012, era un marxista más o menos clásico al que algunos de sus colegas criticaron por su celo ideológico al revisar la historia. Según ellos, habría querido encontrar más proyectos nacionales expresamente planificados y florecidos de los que acontecieron realmente para justificar la naturalidad de la revolución socialista y habría pretendido incidir en la repetición de fenómenos históricos buscando un patrón en el que encajar la fluctuación económica a largo plazo inherente, según el marxismo clásico, al capitalismo.
Es probable, sin embargo, que Hobsbawm tuviese también motivos sentimentales para rebuscar este paralelismo que nos ocupa, entre el helenismo y el XIX, ya que él mismo, pese a ser británico, se crio en Viena y Berlín, pero era natural de Alejandría.
III. Psicohistoria (acepción académica)
El primer viaje del ser humano a la Luna lo escribió en Alejandría otro profesional del mismo ramo con la intención de criticar precisamente la falta de rigor de los historiadores. Antes de contar cómo él mismo llegó a la Luna y vivió en ella diversas aventuras, Luciano de Samosata citó en su Historia verdadera del siglo II a Ctesias de Cnido, «que escribió sobre la India y sus peculiaridades aquello que él personalmente jamás vio ni oyó de labios fidedignos», y a Yambulo, que narró «muchos relatos extraños acerca de los países del Gran Mar, forjando una ficción que todos reconocen».
Irónico como era hasta el mismísimo tuétano, Luciano asegura que llegó a no reprochar a sus colegas «que engañen al público, al notar que ello es práctica habitual incluso entre los consagrados a la filosofía» y, antes de contar su expedición lunar, advirtió: «Mi personal vanidad me impulsó a dejar algo a la posteridad, a fin de no ser el único privado de licencia para narrar historias; y, como nada verídico podía referir, por no haber vivido hecho alguno digno de mencionarse, me orienté a la ficción, pero mucho más honradamente que mis predecesores, pues al menos diré una verdad al confesar que miento».
En nuestro tiempo, la falsificación de la historia es fundamentalmente distinta y no pasa ya por su dramatización, sino por la interpretación de los resortes fundamentales que la pulsan repitiéndose y ocasionando con ello fenómenos regulares. Cualquier psicohistoriador con el suficiente arrojo como para atribuirse semejante título en sus tarjetas de visita, por ejemplo, podrá confirmar extremo de simpleza tan aberrante como que la Luna funciona en la historia a modo de objeto sexual de la humanidad. Si este psicohistoriador hipotético fuera de formación psicoanalista y lacaniana —y lo más probable es que así sea, dado su arrojo— podrá además confirmar que la Luna y la humanidad no mantienen una relación sexual y ya está, sino una que atraviesa episodios singulares y sucesivos a lo largo de la historia. De este modo, hace comparable la travesía histórica social con la maduración de la psique individual, que por supuesto es lo que está deseando cualquier psicohistoriador con el suficiente arrojo como para atribuirse semejante título en las tarjetas de visita.
Desde el Neolítico, primera fase oral de la humanidad en este supuesto histórico, la mayor parte de las culturas que nos preceden concibieron la Luna como un concepto femenino, suele decirse que porque su trayecto astronómico, que es cíclico y errático, invitó al ser humano de pensamiento rudimentario a su comparación con el ciclo menstrual de la mujer, que dura un mes lunar.
Durante esta oralidad histórica, la Luna, identificada además con el blanco lácteo que invita a la succión, fue asimilada con diosas en casi todas las riberas del Mediterráneo y el Creciente Fértil, que con la Edad del Bronce y la emergencia de sociedades marítimas confluyeron en un panteón más reducido de deidades lunares como la Isis egipcia, la Astarté fenicia —de antecedentes sumerios y acadios— o la Diana latina —heredera a la vez de la griegas Artemisa, de Hécate, Selene y Febe y también de divinidades lunares etruscas—.
La humanidad, a la que tendremos que suponer aquí una pulsión fundamentalmente masculina, profesó deseo a todas estas diosas de la Luna, a quienes no en vano dotó de atributos sexuales —como la virginidad de Artemisa o la condición de Ishtar, diosa prostituta— y retrató en historias que, una y otra vez, hablaban de su inaccesibilidad —como la de Diana y el cazador Acteón, que espió a la diosa cuando se bañaba y resultó convertido en ciervo para que lo destrozasen sus propios perros, o la violación de Anat por parte de Set, que no se consumó porque ella expulsó su semen, hiriéndole en la cabeza—.
La inaccesibilidad erótica de la Luna acabó, sin embargo, y con ello su sexualidad primordial. Como el yo del niño se escinde entre los seis y los dieciocho meses al reconocerse por vez primera frente a un espejo, la humanidad infantil comenzó en un punto natural de su evolución cultural a reconocerse en su propio espejo filosófico y a encontrar así las ausencias tolerables, alejándolo de los dioses como el infante hace de su madre en esta misma fase.
No fue un logro espontáneo o individual y, si lo fue, carece de importancia. Se trató de la asunción verdadera de toda una civilización que comenzó con la cosmología filosófica y tuvo su puntilla en la implantación de la definición matemática del universo en la mente de una enorme proporción de los habitantes del mundo, cuando las decenas de sociedades que conquistó Alejandro fraguaban ya en uno solo por el que la ciencia y sus chispazos corrían de Sicilia a Persia como impulsos eléctricos a través de las neuronas.
La unidad lingüística mediante la koiné y el intenso tráfico cultural en el antiguo Imperio alejandrino impregnaron al mundo y sus habitantes con las conclusiones de esta razón que retiró a lo celeste su carácter divino y redujo la Luna, otrora óvulo inmenso que desafiaba todas las noches a ser fecundado, a simple esferoide yermo que orbitaba en el espacio. Durante el helenismo, las diosas lunares se transformaron poco a poco en estatuas asexuadas, hibridadas aún más entre sí y sus distintos cultos por el sincretismo hasta convertirse en efigies consagradas no a la respuesta, sino a la ceremonia, en quien nadie creía ya porque nadie las deseaba. El registro arqueológico revela que también fue con el inicio de esta época cuando muchas de estas deidades empezaron a acumular en sus efigies símbolos expresamente lunares, que necesitaban para resultar reconocibles y didácticas ante lo que era ya su público potencial y no más sus creyentes.
El primer heliocentrista de la historia, Aristarco de Samos, firmó la sentencia de muerte lunar solo unos años después de que cayera Alejandro, cuando escribió De los tamaños y las distancias del Sol y de la Luna. Eratóstenes de Cirene completó esta transformación psíquica en lo social unas décadas después inspirado, según la tradición, por la sombra creciente y menguante del faro de Alejandría, que se estaba construyendo cuando llegó a la capital de Egipto y al que ascendía con frecuencia para otear la ciudad desde altura aproximada de ciento diez metros, que en esta Alejandría previa a Cleopatra no era algo espectacular, pero era algo. Con la sola ayuda de un palo y su sombra, sitos en puntos distintos del orbe terrestre, Eratóstenes calculó la circunferencia del planeta y gracias a esta, la distancia con su satélite, errando en noventa kilómetros en la primera y un tercio en la segunda.
El ser humano atravesó así su propio estadio del espejo, escindiendo finalmente su yo, perdiendo en el camino a su propia madre diosa lunar y estrenando su habilidad para proyectarse hacia el futuro, que Luciano demostró un par de siglos después escribiendo —y lo más determinante: consiguiendo que trascendiera— su Historia verdadera. No en vano, en ella negó por primera vez la veracidad del pasado-historia e ilustró esta mentira verdadera con la expedición lunar en que declaró, en nombre de toda la humanidad, su intención de profanar por fin a la diosa madre derrocada, ya no una cuadriga de pegasos surcando el cielo por las noches, sino un suelo firme tan practicable como cualquier otro. Lo más difícil había pasado. Conseguirlo era solo cuestión de tiempo.
(Continúa aquí)