
La imagen muestra cuatro hombres y una diminuta tienda de campaña, poco más que un pedazo de lona plantado en el hielo. La bandera que ondea en lo alto de la tienda es la de Noruega.
Se trata de la fotografía tomada por Olav Bjaaland, uno de los miembros de la expedición de Roald Amundsen, que ha conseguido llegar, por primera vez, al Polo Sur geográfico. Estamos a 16 de diciembre de 1911, en la primavera austral. El viaje, desde Framheim, la base que los exploradores han establecido en la bahía de las ballenas, ha llevado dos meses. Pero los noruegos llevan ya un año en la Antártida. Han llegado a bordo del Fram a primeros de enero y han invertido la primavera y el verano anteriores en preparar su hazaña, incluyendo la puesta a punto de una cadena de depósitos a lo largo de la ruta que proyectan recorrer. Desde principios de febrero hasta mediados de abril, Amundsen organiza tres viajes que le permiten establecer puntos de abastecimiento a 80, 81 y 82 grados de latitud sur. Las expediciones no solo sirven para facilitar la empresa, evitando a los exploradores cargar demasiadas vituallas en la inminente intentona de llegar al Polo. También les sirven para reconocer el terreno y como ensayo general de supervivencia en las condiciones extremas del continente helado.
Luego llega la noche. El 21 de abril, el sol se pone en Framheim y ya no reaparecerá hasta finales de agosto. Los diez noruegos que forman parte de la expedición pasarán cuatro meses encerrados en un recinto diminuto, sin poder pisar el exterior, sin ningún tipo de intimidad. Pero Amundsen ha previsto que sobrevivir al aburrimiento y la claustrofobia del invierno es un desafío tan importante como el viaje que les aguarda al llegar la primavera y, en consecuencia, ha preparado un programa de trabajo que mantiene ocupada a la tripulación y de paso le permite acondicionar de manera óptima sus trineos.
El 8 de septiembre, los noruegos realizan la primera intentona. No ignoran que es demasiado pronto para hacerlo, las temperaturas todavía son muy bajas, pero la obsesión de Amundsen con ser el primero en llegar al Polo Sur —sabe que la expedición del inglés Robert Scott está preparándose para conseguir el mismo objetivo— le lleva a precipitarse. La excursión está a punto de terminar en desastre, cuando la primavera antártica los castiga con jornadas a -56 ℃. Afortunadamente, el noruego entiende a tiempo su error y recula. Esa decisión le salva la vida a él y a su equipo.
Sigue otro mes de limbo, hasta mediados de octubre, cuando las temperaturas suben hasta la vecindad de los -25 ℃. El día 19, cinco hombres, cuatro trineos y cincuenta y dos perros salen de Framheim. Recorren alrededor de treinta kilómetros al día. Alcanzan el depósito situado a 82° sur el 5 de noviembre. Doce días más tarde llegan al extremo de la barrera de hielo que han bordeado hasta entonces y tienen que atravesar el territorio ignoto de las montañas Transantárticas. Tienen suerte. Encuentran un glaciar que les permite ascender hasta la meseta polar. Tras varios días de esfuerzos, los cinco hombres y cuarenta y cinco perros alcanzan la meseta, a 3200 metros de altitud y a una latitud de 85° 36′. Como agradecimiento a sus compañeros de fatiga, los incansables y fieles huskies que han hecho posible el viaje, los exploradores los matan a casi todos. Conservan dieciocho y sacrifican al resto, una manera práctica y extremadamente cruel de hacerse con carne fresca. Amundsen reconoce en su diario que la carnicería los ha dejado tristes y deprimidos a él y a sus hombres, pero todo sacrificio vale para ser los primeros en llegar al Polo Sur.
Pero ¿qué es el Polo Sur? En realidad, Amundsen y sus hombres se dirigen hacia un punto imaginario, una pura entelequia que solo existe en su imaginación y en la de la raza de monos locos a la que pertenecen. Se están moviendo en un altiplano uniforme, en el que cada kilómetro cuadrado es idéntico al anterior. No hay nada en el Polo Sur geográfico que lo distinga de cualquier otro pedazo de este desierto desolado y hostil a la vida que es la meseta antártica. La obsesión con llegar allí —y con ser los primeros en hacerlo— no tiene explicación racional alguna, pero los noruegos quieren ser saludados como héroes por la raza de primates a la que pertenecen. Y para esos primates, la gloria está en conseguir lo imposible, sobre todo si es por primera vez, sobre todo si es corriendo un riesgo mortal, sobre todo si además se derrama sangre, aunque sea la sangre inocente de decenas de huskies. Amundsen y los suyos, sin saberlo, están repitiendo por millonésima vez el viaje a Ítaca, no exento del sacrificio de inocentes.
Cuando por fin llegan a su destino, clavan una bandera en el hielo, una bandera en mitad de ninguna parte que simboliza otra de las fantasías —la patria— a la que tan aficionada es la especie de primates que incluye a estos noruegos. Uno de ellos inmortaliza al resto del grupo en una fotografía que tiene más de conmovedor que de grandioso. Los cuatro hombres, envueltos en pieles, miran al trapo que ondea al viento como asombrándose de su propia locura. El paisaje brumoso parece hacerse eco de un pensamiento que acaso ronda en sus cabezas. Cuánto coraje inútil.
Pero no tan inútil como el de Robert Scott y sus hombres. Unos meses más tarde, el 18 de enero de 1912, la expedición capitaneada por el inglés alcanza el mismo punto, solo para encontrarse con que los noruegos han llegado antes. Un observador objetivo, sin los prejuicios de la tribu a la que Amundsen y Scott pertenecen, llegaría a la conclusión de que la hazaña de ambos grupos tiene el mismo valor, o quizá que en ambos casos se trata de la misma insensatez. Unos y otros se han empeñado en atravesar la región más inhóspita del planeta sin otra razón aparente que demostrar que podían hacerlo. Pero los monos locos no son objetivos y, por eso, los rostros calcinados de los ingleses reflejan una desolación sin límites. Llegar el segundo al último lugar de la Tierra no les parece una victoria, sino la mayor de las derrotas.
Una derrota mayor de lo que se imaginan. Toda la expedición de Scott perecerá en el camino de regreso. El fatal desenlace, no obstante, roba el protagonismo a Amundsen y los suyos para otorgárselo a Scott y sus desdichados compañeros. Si hay algo que la tribu realmente adora son los finales trágicos. Un héroe caído en la noble empresa vale todavía más que su victorioso homólogo.
La fotografía del Polo Sur, cien años más tarde, es muy distinta. Rompiendo la aridez del desierto, se alza allí una base científica donde se estudian materias tan diversas como el paleoclima antártico y la estructura a gran escala del universo. Un gigantesco experimento, IceCube, enterrado en el hielo polar, ha detectado neutrinos extragalácticos de energías descomunales, mensajeros de catástrofes cósmicas de dimensiones casi inimaginables. Un telescopio de diez metros de diámetro permite explorar la naturaleza de la energía oscura. Hay muchos otros instrumentos, que registran todo tipo de datos relevantes para la ciencia. Durante el verano austral, la actividad en la base, que llega a albergar doscientas personas, es incesante. Un tráfico continuo de aviones militares transporta personal y material científico desde las zonas costeras. Pero cuando llega el invierno —y con él la noche polar, que aquí dura seis largos meses—, todo se detiene. Quedan en la base unas decenas de personas, que se ocupan del mantenimiento de los equipos, los llamados winter-over, que podríamos traducir como «trabajadores de invierno» o, simplemente, «invernales».

Después de los confinamientos causados por la COVID-19, a nadie le cuesta imaginar lo que significa pasar medio año en un recinto cerrado, con poco que hacer. El trabajo proporciona una agradable rutina, pero no es suficiente para llenar todas las horas del día. Los ritmos circadianos se ven alterados en la noche perpetua. La claustrofobia es una amenaza permanente. Las relaciones humanas son un polvorín en potencia, sobre todo cuando incluyen el sexo, cuya pulsión, siempre intensa entre los primates lampiños, no se ve disminuida —más bien lo contrario— por el encierro. Un desliz con el alcohol puede ser catastrófico. Una mala palabra puede desencadenar una crisis.
Naturalmente, todo eso está previsto, así que los invernales son seleccionados tras superar una serie de pruebas que garantizan su buen talante y su resistencia psicológica, y las normas de convivencia de la base están pensadas para minimizar toda fricción.
Quizá por eso, también, existe el «Club de los 300 grados». Durante el invierno, los integrantes de ese club realizan la absurda hazaña de salir de una sauna a 200 ℉ (93 ℃) al exterior, durante un día en el que la temperatura cae hasta los -100 ℉ (-73 ℃). El recorrido estipulado, que realizan desnudos —excepto por unas buenas botas—, los lleva a la bandera que marca el Polo Sur, es decir, al mismo punto en el que Amundsen y Scott tomaron sus fotografías cien años antes. El paseo es lo bastante corto como para evitar que la nariz, las orejas o los dedos de las manos se congelen, y el ritmo lo bastante lento como para que no sea necesario respirar agitadamente, lo que supondría un riesgo de que se les congelaran los pulmones o la tráquea. El circuito concluye de nuevo en la sauna y la heroicidad es rematada por unos tragos de vodka. Quizá ese paseo de los invernales, arriesgándose desnudos en un entorno que los mataría si su paseo durara solo unos minutos de más, es una manera de recordarse a sí mismos y a los demás cuán expuestos están, cuánto dependen de los otros.
Imagine ahora el lector una última imagen, tomada a vista de pájaro. Se trata también de un desierto inhóspito para la vida; de hecho, aún más inhóspito que el altiplano antártico. En lugar de un erial nevado, el paisaje es un pedregal rojizo. Las temperaturas son aún más frías que las de la Antártida, con una media de -80 ℃. La atmósfera, muy tenue, es irrespirable para los humanos.
Estamos en Marte. La imagen no es ciencia ficción: nuestros exploradores robóticos llevan décadas enviándonos fotografías asombrosas del planeta rojo, nuestro vecino más cercano y, cómo no, la siguiente obsesión de nuestra especie.
Queremos llegar allí. No hay razones prácticas para ello: el viaje, en un futuro no muy lejano, cuando dispongamos de la tecnología para hacerlo, será mucho más arriesgado que los que aventuraba el Fram. Tampoco hay nada en Marte que nos pueda ser de inmediata utilidad, como no lo había en la Antártida. Podríamos alegar razones científicas para explorarlo, pero tendríamos que hacerlo con la boca pequeña, ya que no es necesario enviar científicos de carne y hueso a un infierno inhabitable, cuando, por una fracción del dinero y el riesgo que eso conlleva, podemos enviar sofisticadísimos robots capaces de realizar las mismas tareas con igual o mayor éxito.
Y, sin embargo, queremos llegar allí. Imaginamos ciudades en Marte, equipadas con tecnologías maravillosas, sostenibles —energía renovable, agricultura ecológica, reciclaje integral, ingeniería biológica, control cibernético— y, cómo no, felices. Los colonos de Marte, en nuestro sueño colectivo, vivirán en una Arcadia feliz y justa, miembros de un nuevo kibutz tan tecnológico como equitativo.
Se trata, claro está, de una fantasía. Llegar a Marte es mucho más difícil que llegar a la Antártida, y mucho más peligroso. Sobrevivir en el planeta rojo es extremadamente incierto. Es verdad que, el hecho de que la base antártica pueda funcionar durante seis meses de invierno sin suministros externos puede animarnos a pensar que la misma hazaña es factible en Marte. La diferencia es que, en la Antártida, solo es invierno durante seis meses al año, y en esa época la base hiberna, literalmente. En Marte el invierno es interminable, no tanto por las temperaturas, no tan diferentes de las antárticas —letales, en uno y otro caso, sin suficiente protección— como por la enorme distancia que nos separa de nuestro vecino cósmico. ¿Cuántas naves llegarán cada año al planeta rojo? ¿A qué coste? ¿Cuántos accidentes, misiones que terminan en catástrofe, intentos de colonización fallidos podremos tolerar antes de asustarnos y volver grupas? Ya sabemos que un Scott o dos avivarían aún más la fiebre exploradora, pero ¿y si un accidente deja aislada una base con decenas o centenares de personas y la población mundial las ve morir en directo —o, para ser más exactos, en diferido, ya que las señales electromagnéticas se toman entre sus buenos cinco y veinte minutos en recorrer la distancia que nos separa—, quizá a lo largo de semanas, retrasmitiendo el evento en todas nuestras impúdicas redes sociales?
¿Podemos establecer bases autosuficientes en Marte? No parece imposible, pero dista mucho de ser factible y mucho más de ser práctico o necesario. El sentido común sugiere que tenemos mucho más que ganar aplicando toda nuestra tecnología para mitigar el impacto que la expansión descontrolada de nuestra especie está teniendo sobre el ecosistema de nuestro propio planeta. Soñamos con democracias perfectas en el planeta rojo mientras vemos hundirse en el populismo y la mediocridad a las que hemos creado en la Tierra. Imaginamos una Arcadia en mitad del desierto inhóspito, cuando somos incapaces de hacer otra cosa que destruir el planeta más maravilloso —por todo lo que sabemos— de la galaxia. Queremos habitar Marte, a la vez que estamos haciendo inhabitable parte de nuestro propio hogar.
Soñamos con ir a Marte. Muy probablemente no lo colonizaremos en siglos, quizá sí en milenios, si es que lo hacemos algún día. Pero es probable que antes de finales de siglo asistamos a una nueva carrera entre exploradores con el único objetivo de ser los primeros en clavar una bandera y afirmar: «Soy el primero en llegar». El coste económico será ingente, y los sacrificios se contarán en vidas humanas, pero para los monos locos la gloria está en conseguir lo imposible, sobre todo si es por primera vez, sobre todo si es corriendo un riesgo mortal, sobre todo si además se derrama sangre.
Tenemos que llegar a Marte y llegaremos, igual que llegamos al Polo Sur, por la sencilla razón de que necesitamos esos descabellados viajes a Ítaca para darle sentido a nuestra atormentada existencia.
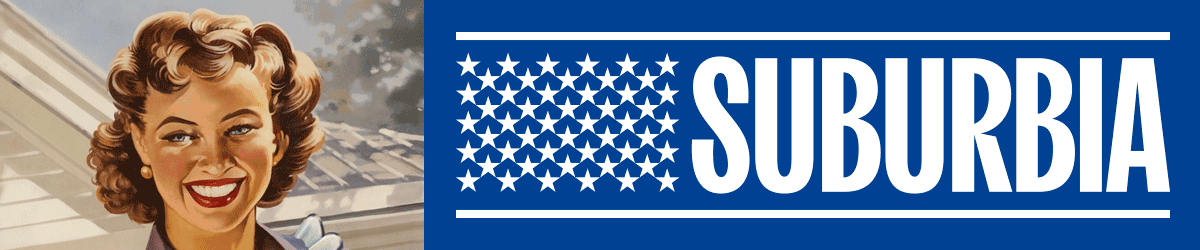








Pocas veces he leído un artículo que refleje tan bien mis propios pensamientos. Soñar con hacer habitable Marte, y al mismo tiempo destruir lo más cercano al Paraíso que conocemos. Qué pena que no seamos monos sabios en lugar de inteligentes. Un mono con inteligencia es un mono con un revólver.
Coincido totalmente con Rafa. Éste es el mejor artículo que he leído en mucho pero mucho tiempo. Tanto por el fondo como por la forma. Brillante para retratar la locura de nuestra especie y, quizá, para predecir la ruta fatal de nuestro destino.