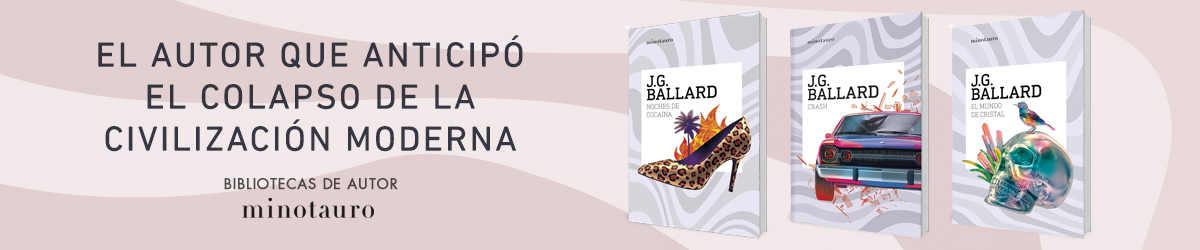Se la conoce como la mayor estafa editorial que vieron los tiempos: los diarios de Hitler que la revista Stern sacó a subasta después de comprárselos a un tal Konrad Kujau, consiguiendo que multimillonarios como Murdoch se volviesen locos por conseguirlos y pujaran con tres millones de dólares sin esperar que otros pujadores —la revista Newsweek— iban a exigirle que subiera su apuesta. Sobre el caso, el bestsellero y siempre eficiente Robert Harris escribió un espléndido volumen titulado Selling Hitler, que es sin duda su mejor libro —también la BBC hizo una serie, pero no es buena—.
El libro de Harris comienza con el viaje a Ginebra que, a petición de la revista Stern, hace un gran experto en nazis y en la Segunda Guerra Mundial —nada menos que Trevor-Roper, autor de Los últimos días de Hitler y famoso por haber desenmascarado al sinólogo Edmund Backhouse, y por haber sido responsable de un examen de los diarios de Goebbels y de las directivas de guerra de Hitler—. Entra en la cámara acorazada de un banco para toparse con decenas de libretas anotadas por el Führer que vencen su previa desconfianza. A pesar de que la deontología le recomienda esperar a análisis más pausados de los documentos, las prisas de quienes le contratan le llevan a cometer el error —que manchará su reputación— de declarar auténticas las libretas para gozo de quienes iban a ponerlas a la venta, sin esperar un sencillo informe policial que determinaría que las libretas no eran meramente documentos falsos, sino que entraban de lleno en lo que cualquier especialista eficiente hubiera considerado una burda falsificación solo con mirar el cosido de los cuadernos y el blanqueador de las páginas, sin parar siquiera en lo que los cuadernos contuvieran: la goma de la encuadernación era claramente posterior a la guerra, seguramente de los años setenta.
¿Cómo una empresa alemana metódica y cartesiana como la revista Stern acabó gastando semejantes sumas de dinero para hacerse con aquella montaña de papel —más de cuarenta cuadernos cuyo contenido además era soporífero e insustancial—, convenciendo de paso a inversores de todo el mundo de que colaboraran en la compra? A eso responde Harris en su libro, donde se ve que el deseo de dar con un documento de importancia histórica descomunal es más poderoso que la realidad. Más o menos se sabía que Hitler no escribía ni la lista de la compra, pero, dada su condición de mentiroso infalible, se confiaba en que también hubiera mentido en su antipatía por dejar huella escrita de nada, al parecer porque escribir le recordaba la cárcel, donde mató las horas redactando su gran bestseller Mein Kampf, de tantísima influencia en el devenir del mundo.
Hay otra versión de la gestación del libro tan abominable: al parecer, uno de los hermanos Strasser, harto de escuchar los monólogos de su compañero de chirona, le sugirió que escribiese todo lo que iba soltando —estaban encarcelados por el intento de golpe de Estado de 1923, el pustch de Múnich—. Para su sorpresa, Hitler acogió con entusiasmo la idea y se puso a la tarea: por la noche les leía a sus compañeros condenados lo que había escrito, con pésima prosa.
Otto Strasser, que en su día le disputara el liderazgo del partido a Hitler y estuvo detrás del intento de asesinato cuando vio que Hitler se había vuelto loco, y acabó escribiendo diatribas contra la Alemania nazi en periódicos de izquierda como Argentina Libre, contó que el verdadero redactor de Mein Kampf, dada la alergia de Hitler a la escritura, fue su compañero de celda Rudolf Hess, quien lo ayudó o lo recreó. Hitler se pasaba el día dictando y Hess copiaba y daba forma a los monólogos del otro.
«Después de abandonar Landsberg, Hess habló del manuscrito a Gottfried Feder, uno de los redactores del famoso “Programa de los 25 puntos” [que dio origen al Partido Nazi]. Este último lo completó y luego lo envió, para una última corrección, al padre Stenzler, jefe de redacción de un periódico nacionalista de prestigio, el Miesbacher Anzeiger, que calificó su estilo de muy malo y suprimió numerosos pasajes para disgusto de Hitler. El padre Stenzler fue asesinado por las SS el 30 de junio de 1930 y corrió el rumor de que su crítica de Mi lucha fue la causa de su trágico final».
En cualquier caso, el libro fue publicado por la editorial de los nacionalsocialistas. Tuvo unas ventas poco halagüeñas, pero de repente, siete años después de publicado, empezó a venderse como si no hubiera un mañana: se puso en los cincuenta mil ejemplares. Luego, solo un par de años más tarde, Hitler ya era millonario por ser el autor más leído de Alemania, traducido a todas las lenguas importantes del mundo. Pero seguro que ni en la mejor de sus pesadillas pudo imaginar que capitalistas norteamericanos y serias empresas de información europeas se volverían locas pujando por obtener los derechos de publicación de unos supuestos diarios suyos repartidos en decenas de cuadernos aparecidos de repente.
En la que se consideró la mayor estafa editorial de la historia colaboró la necesidad de dinero de un reportero llamado Heidemann, coleccionista perturbado —periodista de Stern, de esos que empiezan curioseando en un tema y acaban identificándose hasta la obsesión con algún personaje—. Ya le pasó antes con el enigmático B. Traven, autor de El tesoro de Sierra Madre, cuando se propuso descubrir quién se ocultaba tras ese nombre. Se convirtió en coleccionista de cualquier cosa que hubiera tocado, atesoró primeras ediciones firmadas y manuscritos, indagó e indagó hasta estar seguro de haber dado con su identidad y, una vez establecida esta, le creó un árbol genealógico, una biografía en la que ir insertando los libros que Traven había escrito, las veces que había escapado de la prensa. Y en ese trayecto se percató de que, en el fondo, Traven se parecía mucho a él y quizá por eso —porque eran almas gemelas— se había quedado atrapado en Traven a partir del encargo de la revista de que hiciera un reportaje. Llegó un momento en que se cansó, vendió todo lo acumulado y se puso a hacer un reportaje sobre el velero de Göring. Acabó entrampándose para comprarlo. Eso le llevó a comprar todo lo que tuviera que ver con Göring. Tal fue su obsesión con el gerifalte nazi que llegó a enamorar a su hija, a la que le sacó el uniforme de gala de su padre y algunas reliquias más, como un váter hecho a medida, dadas las dimensiones —al parecer excesivas— del trasero del matarife. Heidemann convirtió el barquito en lugar de reunión de viejos nazis que suspiraban por una tarde en la que no tuvieran que esconderse, y así llegó a la revelación de que, en el avión que cargaba con el archivo personal de Hitler y que se estrelló en algún lugar de lo que ahora era la RDA, se salvó algún baúl que contenía, entre otras cosas, un volumen inédito de Mein Kampf, una ópera que Hitler escribió de joven y multitud de cuadernos en los que había ido llevando un diario. Aunque muchos de los viejos nazis con los que quedaba en el barco de Göring eran muy escépticos acerca de esa posibilidad, el deseo de Heidemann resultaba tan poderoso e insano que le obligó a registrar archivos y granjas cercanas al lugar donde cayó el avión que cargaba con aquel supuesto alijo de documentos de Hitler. Y, como quien muestra demasiado interés por algo acaba siempre encontrando a alguien dispuesto a conseguírselo, dio con Kujau.
Dice Robert Harris que llamar mentiroso compulsivo a Kujau sería menospreciarle: los mentirosos compulsivos son animalillos al lado de quien, en pocos años, tuvo decenas de nombres. Enterado del interés por los nazis que se suscitaba en la Alemania Federal, y a sabiendas de la mucha quincalla nazi que había en la RDA, compró barato a un lado del muro de Berlín todo cuanto llevara una esvástica y procediera de los años treinta y cuarenta, y lo vendió cada vez más caro al otro lado. Lo que más dinero reportaba eran las armas de época, así que se convirtió en el mayor acaparador de armas nazis, hasta el punto de que su mujer le dijo: «Escoge: o tu colección o yo». Fue entonces cuando decidió alquilarse un almacén donde iban a verlo todos los interesados en militaría nazi. No conforme con algunas ventas formidables, y dada su pericia para imitar letras, expedía certificados de autenticidad. Certificados de autenticidad falsos. No se puede tener más ángel. Hasta que se dedicó a la pintura. Desde niño se le había dado bien, como probaban sus constantes sobresalientes en plástica. Pero es que, además, si algo se sabía del pintor Adolf Hitler es que era muy mediocre, así que imitarlo no resultaba nada complicado. El reportero Heidemann era carne de cañón para Kujau, que, en cuanto le vio el hambre en los ojos, empezó a hablarle de sus contactos con las altas esferas militares del otro lado del telón y de lo mucho y muy importante que guardaban y con lo que estaban dispuestos a comerciar. Lo más importante, desde luego, era el alijo Hitler: una cantidad espectacular de cuadernos en los que el Führer fue anotando día a día unos renglones desde su llegada al poder hasta sus días finales.
La historia es intrincadísima, una sucesión de disparates que solo la realidad puede permitirse: Heidemann, bastante amargado siempre porque su trabajo de reportero le aburre y su afición al coleccionismo le arruina, se encuentra de repente ante lo que considera un regalo del destino gracias al cual no solo podrá fomentar su afán de coleccionista, sino que además le hará ascender en la jerarquía de la revista para la que trabaja y la editorial a la que la revista pertenece. Cuando pone en conocimiento de los ejecutivos de la editorial el hallazgo de los diarios de Hitler, vendiéndoselo como cosa ya hecha que solo necesitará de discreción, paciencia y miles de marcos, comienza la fiesta: Kujau le ha convencido de que puede ir sacando de la RDA, gracias a sus contactos con un militar de alta graduación que quiere canjearlos por una fortuna siempre que los diarios se mantengan en la oscuridad del coleccionismo, todos los cuadernos en los que Hitler fue fijando su día a día, más otros documentos importantes, el borrador de un telegrama a Mussolini, unas notas sobre la misión de Hess en Gran Bretaña, cuadros y dibujos, etcétera. Heidemann traslada a la revista el precio por cuaderno: 80 000 marcos —hay que dividir por la mitad, más o menos, para obtener precios en euros—. El precio es irreal: en realidad le ha ofrecido 50 000 a Kujau, que le ha dicho que el militar de la RDA pide 40 000 por cuaderno. De ese modo la revista fue comprando cuadernos de Hitler después de que tres calígrafos dictaminaran, examinando fotocopias, que la letra era sin lugar a dudas la de Hitler —en realidad estaban comparando la letra de Kujau con un autógrafo de Hitler en poder de Heidemann que también había aportado Kujau, o sea, no se equivocaban al decir que la letra era de la misma persona—. Para mantener la discreción decidieron no pedir peritaje de papel ni de tinta ni de nada más. Les valía aquella opinión de unos expertos. El precio de cada cuaderno habría de crecer, como suele ser frecuente en el coleccionismo: una vez que has cruzado medio océano ya no tienes más remedio que llegar hasta el otro lado, y eso el vendedor lo sabía y lo aprovechó, porque cuando llevaba vendidos más de veinte cuadernos, entre otras cosas, dijo que su contacto en la República Democrática le había dicho que había encontrado más, lo que aumentaba el número de cuadernos a las cuatro decenas. Varios millones de marcos se gastaron en la revista, en pagos que tenían alucinado al tesorero porque debían ser siempre en metálico, no debía constar factura alguna, se le entregaba un maletín lleno de billetes al reportero Heidemann que tomaba un avión a Stuttgart cada vez que el falsificador lo llamaba diciéndole que acababa de recoger en el otro lado del telón una nueva remesa de cuadernos. Dado que el reportero entregaba al falsificador solo dos tercios de lo que la revista creía estar pagando por cada cuaderno, obtuvo una fortuna en la transacción. Se la gastó en convertir un pisazo que se había comprado en la milla de oro de Hamburgo en una especie de museo nazi (la excusa para pedir más dinero con que financiar otras compras era buenísima: con el fin de que el supuesto contacto del falsificador en la RDA no pensase que a quien le estaba comprando los cuadernos solo le interesaban los cuadernos, había que comprarle otras cosas, cuadros sobre todo, una ópera que Hitler escribió cuando era un chiquillo, lo que fuera; de esa manera el militar que facilitaba todo lo que viajaba en el avión siniestrado y pertenecía al archivo de Hitler podía inferir que quien se lo estaba quedando todo era un verdadero coleccionista que no tenía interés en explotar comercialmente lo que adquiría y, por lo tanto, seguiría manteniendo todo el material en el secreto).
El libro que Robert Harris dedicó a todo el asunto sigue el caso tan, tan minuciosamente que remito a él para conocer los pormenores, pero deja claro que, una vez puesta en marcha la suspensión de la credulidad, brota la necesidad de que lo que uno necesita creer sea cierto y estará dispuesto a cualquier cosa con tal de que nada tuerza una meta propuesta, por evidentes que sean los atisbos de que acaso ha caído uno en una trampa. Una vez desembolsados los primeros miles de marcos, la revista Stern necesitaba que los diarios de Hitler fueran genuinos —no porque les pareciera un documento de primera magnitud, que lo hubiera sido por insustancial que fuera cada uno de sus renglones, sino porque resultaba un negocio redondo del que iban a sacar miles de dólares—. Si había algo claro en esa época es que todo lo que tuviera que ver con los nazis vendía mucho en todo el mundo: un libro de fotos sin demasiado interés, examinado por cierto en un ensayo espléndido por Susan Sontag, vendió 50 000 ejemplares en tapa dura. Por su parte, Heidemann necesitaba que los diarios fueran genuinos no solo por el dinero que le iba a llover —se las arregló para comparecer en los contratos como autor y, por lo tanto, de cada ejemplar vendido, de cada serialización en cualquier idioma, le correspondía un porcentaje—, sino porque se convertiría en autoridad en el gran tema del nazismo, a pesar de sus pobres herramientas académicas. Ni que decir tiene que quienes querían hacerse con los derechos para transmitir las insulsas anotaciones de Hitler en todos los idiomas y a lo largo y ancho del globo necesitaban acreditar que habían hecho una operación comercial idónea, y para ello era imprescindible que se certificara con evaluaciones independientes la autenticidad del material en venta. Y todas aquellas necesidades dependían de un comerciante como Kujau, muy confiado en su capacidad falsificadora y que, entre vender a su madre y vender a su hijo, lo hubiera tenido meridianamente claro: lo mejor era venderlos a los dos.
La cosa acabaría como el rosario de la aurora por una verdaderamente inverosímil sucesión de torpezas de los ejecutivos de Stern, que, ante las largas que les estaba dando Heidemann y ante el hecho evidente de que el secreto de los diarios había dejado de ser tal y cada vez más gente sabía de su presunta existencia —hasta el historiador David Irving, conocido por su libro La guerra de Hitler, en el que viene a defender que el Führer no tenía sospecha alguna de la existencia de campos de aniquilación de judíos y que, en cualquier caso, el número de víctimas de esos campos, en el caso de que hubieran existido, era bastante menor al que solían utilizar los historiadores pagados por el capital sionista—, quisieron precipitar la venta de derechos, la publicación de las primeras entregas, la explotación del material por el que ya habían pagado un dinero que hubiera hecho tambalearse a cualquier otra empresa. Ahí llamaron al historiador Trevor-Roper, lo metieron en la cámara acorazada del banco suizo donde lo guardaban; el historiador, que no sabía alemán (y aunque hubiera sabido, Hitler escribía en una letra gótica que hacía ilegible su alemán incluso para la mayoría de los alemanes), sintió allí, repasando apenas unos cuantos cuadernos, que eran auténticos, aunque pidió que se le dejara tiempo para hacer un examen más minucioso y realizar consultas con especialistas alemanes. No le dejaron: no había tiempo. Debía pronunciarse. Se pronunció. Luego reconocería que se equivocó, que se dejó contaminar por las prisas de gente en la que confiaba y que le mostraron pruebas según las cuales los documentos que examinaba ya habían pasado la aduana de evaluaciones caligráficas y certificación de antigüedad.
La gente de la revista, engolosinada con la posibilidad de sacar una lluvia de millones después del interés mostrado por Rupert Murdoch en hacerse con los derechos para los países de habla inglesa —ofreció tres millones, con lo que ya se cubría la inversión que habían hecho en Stern—, tensó demasiado la cuerda: Newsweek pujó más alto por los diarios de Hitler y la parte inédita de Mein Kampf; se le comunicó a Murdoch que debía subir su oferta; el magnate dijo que había estrechado la mano del gerente editorial de la revista Stern después de ver los cuadernos de Hitler y que para él eso equivalía a un acuerdo, y no pensaba subir un centavo y consideraría traición que vendiesen los derechos a otra publicación. Newsweek retiró su oferta cuando empezaron a crecer las dudas acerca de la autenticidad de los diarios después de una caótica rueda de prensa de presentación de la exclusiva, en la que Trevor-Roper empezó a mostrar sus dudas y recriminó a la revista que no hubiera consultado a especialistas alemanes: sin salir de Hamburgo hubiera podido obtener evaluaciones más precisas que las que él había podido hacer en el poco rato que estuvo en la cámara acorazada del banco donde lo llevaron. David Irving, siempre dispuesto al espectáculo y viendo oportunidad de negocio, pidió la palabra para decir que a la revista Stern le habían colado una falsificación como un castillo (curiosamente, Irving fue el único que acabaría defendiendo la autenticidad de los cuadernos, pero no lo hizo porque creyera en ella, sino porque era la única manera de que lo invitaran a dar conferencias y a tertulias pagadas: al no encontrar ningún organizador de debates que defendiera la autenticidad de los diarios de Hitler, ese campo quedaba libre para un mercenario como Irving, que, en su propio diario —este sí genuino—, anotaba con precisión los cientos de libras, dólares y marcos que ganaba por ponencia, intervención, mitin o debate: a pesar del mucho dinero que originaban sus libros, un divorcio mal negociado lo había dejado en la ruina, y se diría que el único símbolo que le parecía más ideal que la esvástica era el signo del dólar).
Las cosas se precipitaron cuando los exámenes oficiales, tan tardíamente solicitados por Stern, arrojaron un indubitado: falsos. Stern pidió explicaciones a su reportero. Le instó a que revelase cuál había sido su fuente. Si Heidemann cedía, afloraría no solo que un pequeño comerciante le había estafado, sino también que él había estafado al pequeño comerciante dándole solo una parte de lo que la revista estaba pagando por cada cuaderno. Ambos acabarían en la cárcel, a pesar de que Heidemann, cegado por la incredulidad, considerando imposible que lo hubieran timado cuando el que estaba timando era él, aún les dijo a sus interrogadores que el nazi Martin Bormann, astuto lugarteniente de Hitler, cuyo cadáver había sido encontrado tardíamente —aunque los amantes de las conspiraciones daban por seguro que había conseguido escapar y que estaba vivo en algún lugar de Sudamérica, desde el que solo se comunicaba con los muy, muy afectos—, estaba viajando en aquellos mismos momentos, mientras le interrogaban, para certificar que todos los cuadernos comprados a Kujau habían sido escritos de puño y letra por Hitler.
Es evidente que, en este caso, por decirlo poéticamente, se juntaron el hambre con las ganas de hacer dieta. Kujau se defendió asegurando que se dejó arrastrar por la vorágine apasionada de Heidemann, y este solo admitía como falta haber engañado al falsificador dándole solo una parte del dinero que la revista le daba a él para que se hiciese con cada cuaderno. Stern, por supuesto, se presentó como la gran víctima, pero lo cierto es que en ningún momento, con la excusa de mantener el secreto de la operación, quiso arriesgarse a mostrar los cuadernos que fue apilando a ningún especialista alemán, cegada por la certeza de que eran oro puro en el mercado periodístico y de que los iban a vender a todos los idiomas: dieron por bueno el dictamen de unos calígrafos que solo examinaron fotocopias y, por lo tanto, los cuadernos tardaron demasiado tiempo en ser evaluados por quienes pudieran descabalgarlos del potro de la autenticidad —cuando ya, por otra parte, habían sido ofrecidos a publicaciones de todo el mundo—.
La historia estaba suficientemente bien hilada como para prestarle crédito —en los dos sentidos de la palabra, el económico y el de la fe—: Hitler se sabe vencido, también sabe que no pueden pillarlo vivo; quienes le rodean deben marcharse, varios aviones salen con destinos distintos, uno de ellos cae en la frontera con Checoslovaquia; en él van todos los papeles y documentos que Hitler había querido salvaguardar para informar a la historia de algo que no se supiese aún… El terreno de cultivo para que germinaran falsificaciones no podía ser más idóneo: solo hacía falta un mitómano dispuesto a recoger los frutos que ese terreno diese. Nadie mejoraba en el deporte de la mitomanía a Heidemann y, como las necesidades crean factores que las satisfagan, Heidemann encontró a Kujau, Kujau inventó a un militar de alto rango que se había hecho en su día con los baúles que se salvaron del avión siniestrado, y Heidemann pudo obtener así su fruto prohibido, imposible de costear —dado su altísimo valor mercantil e histórico— si no lo monetizaba a través de la revista para la que trabajaba, que a su vez haría el negocio del siglo publicándolos en distintos números, recogiéndolos luego en un volumen, a pesar de su insipidez, y, desde luego, vendiendo los derechos de publicación a revistas americanas, inglesas, francesas, italianas —en España fue la revista Interviú la contactada para que se hiciese con los derechos—.
Un solo párrafo policial indicando que no se había visto nunca antes una falsificación tan burda arruinó el negocio.