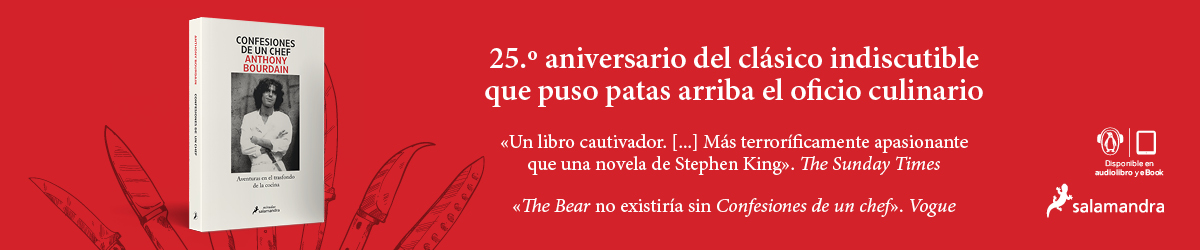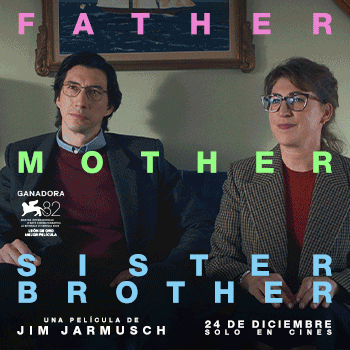El cine de Susana Nobre es un espacio para la reflexión. A través de sus películas, la cineasta se adentra en lo desconocido desde lo más cotidiano: sacude los cimientos de la realidad solo con exponerlos en la pantalla, como si se tratase de un misterio que hay que resolver. Por eso su cine se siente tan de otro mundo y, al mismo tiempo, tan de verdad. Sus películas son ensayos visuales que exploran la forma en que el ser humano vive la vida en el presente. Dicho de otro modo, es un cine trascendente.
En 1972, el crítico y cineasta Paul Schrader publicó El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer, un estudio sobre el uso del medio cinematográfico por parte de los tres cineastas para expresar lo metafísico. Hay, por tanto, algo en sus películas que permite revelar un misterio, ese algo invisible que contiene la realidad y que el cinematógrafo consigue trascender al representarla. Con estéticas muy diversas y unas señas de identidad muy características, los tres icónicos directores comparten la austeridad formal y la ausencia de artificios, despojando al relato de cualquier tipo de adorno o exceso, desnudando el drama de accesorios.
Son muchos los cineastas que se enmarcan dentro de este estilo trascendental, y es aquí donde tendría cabida una directora como Susana Nobre, aunque con un pequeño matiz: las películas de Nobre no se elevan, se quedan pegadas a la tierra, al terreno que pisa y sufre el ser humano. En este sentido, podría decirse que su cine está más cercano al de Aki Kaurismäki o Noah Baumbach que al de Ozu o el propio Schrader.
Con este punto de partida, trascender lo cotidiano, comienza Ciudad Rabat, el más reciente largometraje de Nobre y que puede verse estos días en el canal Arte.tv como parte de la programación del festival Artekino. Un portal, una escalera, distintas puertas, un ascensor… las imágenes del interior del edificio (Ciudad Rabat es el nombre de este lugar) están guiadas por la voz en off de Helena, la protagonista de esta historia. A cada elemento le acompaña una historia, los recuerdos de la infancia que allí vivió. Todo permanece inmutable, los espacios apenas han cambiado, ella sí. La memoria se activa por una cuestión de iluminación, impacta en las superficies y devuelve una imagen que ha sido presenciada muchas veces. Porque eso no cambia: la forma en que se cuelan los rayos del sol por las ventanas, los mecanismos de un viejo ascensor que chirrían al activarse, los sonidos que se cuelan del exterior llenándolo todo de un bullicio exterior de rutinas y existencias cotidianas… Todo está invadido por la nostalgia, por la cálida nostalgia. Detrás de una de esas puertas, su casa, donde todavía vive su madre. Tras este prólogo (que, más que cumplir una función en la trama, anticipa un tono y un sentido), comienza la historia de Helena. Ese tiempo detenido, atrapado en la escalera, permanece en fuga dentro de la vivienda de esta anciana mujer que está rompiendo fotografías acompañada de un tictac tan cruel como ajeno a lo que allí está sucediendo. El encuentro de Helena con su madre resulta ortopédico, extraño a nivel visual: como si ocurriera a cámara lenta o hubiera alguna energía invisible (la de dos imanes que se repelen) que las mantiene a distancia. A medida que avanza la cinta, se hace evidente que esta es la forma en que la protagonista se relaciona con los demás, dejando siempre un espacio de separación entre ella y el resto, dejando incluso espacio para que sean los otros los que reaccionen, los que hablen, los que lleven las riendas de cada interacción. Esta peculiaridad se convierte en piedra angular del relato: su silencio, su movimiento pausado, su actitud contemplativa —tan de mirar hacia fuera y pensar hacia dentro— es lo que determina el ritmo narrativo del film. Sin apenas diálogos, el relato se sostiene en el plano emocional de Helena, a menudo indescifrable.
Hay un minimalismo evidente en la puesta en escena, una quietud que condiciona incluso los momentos que, a priori, podrían considerarse puntos álgidos del drama. Al duelo le acompaña una tristeza inédita, casi inconveniente: llega inesperadamente y se queda de manera indefinida. Mientras, Helena tiene que seguir con su vida: con el trabajo, con su hija, con los romances intermitentes… Cada elemento de su vida se mantiene en un mismo lugar y ella sigue ahí, en medio del encuadre, silenciosa dentro del plano. Ya sea de espaldas o frente a la cámara, su mirada se intuye repleta de historias, de todas las que no deja de recordar y de descubrir a su alrededor. La cámara, que a veces adopta su perspectiva en plano subjetivo y otras gira sobre sí misma dando una vuelta completa a la habitación en la que se encuentra, no solo ofrece su visión del mundo: también marca el lugar que ocupa Helena en él.
Por eso, esta es una película de tesis, un ensayo sobre cómo la tristeza se cuela por todos los rincones, ya sea de manera evidente o sutil, a través de la forma en que condiciona la mirada. Pero no será la única cuestión que aborde Nobre en Ciudad Rabat: la maternidad, o más bien el complejo vínculo que entabla una madre con su hija, será fundamental aquí, como ya lo fuera en un film anterior de la directora, Tiempo común (Tempo comum, 2018). Aquel era un film íntimo, de testimonios compartidos en bajito, en voz queda, que ofrecía una cuidada reflexión acerca de la paternidad y la maternidad y cómo estas encuentran su razón de ser en la libertad que otorga el espacio privado. En Ciudad Rabat, la maternidad se explora a través del vínculo que Helena tiene con su madre y con su hija: un vínculo que no se borra tras la muerte y que no puede darse por hecho. Es una cuestión que trasciende la biología y se concreta en el tiempo: en el tiempo que pasa, en el que se recuerda, en el que no entiende de horas ni de días, pero sí de hogares y rutinas. El tiempo que de verdad importa.