
En el delicioso prólogo que escribió para la edición occidental del I Ching, el milenario libro de las mutaciones chino, Carl Gustav Jung confiesa su cautela, su temor, su sensación de estar arriesgando su prestigio intelectual por alabar un libro que funciona como guía de consulta del oráculo más antiguo del mundo, y al que se atribuyen propiedades adivinatorias cuasi mágicas desde hace tres mil años. En el escepticismo de sus colegas occidentales, así como en la persistente vigencia del libro en Oriente, identifica Jung una confrontación antropológica entre la causalidad, al oeste, y la casualidad, al este. Señala que el estudio de la causa y su efecto rige el mundo occidental, donde se pretende identificar, clasificar y aclarar el origen de todos los fenómenos sensibles. Y, sin embargo, la permanente atención al hecho aislado, al suceso inexplicable, casual, caracteriza al pensamiento oriental. Por eso, dice Jung, China, u Oriente por extensión, no ha tenido una revolución científica, pero vaya si la ha tenido espiritual. En un giro estupendo, Jung decide entonces consultar al propio libro la pertinencia de escribir el prólogo a riesgo de ser ridiculizado por las élites académicas, pero no vamos a hablar todavía de eso.
A la causalidad, que explica los hechos sensibles por medio de su extrapolación a las condiciones aisladas e ideales de un laboratorio científico, convirtiéndolo en el lugar donde es posible que algo ocurra de la misma exacta manera dos, cien, doscientas veces, Jung opone el concepto de «sincronicidad», que defiende que no hay dos hechos iguales separados en el tiempo porque su observador tiene, como todos, un estado psíquico variable. No somos la misma persona hoy que hace tres meses, ni siquiera que antes de tomar el café, vaya. Por eso nada ocurre dos veces y todos los hechos son diferentes, en cuanto que cada uno de ellos posee la calidad peculiar de ese momento; todas las experiencias son casuales, resultado de la mutación continua del espectro sensible. Siendo así, todo lo que ocurre merece entonces nuestra atención, principalmente esos fenómenos fascinantes que en el Occidente empírico llamamos, claro, «inexplicables», y que clasificamos en una categoría quizá demasiado vasta: la de los frutos del azar.
De la «sincronicidad» sabía mucho Auggie Wren, el estanquero de esa joya titulada Smoke, una película escrita por Paul Auster cuyo protagonista fotografiaba cada mañana la misma esquina de Brooklyn, a la misma hora, con el mismo ángulo de cámara. «Todas son iguales, pero todas son diferentes», decía al mostrar orgulloso su colección de cuatro mil instantáneas. Del azar sabe mucho Paul Auster, que ha llenado sus novelas, de El Palacio de la Luna a Invisible, de El libro de las ilusiones a, claro, La música del azar, de coincidencias asombrosas, de casualidades inexplicables, de giros de la trama imposibles, muy parecidos a los que desfilan también por Creía que mi padre era Dios, un libro del que Auster no es tanto autor como instigador y editor, nacido del Proyecto Nacional de Relatos de la NPR (la Radio Pública Nacional americana).
En 1999, durante una entrevista con motivo de la publicación de su última novela, la emisora propuso a Auster escribir relatos breves y leerlos en onda un día por semana. El escritor, sabiendo que tal cosa no tenía espacio en su agenda creativa, contestó cortésmente que lo pensaría. Pero días después propuso a la emisora algo más compatible con su propio ritmo de trabajo: que fueran los propios oyentes quienes escribieran y le enviaran sus propios relatos. Auster se comprometía a leerlos todos y seleccionar los mejores para la emisión semanal. Las historias debían ser reales y breves, sin restricciones de tema ni estilo. Lo importante era que revelaran «las fuerzas desconocidas y misteriosas que intervienen en nuestras vidas, en nuestras historias familiares, en nuestros cuerpos y mentes, en nuestras almas». Por más que Auster se ahorrara con ello el compromiso de escribir él mismo un relato semanal, su agenda se resintió igualmente, porque el proyecto se le fue algo de las manos: en un año le fueron enviadas cuatro mil historias.
Recibió desbarres psicóticos de algún oyente demente, desquiciados insultos a su persona y demás, pero halló también en la mayoría de los textos un enorme tesoro de testimonios personales en primera persona, de bocados de realidad americana. Seleccionó varios y los leyó en el programa de radio; meses después escogió unos ciento ochenta relatos del grueso de la producción y, aplicando las mínimas correcciones de estilo, editó el volumen Creía que mi padre era Dios, indicando en cada historia el nombre de su autor y su ciudad de procedencia. Los colaboradores constituían una extracción demoscópica bastante variada de los Estados Unidos: hombres y mujeres de cuarenta y dos estados diferentes, blancos y negros, de edades comprendidas entre los veinte y los noventa años. Músicos, sacerdotes, granjeros, amas de casa, médicos, forenses, veteranos de guerra, mendigos sin hogar y hasta un recluso de una prisión federal. Auster sí es el autor del prólogo, en el que narra la historia del proyecto y su enorme satisfacción por el inesperado resultado, que demuestra que «todos sentimos que tenemos una vida interior; todos ardemos en las llamas de nuestra propia existencia».
En su labor de editor, Auster también divide los ciento ochenta relatos en diez secciones temáticas. En Animales hay un perro que delata a un miembro del Ku Klux Klan escondido en el anonimato de su capucha; un experto en limpiar lugares donde se ha cometido un crimen que comprende que el chucho que le sigue con tantas ganas de jugar lo hace porque los restos humanos de su traje huelen a chuleta de cerdo; otra mujer que cree ver los ojos de su marido recién fallecido en ese perro callejero que inexplicablemente la sigue por las calles de Nueva York. En Objetos hay un locutor de radio que inaugura una nueva fase de su vida cada vez que un neumático se le cruza rodando inexplicablemente por la carretera; un muñeco de cualidades vudú que escapan a la razón; una vieja foto que aparece de repente en el suelo de un salón, y que el autor solo puede concebir como el inconcebible mensaje de un fantasma. En Familias hay varias aproximaciones al duelo, descripciones de la incomunicación entre padres e hijos, algunas fotografías sentimentales de la infancia grabadas en la memoria y un preso que sale de la cárcel por primera vez en años para acudir unos minutos al funeral de su abuela. Hay relatos irónicos, trágicos, desgarradores, increíbles, ligeros, alegres. La sección Disparates agrupa los más divertidos. En Extraños hay encuentros fugaces con sujetos inolvidables, otros que el autor prefiere olvidar y otros que no puede olvidar, como ese en que se narra en primera persona la experiencia de haber sobrevivido a dos disparos en la cabeza por haber convencido al agresor de que no disparara el tercero. En Guerra hay batallas en Europa y el Pacífico en los años cuarenta, Vietnam en los sesenta y hasta historias de la guerra civil americana que los bisnietos desempolvan del baúl de sus antepasados. También un niño que creyó que su padre era Dios cuando le vio gritar fuera de sí «¡Muérete!» a un vecino que inmediatamente su puso morado y se desplomó. En Amor un hombre reconoce a su media naranja en la mujer que se le sienta enfrente en un restaurante de Nueva York. Se conocen, se gustan, ella le da su número de teléfono, él lo pierde, se desespera y meses después se la encuentra sentada enfrente en un restaurante de París. En Muerte hay viajes de ida y vuelta al más allá, sucesos inexplicables que invitan a creer en la reencarnación y nuevas aproximaciones al duelo. En Sueños, una de las secciones más sugerentes del conjunto, hay viajes nocturnos que ofrecen aparentes despedidas de los recién fallecidos y premoniciones que se hacen realidad. También un simpático paseo infantil por el paraíso, que no es el de Dante porque queda por el Bronx. Y Meditaciones, la sección que cierra el volumen, funciona como el cajón de sastre en el que caben recuerdos desprejuiciados de toda una vida, fogonazos de comprensión absoluta del mundo, varios momentos de iluminación personal y hasta un ensayo en defensa del martini.
Auster pidió historias reales, y el lector más escéptico, en su empirismo occidental, está en su derecho de cuestionar la veracidad de algunos testimonios. Imposible verificar que cualquiera de las cuatro mil historias que recibió no sucediera realmente. Pero ese lector que cree que en el volumen abundan las piezas de ficción literaria debería pensar una cosa: en «Aislamiento» Lucy Hayden (Nueva York) cuenta las semanas de duelo que siguieron al asesinato de su madre, cuando su padre la llevó a ella y a sus cinco hermanos adolescentes a vivir a una cabaña donde pudieran llorar, guardar silencio y dejar pasar el tiempo emborrachándose, todos ellos, todo el día. Nada indica que no sea verdad, y al mismo tiempo todo en el relato evoca el universo de Raymond Carver. Tony Powell (Kentucky) habla de una alergia bastante común en «Mi padre tiene la fiebre del heno», y Freddie Levin (Chicago) defiende una posición tan respetable como cualquier otra en «Por qué estoy en contra de los abrigos de pieles». Son dos historias surgidas de la pura cotidianeidad, en las que sin embargo flotan con absoluta naturalidad la ironía, el absurdo, la sátira y hasta la aproximación a lo fantástico de «La nariz» y «El capote», los celebérrimos relatos de Gógol. Bill Froke (Missouri) habla en «Edith» de la señorita Burgoyne, una profesora de música de Dakota que por las reminiscencias sureñas de su apellido y por sus historias de amor no correspondido bien parece un personaje de Carson McCullers que ha huido al Medio Oeste por los golpes del destino. En el libro hay ejemplos de Navidades dickensianas, una escena de la guerra civil dotada de toda la carga dramática de un wéstern y hasta una historia sobre un manuscrito de O. Henry que parece, en sí misma, un relato de O. Henry. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en ocasiones poco importa nuestra idea de la realidad, que a veces es inútil pretender diferenciar entre lo real, lo literario, lo imaginario y lo imaginado. Las historias de Lucy Hayden, Tony Powell, Freddie Levin y Bill Froke son absolutamente creíbles y, pese a que recuerdan a algunos monumentos de la literatura, no por ello les negará el más escéptico de los lectores su verosimilitud. Por otro lado, hay en el libro, es cierto, relatos que narran fenómenos casi mágicos que escapan a la comprensión racional, y todos ellos serán en el peor de los casos encerrados en el cajón de la ficción por los lectores más empíricos, pero, al fin y al cabo, si buena parte de las historias «verosímiles» también tienen hueco en ese mismo cajón por sus resonancias literarias, ¿qué importancia tiene, al final, la difusa línea entre lo real y lo imaginado? ¿No es todo, de alguna manera, real? Son reales nuestras experiencias; son reales nuestros recuerdos de nuestras experiencias; son reales, incluso, nuestros falsos recuerdos, esas cosas que creemos que sucedieron, aunque quizá nunca lo hicieron realmente.
A lo mejor no es difusa la línea entre lo verídico y lo ficticio, sino que lo es la propia realidad. Un colaborador escribió a Auster: «Al final, me encuentro sin una definición adecuada de la realidad». Otro, un condenado a cadena perpetua que describió en detalle los hechos que le llevaron a prisión, sentenció: «Nunca he sido perfecto, pero soy real». En «Mi relato» Rachel Watson (Washington D. C.) cuenta cómo vio agonizar y morir a un hombre en la carretera tras un accidente, y concluye: «¿Qué se hace con una historia así? No tiene mensaje, ni moraleja y casi, ni siquiera, final. Quieres contarla, que te la cuenten, pero no sabes por qué». A lo mejor leemos porque queremos que nos cuenten historias de veracidad más o menos indiferente, porque quizá lo único real es nuestra aproximación a esas historias, el momento psíquico junguiano en que nos llegan a las manos fruto de una cadena de azares, nos acercamos a ellas y percibimos la reacción única e irrepetible del observador durante un momento de «sincronicidad» único. Auster ha confesado que el propio Proyecto Nacional de Relatos fue fruto del azar, de una idea nacida de un comentario de su esposa durante una cena.
Fruto del azar es también la última historia del volumen, «Una tristeza común y corriente», en la que Ameni Rozsa (Massachusetts) narra cómo, encerrada en un apartamento mientras afrontaba una profunda crisis personal, encendió la radio y escuchó por casualidad a Paul Auster leyendo una de las historias de los oyentes, y rogándoles que siguieran enviando sus relatos. Concluye: «He reconocido su invitación a escribir estas líneas. Esta es mi historia, que concluye con el punto culminante del presente». Ya ve: el punto culminante del presente, o el instante de «sincronicidad», o el hecho casual irrepetible que merece toda nuestra atención. Llámelo como quiera, pero al final parece ser lo único que importa. Por cierto, tras cerrar Creía que mi padre era Dios con el relato de Ameni Rozsa, Paul Auster escribió El libro de las ilusiones, una novela que arranca con un hombre arrasado cuya vida da un giro al encender la televisión y ver (por casualidad, claro) una vieja escena de una olvidada película muda. A lo mejor no ha quedado claro: que no solo la realidad imita al arte, sino también al revés.
Decíamos al principio que Jung consultó al propio I Ching la pertinencia de arriesgar su prestigio escribiendo un prólogo a ese libro oracular de propiedades cuasi irracionales. Lo que ocurrió entonces es que, tras analizar pormenorizadamente la respuesta del oráculo, calibrar sus reflexiones al respecto y tratar de darles un sentido, Jung concluyó que del I Ching podía decir, como mínimo, que le había ayudado a conocerse más profundamente a sí mismo, y que ese es el mayor elogio que un psicólogo puede hacer de un libro. A lo mejor lo que todos buscamos en la lectura es validar esa máxima de que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Esté donde esté esa frase, si nos llega lo hará fruto del azar, no puede ser de otra manera. Puede que la encontremos en ese aleph portátil de la experiencia humana que es Creía que mi padre era Dios. O puede que no. Qué importa.







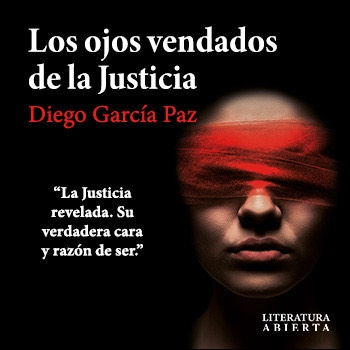


magnífico, acá en Guatemala, estoy por iniciar un proyecto de programa radial digital, con libros, autores, entrevistas, etc. la radio se llama «Letras en el aire»,
Iker ¡ creo que quede peor!