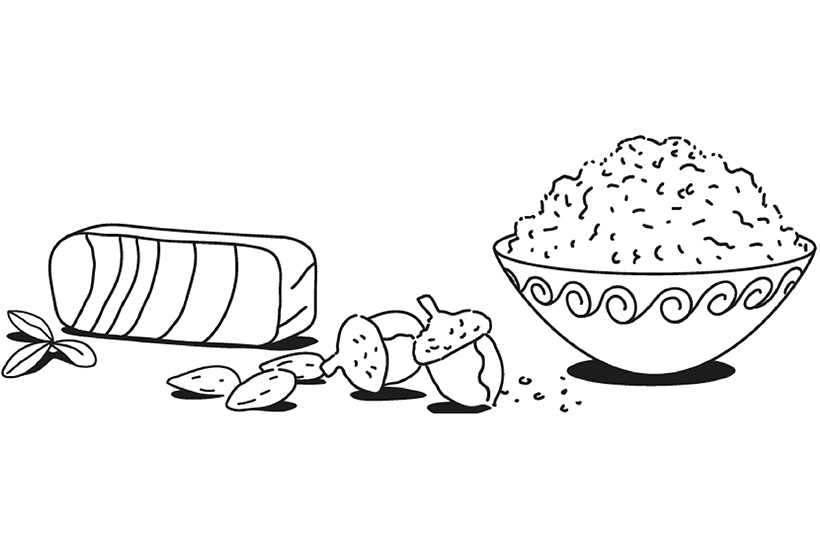
La publicidad, al acecho de lo que de verdad se mueve en la calle, ha caído en las redes del orientalismo: una marca de vino sugiere desde la televisión que sus caldos, tan versátiles, pueden acompañar tanto a un sushi como a un arroz con bogavante. Muy à la page.
El mensaje que se lanza desde la pantalla tiene la intensidad de un buen fumé; de un lado, establece como principio indiscutible que los platos de pescado deben maridarse con un blanco fresco cuya ligereza conviene a la proteína de los frutos del mar y, de otro, subraya la calidad del producto componiendo un triángulo equilátero con un elaborado sashimi, un crustáceo de orden superior y el vino en cuestión. Cocina japonesa y mediterránea en el mismo plano, pero nada de un nigiri junto a un caldero de mújol de andar por casa. Manjar para manjares y ni hablar de beber tinto peleón.
En el escalafón de sushis y arroces se ha elegido alta gama y se han desechado los básicos, aun cuando unos y otros parten de los mismos ingredientes —arroz y pescado— y tienen en común sus orígenes humildes. Un montoncito de arroz cubierto de una lonchita de salmón crudo no pasaría de ser una simpleza si no fuera por el éxito de la filosofía zen aderezada con algo de esnobismo, mientras que un caldero de los que se elaboran en el sureste de la península ibérica pone en pie las papilas gustativas solo de imaginarlo. A veces, caemos en el adanismo o descubrimos América, aunque existen serias dudas de que ambos platos participaran de la misma entrada del DRAE si hubiera que revisar el concepto de ambrosía. El tema es del todo generacional.
Admitiendo que la cocina es parte de la idiosincrasia de los pueblos y que cada uno se las ha apañado con lo que tenía, no cabe la comparativa ni siquiera histórica; pero llegados a los tiempos de la interconexión global habría que abstenerse de poner en el mismo saco las diversas costumbres culinarias y recurrir, ya que estamos, al quinto postulado de Euclides, el que habla de las líneas paralelas.
Sabor, sabor…
Todas las culturas han desarrollado sus propias maneras de preparar y conservar los alimentos o de hacerlos apetecibles más allá de socarrarlos o cocerlos en rudimentarias cacerolas. Si los habitantes del antiguo Cipango emplearon desde siempre las algas marinas como acompañamiento de sus platos, a este lado del planeta se echaban a la olla hierbajos de los montes y otros recursos que la naturaleza ofrecía a la imaginación de sus habitantes —y no solo vegetales—.
La gastronomía japonesa exploró el mundo de las salsas antes que el de la elaboración de los productos marinos —tal como entendemos los europeos eso de guisar— y los científicos avalaron después la sabiduría popular con sus investigaciones: el profesor de química Kikunae Ikeda aisló en 1908 el ácido glutámico a partir del alga kombu, que se utilizaba tradicionalmente en la cocina asiática para elaborar sopas y caldos, y bautizó como umami un sabor que se unía a los ya conocidos dulce, salado, amargo y ácido; el término, tan usado ahora, no deja de ser un extranjerismo que define lo que hace quinientos años don Miguel de Cervantes ya pusiera en boca de Sancho cuando el escudero calificaba como sabroso un punto entre lo salado y lo soso.
Los japoneses hicieron más aportaciones al mundo del paladar: identificaron el IMP (nucleósido Inosina) a partir de las virutas de bonito seco y el GMP (nucleósido Guanosina) de los hongos shiitake que, al combinarse con el GMS (glutamato de la sal sódica), producían una sinergia saborizante muy bien aprovechada por la industria de las pastillas de caldo concentrado, las patatas fritas de bolsa y otros alimentos procesados. La producción a gran escala de estos principios básicos se hizo de inmediato con el mercado de los envasados, y desde los años cincuenta del siglo pasado el glutamato ha estado y está presente en casi todos los preparados comestibles y bebibles, aunque últimamente se lo tiene en el punto de mira ecologista por su capacidad adictiva y quizá cancerígena.
Tan ancestral como la de Oriente, la cultura mediterránea contó también, desde tiempos inmemoriales, con sus propias salsas muy sabrosas y apreciadas; la más famosa, sin duda, fue la conocida como garum o licuamen, citada en multitud de textos históricos que dan cuenta de su elaboración, comercialización y uso. Y era la estrella de algunos recetarios, como De re coquinaria, atribuido a Marco Gavio Apicio, un romano del siglo I que gustaba de la buena mesa.
Los intrépidos fenicios fueron los primeros en darla a conocer porque también fueron los primeros inmigrantes que llegaron, entre el siglo XII y el VIII a. C., hasta las tierras que bautizaron como Gadir —etimológicamente, «castillo» o «fortaleza»—, donde ya vivían unos indígenas adoradores del dios Salambobe (sal buena). Aquellos primitivos, quizá tartesios, pescaban lo que pasaba por allí y habían aprendido a sacar provecho de las capturas.
Desde las Pléyades (principio de verano) hasta la puesta de Arturo (principios de noviembre) circulaban todo tipo de peces de la familia de los escómbridos, así como esturiones, congrios, calamares y moluscos, aunque los más apreciados eran los atunes, a los que Estrabón, en el siglo I, llamó «cerdos de mar» porque se alimentaban de las bellotas de las encinas que abundaban a pie de orilla en el litoral gaditano. El viajero griego anotó en su Geografía que «toman peso en las costas de Iberia al consumir las bellotas, pues cuando entran en el Mediterráneo están muy delgados». En el siglo XIX las encinas fueron sustituidas por eucaliptos con el objetivo de fijar las dunas de unas playas cada vez más pobladas, y con ello se terminaron los bombones que tanto placían a los patanegras marinos.
Engordados y preparados para el desove, estaban en su punto exacto para ser pasto de almadraba, el ingenioso sistema de trampas al que se conducían los cardúmenes previamente avistados desde unas torres levantadas al borde del mar, hechas de madera de abeto, o desde las atalayas naturales de esa parte de las Béticas.
De los atunes se aprovechaba todo, como de sus parientes belloteros de tierra: se les extraían las tripas que se echaban en unas pilas de piedra donde se dejaban macerar (fermentar); a esos despojos se añadían hierbas aromáticas como hinojo, cilantro o eneldo y salmueras para preservar el mejunje e impedir la proliferación de microorganismos. Se descuartizaba el resto del animal, separando cuidadosamente las huevas y los lomos, que se enterraban en sal para deshidratarlos mediante el mismo procedimiento usado para las momias de la segunda planta del British Museum y los jamones de Monesterio: ya eviscerados y desangrados se les ponía peso encima y cada tanto se limpiaban bien, se daba la vuelta a las piezas y se volvían a enterrar en sal hasta que tenían el punto justo de curación.
La sangre también se almacenaba para elaborar la reputada salsa haimation o darle un uso médico, pues, como recomendaba el Dioscórides, mezclada con vino aliviaba las picaduras de las víboras y en forma de cataplasma suavizaba los pelos del mentón.
El volumen tanto de la pesca como de los especímenes excedía mucho lo que un solo hombre podía manejar, y pronto se organizaron en factorías que jalonaron la costa meridional de la península y surtían de los codiciados productos a otros pueblos; los naturales trabajaban y los fenicios comerciaban, y a estos se sumarían con el tiempo los griegos y los propios romanos, que sacaban buena tajada como intermediarios de tan próspero negocio.
La más importante de las industrias de la zona fue la de Baelo Claudia, cerca de Tarifa, donde se producía el afamado garum sociorum, el licuamen que resultaba de la maceración de despojos del atún rojo que, una vez filtrado, se envasaba en ánforas del tipo dolia, selladas con arcilla, esparto y cera y se transportaba en barcos por todo el Mediterráneo hasta el Ponto Euxino (mar Negro). Esta salsa no tenía competencia ni en calidad ni en precio: era cara por demás y no se consumía de manera directa sino como componente de otras salsas, rebajada con vino, agua o miel porque era de sabor muy intenso. Lejos le quedaban el garioflos persa, con el que los fenicios habían iniciado el comercio de salsas, y el garo griego, que se hacía con caballas y daría origen a la palabra romana.
En época de Augusto y a lo largo de los siglos I y II el negocio del pescado subió como la espuma: en el trayecto de Gadir a Carthago Nova se construyeron cetarias allí donde había pozos o ríos cuyas aguas dulces eran imprescindibles para el lavado de las piezas, como demuestra el hallazgo de instalaciones en Marbella (Salduba), Málaga, Almuñécar (Sexi) o Adra (Abdera).
De los descubrimientos realizados —muchos de ellos durante el boom de la construcción de los años sesenta— llama la atención que partiendo de la antigua Cartagena y hacia el norte no se haya constatado una producción relevante de garum, aunque sí la hubiera de salazones: es otra evidencia de que el más demandado por los ricos romanos era el que se producía en el Estrecho, lo que pudo deberse a que las especies que merodeaban desde Málaga hasta Almería eran de menor tamaño y calidad y que el licuamen hecho de caballas, jureles o sardinas, conocido como garum scombri, no fuera tan apreciado en los triclinios del Imperio.
Pescado fresco versus salsamentum
Más allá de las costas, el pescado fresco de mar no era consumido en la antigüedad por evidentes razones de mantenimiento y por aquello de que a los tres días hiede. Sin embargo, hay constancia de algún pasote de nuevo rico, como el que refiere Plinio el Viejo cuando en el principado de Calígula se compró un salmonete en Roma por ocho mil sestercios, un disparate de precio si tenemos en cuenta que en Pompeya se vendía un esclavo por seis mil en la misma época; y una mamarrachada si se piensa en lo poco que duraría un mullus por mucha consideración que se le tuviera. Contaba Hegesandros de Delfos en su anecdotario de tonterías griegas del siglo II a. C. que en las fiestas dedicadas a Artemisa se sacaba un salmonete en procesión, y se tiene por seguro que el color rojo de sus lomos sirvió de inspiración para los zapatos de los magistrados romanos y hasta del pontifex maximus. Después de semejantes dispendios la pregunta es qué se haría con los pescaditos, aunque podemos imaginarlo sabiendo el destino final que tiene en nuestros tiempos el campanu.
En el ya referido recetario de Apicio se recogen procedimientos para guisar rodaballos, doradas e incluso besugos, finuras destinadas a mesas pudientes a las que se hacían llegar sumergidos previamente en un medio amargo o ácido para que aguantaran lo más posible; ahora bien, los frescos y sus variados cocinamientos componen un océano inabarcable que necesitaría el soporte de un gran buque, y no de una barquita de dimensiones reducidas como la que manejamos aquí. Centrémonos en los no tan frescos.
Guardar para más tarde y otros usos
Las técnicas empleadas para la conservación de la pesca son muy antiguas y surgieron, como otras, para cubrir los momentos de escasez. Si en los albores de la humanidad los prehistóricos encontraron la manera de mantener vivos los animalillos que cazaban para comérselos según sus necesidades, con los pescados no había otra que mantenerlos como se pudiera por razones de moriencia. Evitar la putrefacción y comer pescado fuera de tiempo y lugar fueron los objetivos de las poblaciones cuyos recursos se encontraban debajo de las aguas, a la vez que contribuyeron a la libertad de sus movimientos por tierra y mar.
Los métodos usados a lo largo de la historia se pueden agrupar en dos grandes apartados: de un lado, la reducción o eliminación del agua que contuvieran y, de otro, su preservación en líquidos conservantes. Al primer grupo pertenecerían la desecación y la deshidratación, de manera natural o artificial, y cabría añadirles el ahumado, mientras que en el segundo se incluirían los escabeches, adobos, marinados, encurtidos y confitados.
Los pertenecientes al grupo de conservación en medios ácidos como el vinagre o el escabeche fueron muy populares entre los judíos, y este último especialmente entre los sefardíes, porque precisaban aceite de oliva y no quedaban bien con otras grasas, y cuando se generalizó el uso de las hojalatas aparecieron conservas como el surströmming, el arenque fermentado en salmuera, de olor repugnante, que tanto gusta a los escandinavos.
La extracción del agua o desecado cambia las condiciones internas de los alimentos inhibiendo a su vez el crecimiento bacteriano. Lo más sencillo es secar al aire o al humo cálido y se han utilizado desde antiguo diferentes tipos de madera con la finalidad de trasladar su sabor al pescado. De todos los sistemas el más conocido es el salado, es decir, la utilización de diferentes tipos de sal que mediante reacciones de transferencia absorben las moléculas de agua «curando» la chicha, sea de persona (sales de natrón) o de animal terrestre o marino (cloruro sódico, potasas y sosa cáustica).
En las costas del Atlántico norte, con un clima tan poco propicio para la cristalización del sodio —que sí ocurre por congelación—, no se extendió la técnica de conservar en sal hasta que vikingos y normandos se aventuraron hacia el sur y la conocieron.
La obtención de sal por evaporación en el entorno cálido del Mediterráneo es un proceso natural que se aprovechó para toda clase de alimentos, tanto carnes (cecinas) como pescados. Tradicionalmente se han salado los ya mencionados atunes y otros como bonitos, melvas, sardinas, boquerones, marucas, corvinas o pulpos y siempre fueron los que se producían en Hispania los más apreciados. Cuando el Imperio romano dejó de ser una unidad, el comercio de salazones decayó y las antiguas factorías prácticamente desaparecieron. El pescado seco pasó a ser consumido por los más pobres y las afamadas salsas dejaron de producirse.
Los musulmanes que llegaron a partir del siglo VIII conocían el salsamentum y perfeccionaron las técnicas tanto de las almadrabas como de las antiguas cetarias, aunque se centraron en la elaboración de las mojamas, palabra derivada de almusamma (hecho como carne de momia) que producían tanto para la mesa como para comerciar con las poblaciones cristianas del norte, que las comían, sobre todo, en tiempos de Cuaresma.
El poeta y gastrónomo Ibn-Razin al-Tuyibi, nacido en Murcia en 1227, escribió un recetario llamado Relieves de las mesas, acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos en el que señalaba la importancia del pescado salado y recogía algunas tradiciones de Al Ándalus como la certeza de que las salazones estimulaban el apetito y desecaban el cuerpo y que debían acompañarse siempre con bebida fresca.
La sapiencia popular de este lado del planeta no ha necesitado de estudios de laboratorio para reponer el desequilibrio hídrico salino del cuerpo humano cuando el sistema termorregulador lo refrigera mediante el sudor. Nada como una cerveza bien fría o un vino fresquito para acompañar unas láminas de hueva o mojama y unas almendras: la combinación actúa de inmediato elevando la energía física y mental. Y si a tan saludable aperitivo le sigue un caldero de arroz con pescado de la empalizada del mar Menor, cocido en una salsa de ñoras secadas a barlovento en las dunas de Guardamar, o un caldero de Santa Pola sumergido en patatas guisadas y alioli, solo resta pedir la extremaunción, aunque sea en japonés.







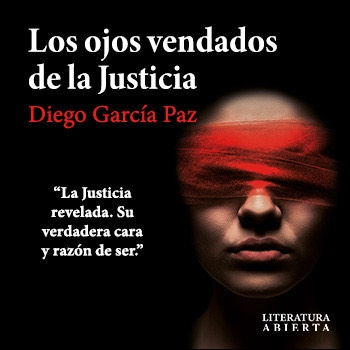

Interesante artículo. Sin embargo «…y los científicos abalaron después…» hace mucho daño a la vista. Corríjalo, por favor.
Se corrigió en su día esa falta que no estaba en el original, no sé por qué ha salido después. Hace mucho, no, muchísimo daño a la vista. Gracias por re-advertirlo.
No hay de qué. Saludos.