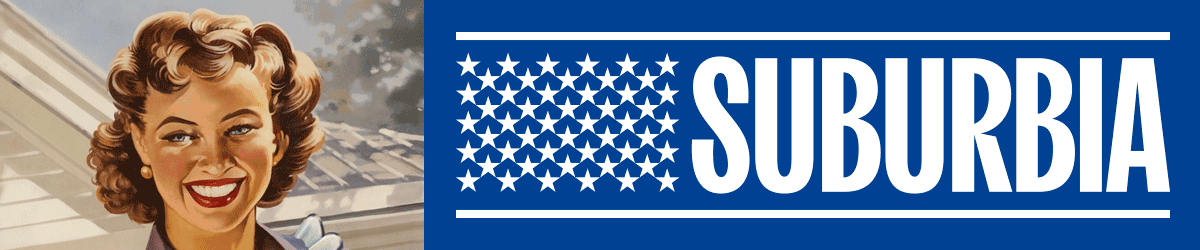Este artículo encuentra disponible en papel en nuestra trimestral nº3 especial Verne y su tiempo
(Viene de la tercera parte)
Inglaterra y Escocia
Del aeropuerto Tegel de Berlín, me traslado a Londres, la capital de una nación, de un imperio, que Julio Verne debió admirar mucho; en 1859, él mismo viajó a Inglaterra y Escocia en compañía de Aristide Hignard, viaje del que extrajo materiales para su primer manuscrito, Voyage à Reculons en Angleterre et l’Ecosse, publicado póstumamente en 1989 (volvió a Escocia en 1879, aprovechando la ocasión para visitar también Irlanda). No dudo cuál debe ser mi primer destino: la abadía de Westminster, más concretamente la zona donde están enterrados algunos de los científicos británicos más destacados de la historia.
Ir allí en primer lugar es como cumplir con un ritual sagrado: rendir testimonio de admiración y respeto a aquellos que contribuyeron a hacer grande, o más grande, la ciencia. Allí reposan los restos de, entre otros, físicos, químicos, geólogos, naturalistas y médicos como Charles Lyell, Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Thomas Young, Humphry Davy, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, James Prescott Joule, William Thomson (lord Kelvin), lord Rayleigh, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford y Paul Dirac; de los astrónomos William Herschel, su hijo John Frederick, y John Couch Adams, célebre por haber predicho la existencia y posición del planeta Neptuno; o de los ingenieros James Watt, Isambard Kingdom Brunel, George Stephenson, uno de los «padres» del ferrocarril, y de su hijo Robert. Y también, por supuesto, los de Isaac Newton. Su tumba, justo al lado de la humildísima de Darwin (una losa en el suelo con solo su nombre), impresiona. El 28 de marzo del año de su muerte, 1727, sus compatriotas honraron su cuerpo en la Cámara Jerusalén y en 1731 se erigió un monumento en su tumba. En él aparece reclinado, junto a una mujer que representa la Astronomía, como la reina de las ciencias, sentada y llorando. Y una inscripción: «Congratúlense los mortales de que haya existido tal y tan grande ornamento de la raza humana».
Tampoco me ofrece dudas el segundo lugar a visitar: la Royal Institution, en el 21 de Albemarle Street. Establecida en 1799, entre sus fundadores estaban personas como el reformador social, inventor y físico norteamericano Benjamin Thompson, conde Rumford, el naturalista, botánico y explorador sir Joseph Banks y sir Thomas Bernard (de la Society for Bettering the Condition of the Poor; «Sociedad para la Mejora de las Condiciones de los Pobres»). La memoria que preparó Rumford defendiendo la necesidad de semejante institución constituye un temprano ejemplo de política científica. Su título era: Propuestas para formar en la metrópolis del Imperio Británico, mediante subscripción, una Institución Pública para difundir el conocimiento y facilitar la introducción general de inventos y mejoras útiles, y para enseñar, a través de cursos de conferencias filosóficas y de experimentos, la aplicación de la ciencia a los fines comunes de la vida.
Algunos de sus fundadores tenían en mente realmente un college técnico, mientras que otros, los terratenientes, lo que deseaban era beneficiarse de los avances científicos, algo que sin duda obtuvieron con las investigaciones de algunos de los primeros investigadores de la institución, como Humphry Davy, que llevó a cabo trabajos sobre tintes, química agrícola y lámparas seguras para utilizarlas en las minas. Para cumplir con semejantes funciones, la Royal Institution fue provista de un laboratorio para realizar experimentos. Los resultados fueron notables: a lo largo de su historia 14 científicos relacionados con ella recibieron el Premio Nobel y en su laboratorio se aislaron diez elementos químicos. En 1825 comenzaron las «Conferencias de Navidad», que continúan en nuestros días y de las que Faraday fue uno de los grandes animadores, participando en 19 ocasiones.
Escogí la Royal Institution no solo por la excelente cafetería que ahora existe en ella (recomiendo sus scones y el pastel de zanahoria), ni por la exposición de instrumentos (entre ellos un imán con el que en 1831 Michael Faraday, que también trabajó en la Institution, demostró la inducción electromagnética) que hay en la planta baja, sino porque allí trabajó Davy, a quien Verne mencionó en sus novelas: «¿Te acuerdas —se lee en el capítulo seis de Viaje al centro de la Tierra— de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphry Davy en 1825?». Y a continuación explicaba: «Pues bien, Humphry Davy vino cuando pasó por Hungría. Discutimos largo tiempo, entre otras cuestiones, la hipótesis de la liquidez del núcleo interior de la Tierra. Los dos estuvimos de acuerdo en que semejante liquidez no podría existir». Antes, en el capítulo uno, Verne se refería a uno de los protagonistas de esa novela, el profesor de Mineralogía y geólogo afamado internacionalmente Otto Lidenbrock, que vivía en Hamburgo, en los términos siguientes: «El nombre de Lindebrock gozaba de celebridad en los institutos y asociaciones nacionales. Los señores Humphry Davy, de Humboldt, los capitanes Franklin y Sabine, al pasar por Hamburgo, no dejaron de hacerle una visita. Los señores Beckerel, Ebelmeb, Brewster, Dumas, Milne-Edwards, Sainte-Claire-Deville, tenían gusto en consultarle acerca de las cuestiones químicas más palpitantes. Esta ciencia le debía hermosos descubrimientos, y en 1853 apareció en Leipzig un Tratado de Cristalografía trascendental, escrito por el profesor Otto Lidenbrock, gran infolio con láminas con el que no cubrió ni los gastos del libro».
Y puesto que estoy hablando de Viaje al centro de la Tierra, aprovecharé para decir algo más de ella, como ejemplo de los tratamientos científicos que Verne daba a sus novelas. En esta, nos encontramos muy pronto en la narración con el gran problema de la expedición, que Axel, el joven sobrino de Lidenbrock, aspirante a científico él mismo, exponía con claridad de la siguiente manera: «Queda perfectamente aceptado que el calor aumenta cerca de un grado cada setenta pies de profundidad bajo la superficie del globo, por lo tanto, admitiendo esta proporción constante y siendo el radio terrestre de mil quinientas leguas, existe en el centro una temperatura de dos millones de grados. Las materias del interior de la Tierra se hallan, por tanto, en estado de gases incandescentes, pues los metales, el oro, el platino, las rocas más duras no resisten calor semejante. Creo conveniente preguntar si es posible penetrar en semejante lugar». Lidenbrock, un avezado científico que no se dejaba deslumbrar tan fácilmente por lo que la ciencia sostenía en cada momento, le respondía señalando que «ni tú ni nadie sabe con certeza lo que hay en el interior del globo, puesto que apenas se conoce la duodécima milésima parte de su radio», y añadía que «la ciencia es eminentemente perfectible y cada teoría es incesantemente destruida por otra nueva. ¿No se ha creído hasta Fourier que la temperatura de los espacios iba siempre disminuyendo, y no se sabe que los fríos mayores de las regiones etéreas no pasan de cuarenta o cincuenta grados bajo cero? ¿Por qué no ocurrirá lo mismo con el calor interior? ¿Por qué a cierta profundidad no llegará a un límite infranqueable, en lugar de elevarse hasta el grado de fusión de los minerales más refractarios?». Tras lo cual añadía que «verdaderos sabios, entre otros Poisson, han probado que si un calor de dos millones de grados existiese en el interior del globo, los gases incandescentes que provienen de materias fundidas adquirirían una plasticidad tal, que la corteza terrestre no podría resistirla y estallaría como las paredes de una caldera al empuje del vapor». Como vemos, teorías de Joseph Fourier y Siméon Denis Poisson, dos distinguidos físicos y matemáticos franceses de los siglos XVIII y XIX, eran citadas por Verne.
Y así, uno de los temas de la novela —junto a otros como maravillas geológicas (incluyendo un océano subterráneo), o la identificación del centro porque allí «los objetos ya no pesan»— es si según se desciende hacia el centro de la Tierra aumenta o no la temperatura un grado cada, más o menos, setenta pies. La ciencia se convertía de esta forma en elemento esencial de la trama; sin ella el misterio, la emoción que Verne intentaba trasmitir a sus lectores, se perdería en gran parte. Cuando habían sobrepasado los seis mil pies de profundidad, la temperatura, que tendría que haber sido de 81 grados, apenas llegaba a quince: «Esto daba que pensar», leemos. Y más adelante, cuando los exploradores subterráneos calculaban encontrarse a dieciséis leguas de profundidad, y la temperatura debía ser, según la física aceptada, de mil quinientos grados, el termómetro indicaba solo veintisiete grados y seis décimas. «De manera», manifestaba el profesor Lidenbrock, «que el aumento proporcional de temperatura es un error. Por tanto, Humphry Davy no se equivocaba y he hecho bien en escucharlo». «¿Qué respondes a esto?», le decía entonces a Axel. A lo cual este contestaba, reconociendo que su fe en la ciencia tradicional había sido derrotada: «Nada».
A lo largo de su viaje, los intrépidos científicos y exploradores van encontrando todo tipo de sorpresas, que la ciencia no había sospechado, lo que lleva al profesor a decir a su sobrino y discípulo: «La ciencia, hijo mío, está hecha de errores; pero son errores que es bueno cometer, pues nos llevan poco a poco a la verdad». Buena lección que Verne daba, de pasada, a sus lectores.
Como el tiempo es siempre un bien escaso y ya me queda poco antes de regresar, debo abandonar la idea de otras visitas al Londres científico, como a la Royal Geographical Society (1 Kensington Gore), que sin duda habría gustado a Verne, miembro desde 1865 de la Societé de Géographie francesa, la más antigua del mundo (fue fundada en 1821), o tomar un barco para acercarme al Observatorio de Greenwich y pasear por sus dependencias, incluyendo las habitaciones que ocupó John Flamsteed, el astrónomo real coetáneo de Newton al que este tanto maltrató, buscando apoderarse (lo consiguió) de las tablas astronómicas que con tanto esfuerzo había compuesto. Los lamentos del fantasma de Flamsteed aún deben oírse en Greenwich. Acaso en alguno de sus viajes el capitán Hatteras verniano llegase al Támesis y esperase divisar, a las 13 horas, la «caída de la bola» del mástil del edificio principal del Observatorio, para ajustar los relojes situados a bordo del barco. Todavía cae la bola a esa hora.
Tampoco puedo ir a Cambridge, y visitar Trinity College, el college de Newton (y de muchos otros grandes científicos). Inglaterra está llena de lugares en los que el amante de las ciencias puede detenerse. En su lugar, tomo el tren para ir a Glasgow, el alma mater de William Thomson, más conocido como lord Kelvin (1824-1907). También es la ciudad en la que trabajaron otros grandes científicos: el químico y físico Joseph Black (1728-1799), el ingeniero y figura destacada de la Revolución Industrial James Watt (1736-1819), el físico William John Macquorn Rankine (1820-1872) y el químico premio nobel, que acuñó el término isótopo, Frederick Soddy (1877-1956).
Aunque nació en Belfast, la mayor parte de la vida de Kelvin transcurrió en Glasgow, a donde llegó de niño cuando su padre, James, obtuvo la cátedra de Matemáticas de la Universidad. En 1846, William seguía las huellas de su progenitor logrando la cátedra de Filosofía Natural, que a pesar de ofertas muy atractivas mantuvo hasta su muerte. ¿Por qué pienso en Kelvin con relación a Verne? Pues porque nadie como él englobó el espíritu científico-tecnológico del siglo XIX. Fue un físico extraordinario (uno de los fundadores de la termodinámica y del electromagnetismo), pero no se limitó a esta disciplina, frecuentando y enriqueciendo la tecnología. Destacó en particular en un mundo muy querido por Verne, el de la telegrafía. Fue, de hecho, por sus contribuciones que hicieron posible la instalación del primer cable telegráfico submarino, en 1866, entre las islas británicas y Norteamérica, que la reina Victoria le nombró sir, título al que años después, en 1892, seguiría el de lord, lord Kelvin; Kelvin, el nombre del segundo río de Glasgow, que atravesaba el campus universitario. Recordando al gran Kelvin, busco la estatua dedicada a él, cerca del río Kelvin.
Para completar mi tour verniano, abandono Glasgow —con pena por no desviarme a Edimburgo, la ciudad de Maxwell— y regreso a Inglaterra, a Liverpool, en el noroeste. ¿Por qué? Porque el 16 de marzo de 1867 Verne embarcó allí, junto a su hermano, Paul, en el Great Eastern, experiencia de la que surgió su novela Une ville flottante (Una ciudad flotante; 1870). El Great Eastern no era un barco cualquiera. Diseñado por Brunel y construido en en los astilleros J. Scott Russell & Co. de Millwall (Londres), a orillas del Támesis, cuando fue botado en 1858 era el transatlántico más grande del mundo, con capacidad para transportar 4000 pasajeros. Pensado para cubrir el trayecto entre Gran Bretaña y América, tuvo poco éxito por lo que fue reconvertido en un buque para transportar y depositar en los fondos oceánicos el cable telegráfico que debía unir los continentes europeo y americano. A todo se refirió Verne en Una ciudad flotante, en la que el navío era el protagonista. Veamos algunos de los pasajes pertinentes de esta novela, no de las más célebres de su autor:
Llegué a Liverpool el 18 de marzo de 1867. El Great Eastern zarparía pronto hacia Nueva York y yo acababa de sacar mi pasaje. Un viaje de aficionado, ni más ni menos. Me entusiasmaba la idea de atravesar el Atlántico sobre aquel barco gigantesco. Yo quería conocer Norteamérica, pero admito que esto no era lo principal. El Great Eastern ante todo; el país celebrado por Cooper en segundo término. Debe tenerse en cuenta que este buque de vapor es una obra maestra de la ingeniería naval. Más que un barco, es una ciudad flotante, un pedazo de Inglaterra capaz de desplazarse por el océano y soldarse después al continente americano (…).
En cubierta encontré un verdadero ejército de obreros y me costó creer que semejante espectáculo pudiese contemplarse a bordo de un barco. Miles de marineros, maquinistas, oficiales y curiosos se codeaban sin incomodarse, unos por el puente, otros por las máquinas, unos agrupados, otros dispersos, todos formando un revoltijo indescriptible. Aquí, garruchas volantes levantando enormes piezas de fundición; allá, cabrias a vapor izaban pesadas vigas; sobre la sala de máquinas se balanceaba un imponente cilindro de hierro; cerca de proa, las vergas trepaban; gemían los masteleros; hacia la popa un andamiaje ocultaba un edificio en construcción. Se edificaba, se encajaba, se cepillaba, se pintaba, se clavaba, todo en incomparable y frenético desorden.
Y un poco más adelante, rememoraba el pasado científico-tecnológico del barco:
Después de unas veinte travesías entre Inglaterra y América —una de las cuales fue marcada por incidentes muy graves—, la explotación del Great Eastern quedó momentáneamente abandonada. Aquel inmenso barco no parecía servir para nada. La recelosa casta de los viajeros lo despreciaba olímpicamente. Pronto sería rescatado del olvido.
Los ingenieros luchaban por unir Europa y América mediante un cable submarino, y tras varios fracasos se acordaron del Great Eastern. Solo este barco gigantesco podría almacenar los tres mil cuatrocientos kilómetros de cable que pesaban cuatro mil quinientas toneladas. Gracias a su indiferencia ante el oleaje, podría triunfar donde otros barcos habían fracasado. Se hicieron diversas obras para alojar el cable, que debía ser transportado bajo una capa de agua, para que no sufriera en ningún momento el contacto del aire.
La operación de tender el cable submarino culminó con un éxito resonante. Pero después el Great Eastern volvió a caer en el abandono más completo. La Exposición Universal de 1867 [de París] lo rescató. Una compañía francesa —Los Fletadores del Great Eastern— se fundó con un capital de dos millones de francos con la intención de utilizar aquel inmenso barco para el traslado de los visitantes de la Exposición. De inmediato comenzaron las obras. Fue necesario desmontar todo lo que se había montado para tender el cable. Se construyeron nuevos camarotes, se agrandaron los comedores, todo cambió rápidamente y con grandes gastos. El Board of Trade exigió que el barco fuera sacado del agua, para poder examinar minuciosamente su casco. La presencia de una pequeña grieta justificó toda la operación (…) Finalmente, el gigante fue fletado al precio de veinticinco mil francos mensuales.
Muy apropiadamente, Julio Verne falleció en 1905, el mismo año en el que un joven y desconocido físico empleado de la Oficina de Patentes de Berna de nombre Albert Einstein publicaba una serie de artículos que abrirían un mundo científico que ni siquiera él, el gran imaginador, soñó. Pero esa, claro, es otra historia.