
Si en su momento me marché a vivir a Armenia fue por culpa de un amigo ruso. A la hora de elegir entre una plaza de profesor universitario en Ekaterimburgo y otra en la capital del primer país cristiano del mundo, me convenció así: «Hay mejor clima y, además, hay fruta». No comí prácticamente fruta en tres años.
Las ciudades nunca me han interesado si no es para vivir en ellas y, en mi caso, vivirlas implica aburrirme de ellas. Me pasó en Barcelona y en las dos ciudades principales de Rusia, y Ereván no sería una excepción. La necesidad de escapar de la vida urbana era imperiosa, así que, cuando un amigo se atrevió a visitarme, le propuse alquilar un coche y buscar los secretos del país. Recuerdo que aquel viaje sin sentido arrancó tras una noche en un karaoke en el que había dos barras: en una bailaba una prostituta y en otra cantaba un armenio ebrio.
Antes de salir, eso sí, pedí información a mis alumnas en la universidad sobre lo que hay «más allá de Ereván». Sus caras eran un poema: «¿Adónde y para qué vas?». A cualquiera al que se lo comentaba por Ereván aquellos días me miraba con extrañeza y sin entender la causa de mi deseo de salir hacia lo que consideraban un abismo sin interés. Por nuestra parte, el objetivo principal era alcanzar la cueva de Satán (o del Diablo, para algunos), que se encuentra bajo un camino de tierra, a un lado de la caída de agua en el cañón del río Vorotán. La idea era encontrar el alma armenia, si es que eso significaba algo.
Tras varios días por caminos tétricos llegamos a un lugar, mitad valle y mitad páramo. Dejamos el coche al lado de un río y vimos bajar por la montaña a un señor, de unos cincuenta años largos, a caballo. Se nos acercó, nos preguntó en ruso de dónde éramos, y fue rápido a atar su vehículo de transporte a un poste que a saber qué hacia allí. Recordé los comentarios de los jóvenes de Ereván: «¿A qué y para qué vas?». Por lo que le entendimos, estábamos, sin querer, justo encima de la cueva de Satán, un lugar pequeño, lleno de colores, formado durante miles de años. Hay dos teorías mitológicas a propósito del lugar: una dice que Satán influía para que la gente entrara y muriera; la otra, que siempre sale más agua de la que parece entrar, cosa que causó sospechas durante siglos (es por la ubicación de las piedras). En cualquier caso, aquel individuo peculiar nos dijo que nos enseñaría el lugar y que nos quedáramos en calzoncillos. Se desvistió con rapidez y corrió hacia algo parecido a un bosque. Lo encontramos pronto en una piscina natural de un azul turquesa tan espeso como precioso. «Entrad». El frío nos hizo dudar, pero la temperatura de aquella piscina, un jacuzzi sin burbujas, era paradisiaca. El río bajaba a nuestro lado y el lugar invitaba a quedarse allí y no volver a ningún sitio. Pero nuestro amigo tenía otros planes.
Salió de aquel pequeño paraíso termal y bajó por una escalera de maderas de dudosa estabilidad. Bajamos tras él y nos dijo: «Vamos a la cueva». En realidad, se trata de una cueva con entrada y salida clara, ves la luz al fondo, pero el agua no estaba precisamente caliente, y resbalar por su lateral era una posibilidad que tener en cuenta; no sería agradable caer al agua y darte de cabeza contra las rocas. Nuestro amigo saltaba sin temor, a pesar de lo cual seguirle no era ni mucho menos sencillo. Y menos si querías mirar atentamente aquellas paredes de colores, suelos tan pronto blancos como azules o verdes, estalactitas rojas y amarillas. Aquel museo, decorado con el agua que corría a borbotones alrededor, es una joya de la naturaleza: pequeñas salas, a las que pasabas con la poca confianza que dan tus pies desnudos sobre suelos mojados, convertidas en una virguería cromática que no hubiéramos imaginado nunca; un cuadro impresionista en el que cada detalle te invita a perder la perspectiva y viceversa. Pero ya hemos dicho que nuestro amigo tenía un plan y no iba a desistir de su empeño. Nos conminó a salir, lo cual él hizo con relativa facilidad y nosotros con una torpeza indigna de nuestra diferencia de edad, nos secamos (él bastante poco y rápido, según recuerdo) y, tras vestirnos, subió al coche y dijo: «Vamos a mi pueblo, que os invito a comer». El caballo se quedó atado al palo rojo que, como un cuadro de Malévich, se erguía sin contexto alguno.
Por «pueblo» entendía cuatro casas y unas veinte personas. Nosotros no queríamos molestar, pero él insistía, porque la hospitalidad armenia no se puede rechazar. Le comenté que no teníamos gasolina y que eso era un problema. También que yo vivía en la capital, pero respondió con un gesto de indiferencia, como si le hablara de la Luna. Definitivamente, la vida urbana y el epicentro del país le importaban un bledo.
Llegamos al pueblo, nuevamente con niebla, y allí nos recibieron cinco armenios taciturnos vestidos de oscuro. Solo la risa de nuestro amigo convertía aquello en comedia y, tras decirles que éramos dos españoles y que nos invitaba a comer, desaparecieron. Solo quedaba solventar el problema de la gasolina: nos llevó a una casa, nos quedamos en un portal y apareció una mujer con cubo lleno de líquido con el que empezó a dar de beber al coche. «Señora, esta… gasolina… ¿es 95 o 98?». «Tranquilos, todo bien», dijo, mostrando que nuestra duda era propia de dos idiotas.
Luego entramos en una casa en la que había una mesa llena de queso, pan casero, carne, vino, aguardiente, frutas y verduras. Los hombres se sentaron, mientras que las mujeres se quedaron en otra sala. Yo comenté que podían entrar, pero un armenio me dijo: «¡Calla, tú entra y come!». Nos sentamos a la mesa y, tras unas palabras de cortesía mutuas, nos lanzamos a coger de los platos. Pero antes de habernos llevado nada a la boca, llenaron los vasos de aguardiente y uno se puso en pie. Un brindis armenio es, además de bonito, bastante largo. No se bebe sin brindar, de modo que esto se convierte en condición de posibilidad del acceso al alcohol. Y como todos quieren beber, la variedad de poemas que improvisan es sorprendente. Eso sí, no entendí entonces por qué brindaban con vodka casero y no con el brandi de la capital (el que Churchill solía pedir a Stalin). El samagón, un aguardiente casero, rompía la imagen de Armenia como tierra de brandi.
El armenio que estaba en pie se emocionó; al parecer, hablaba de los muertos armenios a manos de los turcos en el siglo XX y el genocidio al que la historia occidental parece dar la espalda. Al terminar todos se pusieron en pie, chocamos las copas y bebimos aquel líquido duro y seco. Mi amigo y yo nos sentamos para poder probar algo de la comida. Pero entonces un segundo armenio se levantó y empezó a recitar un nuevo brindis. Aquello empezaba a coger un tono extraño. Sobre todo, cuando, al terminar, chocamos los vasos, bebimos de nuevo el aguardiente y, sin haber probado aún la comida, se levantó un tercero. Fue entonces cuando nuestro amigo nos dijo: «Vosotros comed, no os preocupéis». Obviamente compartíamos el beber, pero solo comíamos nosotros. Pronto nos dimos cuenta de que nadie había tocado la comida.
Los ojos brillaban, la ebriedad los había sumido en cierta tristeza, la cual supuse que se debía a aquellos brindis centrados excesivamente en cuestiones que quizá era mejor olvidar. En definitiva, la mesa quedó igual que estaba, excepto en nuestra parte. Luego pensé, posiblemente no sin razón, que esa sería su comida para los próximos días y que nuestra visita no era suficiente motivo para consumir aquel ágape. De modo que salimos a la calle, animados por nuestro amigo que, lejos de haber terminado sus planes, nos pidió comprar más aguardiente a uno de sus amigos. Así lo hicimos y nos llevó a su casa, un edificio de madera de futuro incierto ante climas intempestivos y una caseta sobre un agujero para que pudiéramos ir a aliviar la ya irresistible necesidad de miccionar. Dicho esto, nadie se acordó ni por un momento de la capital, del centro aparentemente neurálgico de Armenia. El alma del país era, para mí, aquel pueblo sin nombre.
Cuando volví de la caseta, algo aturdido por tanto aguardiente, me encontré a nuestro ángel de la guarda ofreciendo algo a mi amigo: «No puedes rechazarlo, es un regalo». Consistía en una piel de algún animal, quizá un hurón, que había cortado y guardado en la nevera. Mi amigo consiguió convencerle de que pasar la frontera con esa piel podía ser desaconsejable. Aquel argumento le valió, si bien no evitó su queja sobre la justicia, las normas, la ineptitud de las capitales, mientras colocaba de nuevo la piel entre la comida que escaseaba en el frigorífico. Tras un chupito más con su consiguiente brindis —en aquel momento ya no sabíamos en honor a qué o quién—, pasó a explicarnos a qué se dedicaba. Era el médico del pueblo. Nos mostró unas tenazas: «Con esto arreglo cualquier problema dental». Acto seguido, tomó un libro de una estantería: «Aquí tengo todo lo que necesito, este libro me sirve para poder curar todo». La salud del pueblo estaba en manos del aguardiente y de las hojas de aquella reliquia. Supongo que poca gente se queja de dolores.
Había llegado el momento de volver, «si no, se os hará de noche». Subimos al coche y regresamos, entre curvas cerradas y tierra inestable, al lugar en el que horas antes nos habíamos conocido. Habiendo atardecido y sin niebla, nos abrazó y nos indicó, sin señalar nada concreto, el camino de regreso. Subió a su caballo y, con medio cuerpo caído de lado, seguimos con la mirada cómo el animal, diestro en el manejo de un cuerpo inestable, subía por las montañas hacia el pueblo.
«Ahora sí estoy en el Cáucaso», pensé.
Marcharse de allí tenía algo de tristeza. Primero pasaríamos por caminos de tierra y montañas, luego aparecería el asfalto y abandonaríamos cielos brillantes de noche, más tarde la capital, la civilización, en algún momento de los siguientes días el aeropuerto y, al final, regresaríamos a España. Mi amigo me comentó, antes de empezar el retorno, que la cueva de Satán era uno de los lugares más especiales que había visitado y que Ereván era un horror. Sus ganas de volver a la capital eran inexistentes, así como las mías. Quizá ya sentíamos la nostalgia por aquella Armenia que se escondía bajo la niebla y no mostraba ni envidia ni interés por ningún otro lugar en el mundo. Un pedazo de nosotros quería quedarse allí, en un camino sin rumbo, en la cueva de Satán, en el pueblo de los brindis y todos aquellos chamanes que nos mostraron el alma armenia antes de que la noche agujerease el cielo con estrellas. Teníamos que marcharnos, aunque todavía hoy no sé bien por qué aquello era necesario. Las grandes ciudades no nos necesitaban y, por lo que sentíamos en aquel momento, nosotros a ellas tampoco.







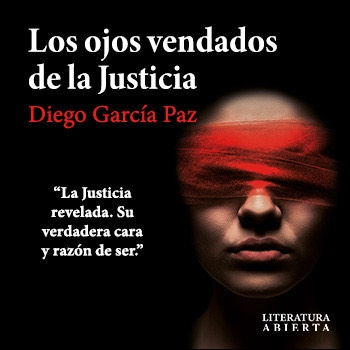


Buen artículo, aún quedan lugares de ensueño.
Creo que Armenia está descrita a la perfección.
Viví mil historias similares durante mi estancia en allí, algunas de ellas, surrealistas como esta. Pero así es Armenia, mezcla de niebla, brindis y despedidas a medias
Tendrás la ubicacion del pueblo?