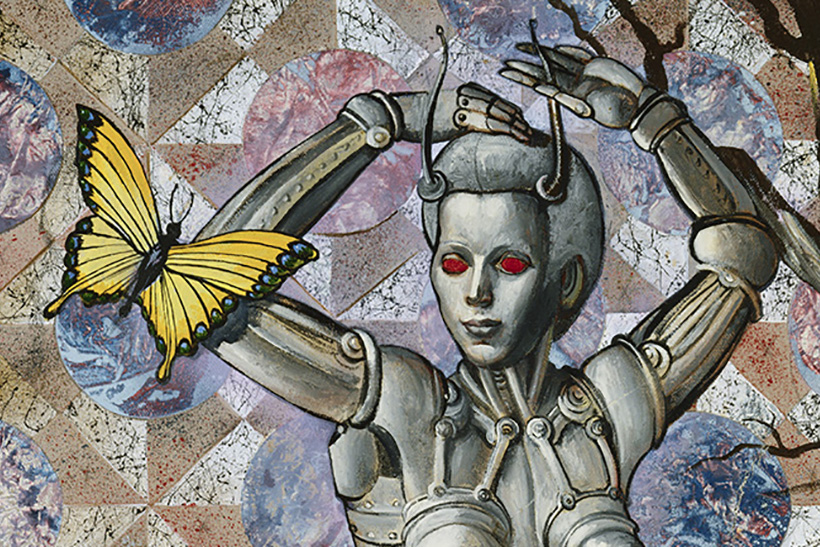
Los robots aparecen por primera vez en la ficción en dos civilizaciones sin contacto entre sí. La China de la dinastía Zhou, y la Grecia clásica. Ambas referencias en un momento de florecimiento cultural, en el primer caso cuando Confucio elabora su filosofía y comienza la literatura clásica china, y en el segundo cuando los filósofos griegos avanzan en matemáticas e ingeniería.
En la leyenda china, el maestro Yan Shi se presenta en la corte del rey guerrero Wu acompañado de un hombre mecánico. Un robot no solo capaz de hablar y moverse como un ser humano, sino de exceder el propósito para el que fue creado, y poner en peligro a su creador. Porque después de hablar con los cortesanos, y demostrado su ingenio, el hombre artificial se dirige a las damas y las acosa sexualmente. El rey monta en cólera por su comportamiento, y ordena ejecutar a Yan Shi, el cual, asustado, desarma al robot en el acto para que el monarca compruebe que es solo una creación humana. Por eso, le explica, ha sido incapaz de controlarse. El monarca saca del robot el corazón, los riñones, y toda la serie de órganos internos que le daban vida y capacidades. Encantado con la creación, perdona la vida al maestro.
La tradición griega, por su parte, cuenta que Arquitas de Tarento, filósofo, matemático, y amigo de Platón, logró hacer volar una paloma robot. Una figura aerodinámica con alas, en realidad, impulsada en su parte trasera por un receptáculo que contenía agua hirviendo, y cuya presión en forma de vapor daba impulso, al escapar, a la paloma. Un motor de vapor como el de las futuras locomotoras del siglo XIX, por tanto.
Arquitas, al igual que el rey chino Wu, es un personaje histórico. Pero tanto el hombre mecánico de Yan Shi, como la paloma del matemático tienen más tintes de leyenda que de suceso real. Además lo interesante no es que coincidan en la idea de construir robots, sino el momento histórico en que sitúan la aparición de los mismos. La tradición china aparece mucho después del rey Wu, durante la unificación del primer emperador chino, Qin Shi Huang, que comienza a dar forma al país que hoy conocemos. La atribución a Arquitas, se hace durante el Imperio romano, coincidiendo con la integración de Egipto en su dominio, y por tanto de su ciudad científica por excelencia, Alejandría. De ambos momentos históricos tenemos evidencias de robots reales construidos. Y por tanto sabemos que la máquina real fue capaz de influir en las fantasías de los narradores. Exageradas, claro, como siempre lo son las capacidades de la tecnología en la ciencia ficción.
Si el nombre de Qin Shi Huang no nos es familiar, seguro que habremos oído hablar de los guerreros de terracota, el ejército de soldados a tamaño real que le acompañaba en su mausoleo. En la tumba apareció también un objeto menos conocido, una orquesta mecánica de muñecos capaz de moverse de forma independiente. Los primeros robots mecánicos fabricados del mundo que podemos documentar. Hoy los llamaríamos más propiamente autómatas, o muñecos, pero contienen los principios de la ingeniería mecánica.
Y esos ingenios, casi juguetes, también existieron en la Antigüedad clásica. Aunque no disponemos de ejemplos físicos, sí nos ha llegado el primer libro de robótica de la historia, Los autómatas, escrito por Herón de Alejandría, en el año 62 d. C. Un momento en que la ciudad ya pertenecía al Imperio romano. El tratado habla, entre otras cosas, de aves mecánicas fabricadas que vuelan, gorjean y beben. No son solo elucubraciones ficticias, también tenemos fuentes documentales contemporáneas que aseguran que Herón creó autómatas con fines religiosos. Robots que se movían «solos» para procesiones religiosas, dotados de mecanismos movidos por agua y vapor que los accionaban. Los mismos mecanismos con los que lograba «milagros», como que se abrieran automáticamente las puertas de algunos templos de la ciudad. Automáticamente en respuesta a la petición a una diosa, en voz alta, por un sacerdote o sacerdotisa.
Tenemos aquí, por tanto, un caso cultural coincidente, un momento social en que aquellas culturas alcanzaban ciertos hitos tecnológicos, aunque su uso fuera recreativo, y en que esos hitos eran copiados por la literatura. Aportando además ese matiz de realidad, tan característico de la ciencia ficción, que supone situarlos en un momento concreto del tiempo. Los autómatas del emperador chino atribuyeron un autómata humano a un rey anterior, y los de Herón de Alejandría exageraron las capacidades de un filósofo amigo de Platón. Para la Antigüedad todo resultaba más creíble si ya se había producido en el pasado, igual que actualmente la ficción científica es más creíble si situamos sus maravillas en el futuro.
No son los únicos casos coincidentes, en lo tecnológico y en lo narrativo como influencia mutua, de culturas muy distintas y sin relación entre sí. El mito de convertir lo inanimado en vida, de crear un ser humano artificial es, culturalmente, una de las narraciones más antiguas. La idea del dios creando al hombre a partir del barro aparece en el judaísmo con Adán, pero también entre los aborígenes australianos, que explican el mismo sistema de creación del ser humano, pero con un horno. Por eso los hombres imperfectos son blancos —poco horneados— y los más perfeccionados, que su dios dejó más tiempo en el horno, negros. Y es una coincidencia muy anterior a que esos mitos entren en contacto. Porque para una especie como la nuestra, que crea herramientas con las manos, es lógico elucubrar sobre su propia habilidad manual, y llevarla hasta la ficción elucubrando que podría alcanzar el punto de conseguir replicar un ser con capacidades idénticas a las humanas. De hecho los proyectos, y primeros robots androides con inteligencia artificial que ya se desarrollan hoy nacen del mismo sueño. Con muchas más posibilidades de convertirse en realidad gracias a la ingeniería, claro.
La ficción robótica ha comenzado a concretarse a inicios del siglo XXI. Muchas empresas compiten ahora en la carrera por desarrollar el más hábil y capacitado, al mismo tiempo que van lanzando modelos al mercado. Robots antropomorfos y bípedos trabajan ya junto a los humanos en los almacenes de Amazon. Así que, de algún modo, lo imaginado ha comenzado a concretarse.
Pero antes de ir hasta el ahora, viajemos al primer momento en que aparece un robot en la ficción. Los ejemplos chino y griego son interesantes, pero el robot solo comienza a existir cuando una civilización industrial incorpora sus invenciones a la vida cotidiana de sus ciudadanos, como ahora. Y eso no sucede hasta pasada la primera mitad del siglo XIX. Es el momento en que, no por casualidad, encontramos al primer robot de ficción influenciado por la tecnología real.
Como buen ser de la literatura de género, e hijo de la ciencia ficción, el primer robot moderno aparece en una novela pulp. Y concretamente en un subgénero juvenil llamado en inglés edisonade. Definido porque sus tramas siempre orbitan en torno a las aventuras de un joven inventor y sus inventos. Una especie de emulación ficcionada de la juventud de un Thomas Alva Edison, en ese momento paradigma del inventor. La edisonade The Steam Man of the Prairies (El hombre de vapor de las pradera), publicada en 1868, tiene por protagonista a un robot, que ayuda en sus aventuras a su adolescente creador. No es un robot autónomo, no habla, y tiene que ser manejado constantemente por el protagonista, así como alimentada con leña la caldera de vapor que acciona sus mecanismos. Pero proporciona una fuerza y capacidades descomunales para correr aventuras y, la narración tiene, para el momento en que aparece, una absoluta apariencia de credibilidad. Para los jóvenes lectores de 1869, ese robot podría existir mañana, o pasado mañana.
El libro seguirá editándose hasta 1904, con bastante éxito, y dejaría una huella en el imaginario colectivo estadounidense suficiente como para llegar a nuestros días. Un siglo después Alan Moore haría aparecer al hombre de vapor en su Liga de los Hombres Extraordinarios. Pero una vez más, lo interesante aquí no es el legado, sino su relación con su propio tiempo. El autor de la novela, Edward Sylvester Ellis, prolífico creador de cientos de novelas para jóvenes, y de más artículos todavía en diferentes revistas, se inspiró para idearlo en una creación real. La patente de Zadoc P. Dederic.
Dederic presentó, el mismo año de publicación de la novela, un robot humanoide accionado por vapor, capaz de andar y correr, unido a un coche de caballos, donde el autómata era el motor de tiro. El primer automóvil de motor real aparecería veinte años más tarde, así que podemos considerar este un precedente loquísimo, una solución a cómo eliminar a los animales del transporte y sustituirlos por motores. La patente era, en teoría, económicamente viable, pues el robot andarín hubiera podido venderse por unos cuarenta mil euros, un precio normal en muchos vehículos eléctricos actuales. Aunque según la hemeroteca presentaba problemas técnicos, al robot se le atascaban los pies en los empedrados de granito, y resbalaba en los caminos de tierra. Por tanto, aún no era una competencia económica respecto al coste de tener caballos y desde luego no competía con el ferrocarril de vapor.
La locomotora de vapor es su inspiración directa, pues los mecanismos que accionan las rodillas y generan el impulso del robot usando pistones, eran impulsados por una caldera de vapor, calentada con carbón. El tiro de la chimenea de la caldera y del horno, está situado, con buen criterio, detrás de los asientos de los pasajeros. Como un tubo de escape actual. Si comparamos la portada del libro, y la foto que figura en la patente de Dederic, podemos concluir que el escritor vio el robot en la prensa, e imaginó las posibilidades que daría su posesión a cualquiera que supiese manejarlo. El ilustrador fusiló la imagen de la foto de la patente, sin complicarse más, posiblemente para aprovechar la popularidad de las noticias sobre el hombre de vapor real.

Por alguna razón difícil de comprender, ya que el robot no fue comercializado, la idea de fabricarlo pervivió. En el año de 1909 el rey Eduardo VII de Inglaterra visitaba Estados Unidos acompañado por el príncipe de Gales. Fue invitado por el gobierno a un paseo en coche sobre el puente de Queensboro, Nueva York, acompañado del expresidente y general Ulysses S. Grant. Pero no en cualquier coche, sino en uno tirado por un robot con figura de rey, corona incluida. El vehículo es, aparentemente, igual en funcionamiento al patentado por Dederic, aunque este aparece como patente de Joseph Eno. Según la hemeroteca, completó con éxito el viaje de ida y vuelta por el puente, dejando al monarca encantado con esta diversión tecnológica. Eso ocurrió en 1909.
Y 1909 es también el momento en que se publica la última reedición de The Steam Man of the Prairies. Al año siguiente 1910, el cometa Halley vuelve a aparecer visible en el horizonte, y, por increíble que parezca, llega a circular en prensa la idea de que es una amenaza para la Tierra. La ciencia lo desmiente, pero la ficción comienza a jugar con la idea de situar acciones en el espacio, y aparece la proto ciencia ficción espacial. La considera última edisonade es The Skylark of Space, 1915, (la alondra del espacio), una aventura en el espacio profundo y posiblemente la primera space opera. Término que empleo con perdón de los puristas de la clasificación, y de aquellos que denostan este género cuyo referente máximo es Star Wars. Comenzaba un matrimonio entre espacio y ciencia ficción que tardaría mucho en deshacerse.
Apenas dos décadas tardarían, después de la aparición del Halley, en abrirse los robots su propio espacio en la ficción literaria, y quedar definitivamente consolidados como arquetipos, en su forma de androides. Sucedió en 1929, adelantándose en cincuenta años al desarrollo tecnológico de los androides reales. Pero no a la automatización de las fábricas, ni del sistema económico capitalista, de cuya realidad bebieron para cobrar forma.
(Continuará)


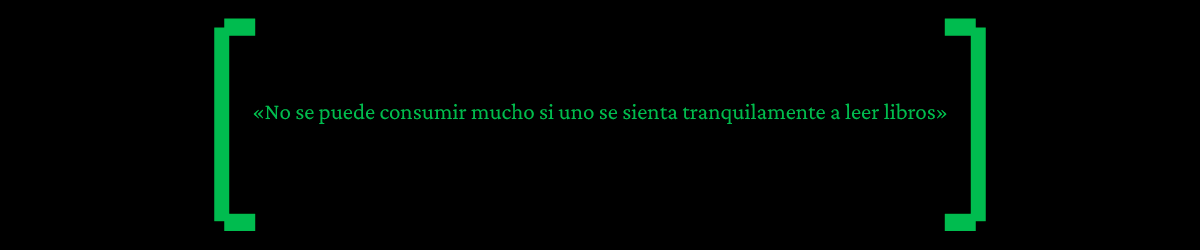
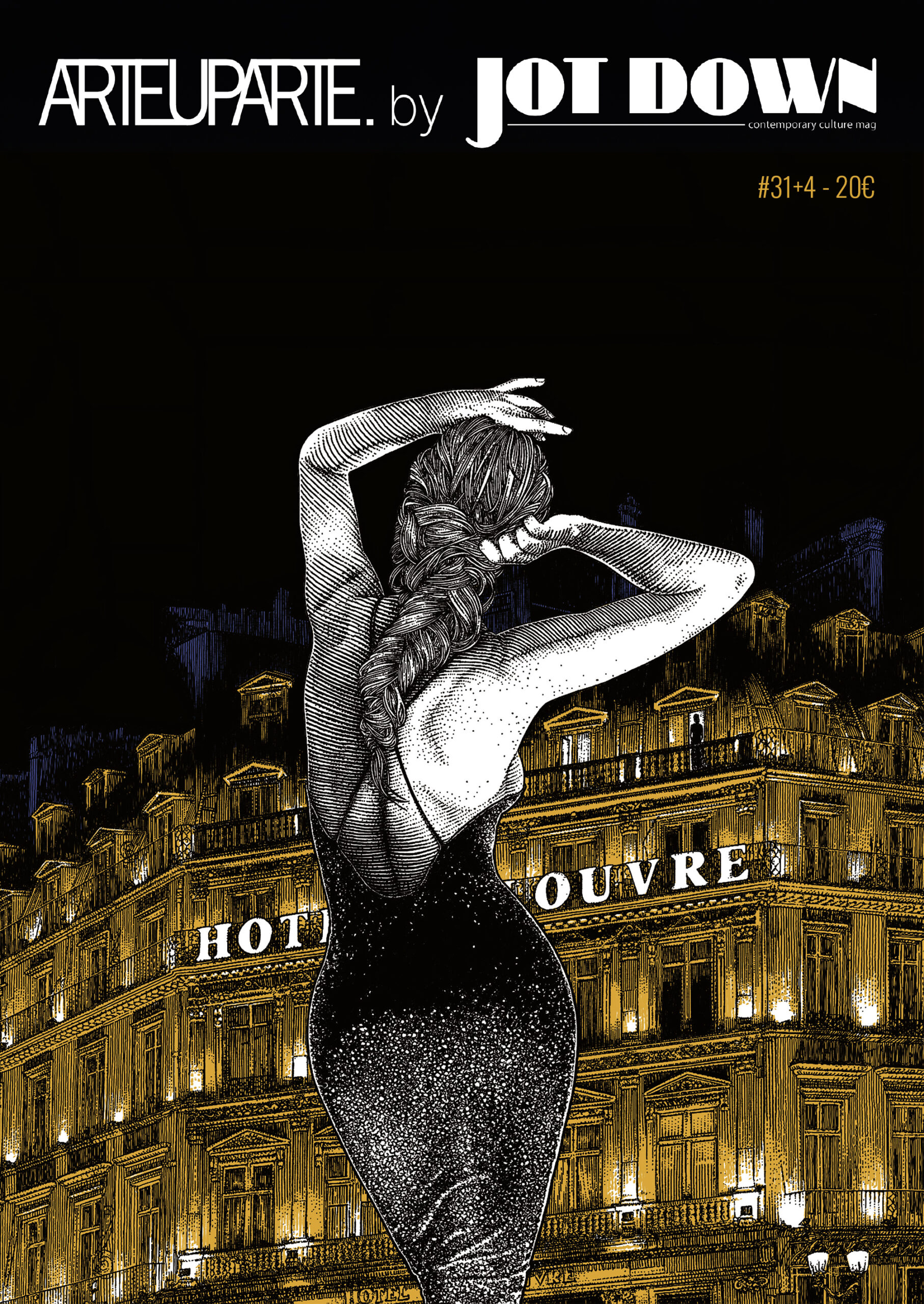





Interesante artículo, no conocía alguno de los precedentes, dejo el enlace a un escrito atribuido a Séneca para los interesados https://margencero.es/margencero/maquina/
E.T.A. Hoffmann. El hombre de la Arena (Der Sandmann, 1817). Olimpia.