
Este texto forma parte de Cada mesa, un Vietnam, a la venta en librerías y en nuestra tienda on line.
¿Es la crítica un género periodístico? Durante los años —más de quince— en que me dediqué regularmente al reseñismo crítico me hice a menudo esta pregunta, siempre proclive a contestarla en sentido negativo. No tardé en dar con una respuesta tan pretendidamente ecuánime como reticente: la crítica, me decía, o más bien lo que solemos entender por ella (es decir, la crítica al uso, la que encontramos en los diarios y en las revistas, no por supuesto la más creativa o sesuda, ya sea ensayística o de corte académico) es un género bastardo, surgido a mediados del siglo XVIII de la oportunista connivencia de la vieja exégesis y del entonces naciente periodismo, y por lo mismo nunca bien adaptado a los presupuestos y a las exigencias de este. Buena prueba de ello, pensaba, es que el crítico (como, por otra parte, el cronista, también él cultivador de un género híbrido) muy pocas veces tiene un puesto en la mesa de los periodistas, en la que suele ser recibido, las pocas veces que se sienta en ella, como un intruso.
Esta respuesta no me satisface en absoluto en la actualidad. No me parece, además, que sirva para explicar gran cosa. Hoy tiendo a pensar más bien que sí, que la crítica es un género periodístico, y que se ha ido transformando y está condenado a seguir transformándose en la medida en que el periodismo lo haga, tratando no solo de mantener un lugar propio en el marco que este le brinda, sino de reconquistar el papel bastante más preponderante que en otros tiempos llegó a desempeñar dentro del mismo.
Me parece revelador, con todo, justificar aquí la aprensión que me movía, cuando era reseñista, a considerar que lo que hacía no era propiamente periodismo. Tiene que ver con aprensiones que suscribo todavía en buena medida y que juzgo de interés explicitar, siquiera sea como hilo conductor de cuanto me propongo decir.
Verán: desde sus orígenes, la práctica del periodismo —me limito ahora al orden del discurso, no de los soportes materiales o ideológicos— se ha sostenido sobre tres pilares principales: la información, la opinión y la publicidad. Por lo general, determinados recursos tipográficos y de diseño, a veces muy sutiles, indican al lector cuándo se trata netamente de una u otra cosa (por mucho que en la práctica sea cada vez más difícil establecer las fronteras correspondientes). Ahora bien: ¿a cuál de estos tres ámbitos se adscribiría la crítica?
Me temo que muy pocos entre los directores de periódicos o de revistas, entre los redactores jefes de secciones de cultura o de suplementos, o entre los críticos mismos, se hacen esta pregunta. Y sin embargo me parece que es decisiva a la hora de justificar el incómodo lugar que la crítica ocupa en los diversos medios en que se aloja, así como a la hora de asumir una perspectiva plausible con que enfrentar su ejercicio en el marco ya sea de la prensa convencional o digital.
Publicidad
Parece obvio que la crítica no es publicidad. Pese a o lo cual, la mayor parte de las quejas y de los reproches que se elevan contra la crítica la acusan precisamente de eso: de actuar publicitariamente, muchas veces al servicio de los intereses ya sea del editor o del galerista de turno, ya del autor o del artista en cuestión, o de los del medio mismo, cuando es posible distinguir entre unos y otros. Habría mucho que decir a este respecto. De momento convengamos en que sí, en que la crítica suele cumplir en demasiadas ocasiones funciones publicitarias. Otra cosa es que lo haga deliberadamente instrumentalizada o, con más frecuencia, por haber interiorizado, a menudo de forma inconsciente, la mecánica y las retóricas del mercado. Sobre lo primero cabe abrir perspectivas interesantes. Pues lo cierto es que un crítico cabal no puede obviar el hecho de que su propia actuación como tal se mide con los efectos de la publicidad, tanto directa como indirecta. Y que si quiere competir con los dictados de la misma le es imprescindible conocer y, llegado el caso, emplear sus mismos recursos, a menos que se resigne a jugar siempre en desventaja. De esto se deriva que al crítico le conviene asumir, hasta cierto punto, su propia condición de publicista, es decir, de hábil estratega de sus propios juicios y premisas, de sus propias convicciones, rechazos y entusiasmos. Lo que, en la práctica cotidiana, se traduce en un resuelto obviar por su parte no pocas de las reclamaciones que suelen hacérsele, empezando por la de la «objetividad».
Nadie supo ver esto con tanta anticipación ni con más penetración que Walter Benjamin, a quien corresponde el siguiente pasaje, escrito hace ahora cerca de un siglo, cuando ya era un lugar común lamentarse, como ahora, de la decadencia de la crítica: «Insensatos quienes lamentan la decadencia de la crítica —afirmaba—. Porque su hora sonó hace ya tiempo. La crítica es una cuestión de justa distancia. Se halla en casa en un mundo donde lo importante son las perspectivas y visiones de conjunto y en el que antes aún era posible adoptar un punto de vista. Entre tanto, las cosas han arremetido con excesiva virulencia contra la sociedad humana. La “imparcialidad”, la “mirada objetiva” se han convertido en mentiras, cuando no en la expresión, totalmente ingenua, de la simple incompetencia. La mirada hoy por hoy más esencial, la mirada mercantil, que llega al corazón de las cosas, se llama publicidad».
El mismo Benjamin, en sus justamente célebres tesis sobre la técnica del crítico, contemporáneas de este pasaje, ofrece algunas pistas acerca de cómo obrar en consecuencia con este diagnóstico: al crítico, dice en ellas, le corresponde tomar partido, acuñar consignas, avivar la polémica. «El crítico es un estratega en el combate literario», escribe Benjamin. «En sus manos, la obra de arte es el arma blanca en el combate de los espíritus». Palabras algo altisonantes, sin duda, pero que, tomadas en sus justos términos (es decir, con el suficiente margen de ironía), permiten al crítico zafarse de toda una serie de constricciones que lo atenazan y que lastran su escaso margen de actuación.
En los tiempos de Twitter, en la época de la tan cacareada «posverdad» (cualquier cosa que sea lo que se entienda por ella), la «imparcialidad» y la «objetividad» se han convertido, en efecto, en otras tantas mentiras con que se trata de enmascarar el hecho de que todo libro, de que toda obra de arte es, entre otras cosas, un artefacto ideológico, como lo es también toda crítica y, en definitiva, cualquier periódico. De manera que ya está bien de hacerse los tontos y de comportarse como si la obra de arte gozara de una autonomía que la abstrae de la política, de los debates sociales, de las modas y las tendencias del mercado, lo que impondría, para discurrir sobre ella, una ecuanimidad que no se compadece en absoluto con la que emplean para promocionarla los responsables de marketing, los paratextos que la envuelven, o las instituciones de todo tipo que, llegado el caso, la avalan con premios y distinciones a menudo sospechosamente concedidas.
La crítica no es publicidad, naturalmente, pero, llegado el caso, bien puede servirse de sus mismos recursos para neutralizar los efectos de esta y desviar la atención que se presta a productos espurios o directamente nocivos, ya sea refutándolos estentóreamente, ya sea atrayendo esa atención hacia objetos, creaciones que el crítico estima valiosas y que parecen condenadas de otro modo a pasar desapercibidas. Todo vale, llegado el caso: titulares llamativos, argumentos escandalosos, anécdotas personales, citas tendenciosamente seleccionadas, juicios categóricos. Bueno, no todo: en principio no valen la falsedad ni el ataque ad hominem, por mucho que sea prácticamente imposible que un escritor o un artista dejen de tomarse una mala crítica como una ofensa personal. Pero eso es algo con lo que tiene que pechar, con más o menos resignación, todo aquel que se dedica a la crítica, a quien conviene advertir, de paso, que para la mayor parte de los creadores una crítica mala viene a ser toda aquella que no es abierta y rotundamente elogiosa.
Como el publicista, el crítico reseñista debería adoptar estrategias cambiantes, siempre en función de sus objetos. Resulta lamentable constatar cómo la mayor parte de la crítica se circunscribe estrictamente a los valores «artísticos» del objeto a que se enfrenta, cuidadosa de no introducir otros elementos de consideración. Recuerdo a menudo la reseña que uno de los más conspicuos críticos literarios españoles hizo de un libro de intencionalidad abiertamente política, declarando muy apesadumbradamente, al comienzo de la misma, que a él le encantaría poder hablar de la trama, del estilo, de los personajes, de la factura de la novela en cuestión, pero que el empeño de su autora por hablar de política lo hacía prácticamente imposible. ¿Y por qué demonios no podía hablar y confrontar y discutir, llegado el caso, los argumentos políticos de la novela, si era eso a lo que incitaba? Me detengo en este ejemplo porque es característico de las absurdas cortapisas con que la crítica suele actuar; como si la condición supuestamente «artística» de los objetos de que se ocupa colapsara cualquier otra dimensión de los mismos, o como si a la crítica le estuviera vedado hacer otras consideraciones que no sean las de naturaleza «artística». Como si fuera posible tratar con el mismo rasero y las mismas herramientas una novela policíaca, una novela sobre la memoria histórica, una novela sentimental y cualquiera de esos productos prefabricados que se califican «de entretenimiento». No es así, en absoluto. A cada libro le corresponde un tratamiento particular, y para cada uno el crítico debe discurrir, sin limitaciones, el camino por el que mejor acceder al interés que ese libro tiene en el momento presente. Pues la lectura del crítico no solo atiende a los méritos y a los valores del libro en sí, sino también a sus resonancias en el momento en que se ocupa del mismo, lo cual justifica, por ejemplo, que se emplee «artillería pesada» contra un libro que, por las razones que sea (un premio, una coyuntura polémica, un fenómeno de mercado), no la merecería en otro momento, dadas su intrínseca irrelevancia y su poquedad.
Por lo mismo, el crítico no debe dejarse engatusar con las exigencias de que adopte una postura ecuánime, de que haga explícitos su «poética» o su punto de vista. Cada reseña, insisto, viene determinada por situaciones concretas que reclaman actuaciones concretas, en el bien entendido de que el crítico no trabaja para la posteridad, sino que suele hacerlo en presencia el autor, atento a los ecos de la actualidad, bien consciente de las condiciones en que le cabe aspirar a ser leído (con la urgencia, la precariedad, la provisionalidad, la indeterminación que conlleva el consumo de todo texto periodístico, tanto más si se realiza en la pantalla de una tableta o de un teléfono inteligente), lúcido acerca de la estrechez de su campo de actuación, de intervención.
Mucho antes que una imposible —y para mí indeseable— ecuanimidad, el crítico debe esforzarse por conseguir la visibilidad necesaria a sus propósitos, y ello comporta romper las retóricas y los modales establecidos, salirse de los caminos trillados, acudir a nuevos moldes. Algo esto último que posibilita como nunca el soporte digital, mucho menos estricto en lo tocante a los parámetros de extensión (ese maldito «folio y medio» que, absurdamente, todavía parece configurar de antemano las reseñas que circulan en la red), y que además brinda herramientas nuevas con que dilatar los alcances de cuanto se dice (como los enlaces a textos e imágenes).
En cuanto a la negatividad que tantas veces se le afea al crítico, y que suele constituir su piedra de escándalo, no deja de ser una herramienta más de las que dispone, por mucho que conlleve problemas particulares, de naturaleza también ética. He aquí una cuestión que todo crítico cabal debe plantearse en profundidad, y sobre la que le es preciso adoptar una posición, tanto más inevitablemente en cuanto crítica y negatividad suelen aparecer en el imaginario colectivo íntimamente asociadas (hasta el extremo de que, como es sabido, la segunda de las dos acepciones que el verbo criticar tiene en el diccionario de la RAE es la de «hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyos»).
Vaya por delante que tengo por la más alta tarea de la crítica la de acertar a detectar a tiempo el interés y la novedad que entraña una determinada obra de arte, y la de allanar el camino que la haga perceptible, comprensible y aprovechable para el mayor número posible de lectores o de espectadores. Este convencimiento es compatible con el de que son relativamente escasas las obras que contienen verdadera novedad e interés, ocurriendo que muchas no los tengan en absoluto, haciéndose por eso mismo acreedoras de un cuestionamiento más o menos severo, siempre en proporción a su presumible impacto y a sus ambiciones declaradas.
Imbuido de este doble convencimiento, no dudé por mi parte, cuando era reseñista, en hacer críticas negativas, especialmente retumbantes cuando el libro del que me ocupaba había sido escrito por un autor consagrado, había obtenido un premio destacado o, por las razones que fuera, había acaparado una importante expectativa. Lo hice siempre sin apenas dudarlo, y tuve así oportunidad de hacer por mí mismo dos observaciones que, para bien y para mal, conviene tener muy en cuenta:
- Las críticas negativas, probablemente por infrecuentes, despiertan mucha más atención (mucho más morbo) y son mucho más recordadas que las críticas positivas.
- Por virtud de esto mismo, conviene a la visibilidad del crítico, y a su propia reputación, mostrarse capaz de pronunciarse negativamente, siempre que lo haga con contundencia y argumentos persuasivos.
De estas dos observaciones supe sacar provecho, si bien al precio de hacer en carne propia una constatación poco halagüeña: que, por mucho que la reputación de crítico severo y ocasionalmente duro contribuya a dar más crédito a las críticas positivas (un factor muy considerable a la hora de hacer críticas negativas), esa reputación prevalece, para la mayoría, sobre el trabajo sin duda más importante pero más sordo de ordenamiento y ponderación del panorama considerado.
Por otro lado, en las pocas ocasiones que he tenido de contrastar mis propios criterios como crítico con los de otros colegas y jefes de suplementos culturales, a menudo he tenido que oírme aquello de: «Habiendo tantos libros de que hablar, y tanto por leer, ¿por qué perder el tiempo en ocuparse de los libros malos?».
Es este un argumento fácil de rebatir desde muchos puntos de vista, entre los que escojo aquí dos:
- En un mercado como el del libro, sobresaturado de oferta, la crítica cumple, entre otras posibles, la función de orientar al lector. Una tarea para la que no siempre basta con señalar las novedades de interés: también se hace necesario, cada vez más a menudo, contrarrestar los efectos de masivas campañas de promoción o de grandes premios comerciales que concentran la atención sobre libros que no la merecen.
- La pasión polémica constituye un reclamo mucho más poderoso para la lectura que el descolorido ecumenismo intrínseco a las siempre ineficaces campañas de promoción de la lectura, que sugieren que esta es una actividad neutra, cuando en realidad puede tener consecuencias de muy distinto orden, siendo eso mismo lo que determina su importancia como actividad cultural y no solo de entretenimiento.
En la perspectiva que abre esta última consideración, la negatividad es el recurso más directo de que dispone muchas veces el crítico para resistirse a la ideología dominante y a los dictados y las inercias que impone el mercado. Dictados e inercias cuyos efectos no son en absoluto inocuos ni entrañan otra «positividad» que la que trabaja a favor de la perpetuación de ese statu quo que, de hecho, conforma el horizonte que toda verdadera obra de arte aspira a rebasar.
Información
Sigamos ahora indagando cuál sería, dentro del periodismo, el ámbito al que la crítica podría adscribirse, al menos idealmente.
¿Es el de la información? Al preguntar esto cesan de pronto los clamores de protesta que surgían al plantearse que la crítica sea publicidad. Parece que todos estamos de acuerdo en que una reseña debe informar adecuadamente del objeto a que se enfrenta. Si se trata de un libro, deberá quedar claro a qué género pertenece, cuáles son su tema y su argumento, sus intenciones, qué aspectos de su estructura y de su estilo llaman más la atención; también, llegado el caso, deberá informar sobre su autor, sobre la posición que la obra en cuestión ocupa en su trayectoria, sobre su relación con otros títulos, con según qué tendencias, con según qué realidades a las que aquella alude. Como se ve, la extensión que por lo común se adjudica a la crítica apenas da para volcar en ella toda una serie de informaciones sustanciales cuyo adecuado conocimiento es de indiscutible utilidad para el lector. De ahí que sean muchos los que piensan que, al menos en el marco del periodismo, lo que le cumple a la crítica es, básicamente, informar, y que todo el talento del crítico reside en acertar a dosificar, en las proporciones adecuadas, la información que nos hace falta tener sobre una determinada obra para saber si nos interesa o no, si merece o no nuestra atención, si destaca más o menos sobre otras obras parecidas, dejando suspendida, o más bien relegada, la incordiante categoría del «juicio».
Admito que con el tiempo me he hecho cada vez más tolerante con este punto de vista, por mucho que me resista a compartirlo del todo. Pienso que, tal y como están las cosas, una crítica que asumiera cabalmente esta dimensión informativa sería saludable. De hecho, entre las modalidades reseñísticas que en la actualidad suscitan mayor interés se halla la que cabría denominar «crítica narrativa», es decir, la que «cuenta» sin más, pero con la mayor precisión posible, en qué consiste la obra en cuestión. No es esta una tarea sencilla, como es fácil deducir. El mayor reto del reseñismo ha residido siempre en acertar con el encuadre adecuado, es decir, saber optar por el punto de vista que permita una visión —una comprensión— lo más abarcadora posible de la obra a la que uno se enfrenta. Se trata de un problema que el reseñismo comparte con el periodismo en general: el caudal de información susceptible de ser empleado para dar noticia cabal de cualquier hecho es potencialmente infinito. Todo el arte del periodista consiste en seleccionar —en «recortar»— y presentar adecuadamente la información disponible. En este punto, la presunta «objetividad» de la información, su exigible «neutralidad», es siempre cuestionable, por cuanto esa selección, ese «recorte», comportan necesariamente una toma de postura y en última instancia un juicio, más o menos tácito, sobre el objeto o los hechos considerados.
En cualquier caso, adiestrarse en la descripción del objeto al que uno se enfrenta, acertando a esbozar una síntesis plausible de su contenido, es tarea a la que hará bien en aplicarse el crítico en ciernes, pues no solo dará credibilidad a sus reseñas, sino que le servirá, además, para salir del paso en todas las ocasiones en que su propio juicio permanezca incierto.
Otra cosa son los riesgos de que, si se limita estrictamente a informar, la crítica tienda a asimilarse con el periodismo cultural, algo que viene ocurriendo de modo cada vez más acusado. Así es hasta tal punto que cabe postular que, hoy por hoy, el periodismo cultural ha comido al reseñismo crítico buena parte de su terreno, y amenaza con devorarlo enteramente. Conviene observar esta tendencia para precaverse contra los riesgos de que la crítica se subordine en exceso a los imperativos de las agendas promocionales, de que termine por servir —como tantas veces ocurre con la crítica de cine— de simple comparsa o pie de nota de crónicas, reportajes y entrevistas cuyo despliegue conlleva implícitamente un prejuicio: el que señala a ese libro, estreno o exposición como un acontecimiento por sí mismo relevante.
Con muy raras excepciones, el periodismo cultural asume los efectos amplificadores que, para la resonancia y divulgación de cualquier objeto, tiene el solo hecho de que este se convierta en foco de atención por su parte. De ahí que el periodista cultural se muestre muy cuidadoso con sus elecciones y que sortee deliberadamente la negatividad. Impregnada cada vez más desinhibidamente de juicios de valor, ya sea de forma directa o indirecta, la información que el periodismo cultural proporciona es fácilmente traducible, con sospechosa frecuencia, en términos publicitarios, y en este sentido se erige, como la publicidad misma, en un contrapeso de la crítica propiamente dicha, a cuyos objetivos sirve solo de manera eventual y condicionada.
Opinión
Analicemos ahora la relación de la crítica con el último de los tres pilares fundamentales sobre los que se asentaría el discurso periodístico: la opinión. Es muy corriente, incluso entre los mismos reseñistas, pensar que la crítica es una variedad de la opinión. En el mejor de los casos, una opinión «cualificada», pero una opinión más. No es raro, así, leer reseñas que contienen latiguillos como el de «en mi opinión…». Nada me resulta más inapropiado, en la medida en que la opinión, por muy generalizada que sea, asume sustantivamente la subjetividad de quien la suscribe, y con ello su propia relatividad, cuando tanto la subjetividad como la relatividad son dos categorías que la crítica que más me interesa trata de doblegar bajo un siempre problemático principio de «autoridad».
Con más contundencia de la que sería capaz de emplear para sostener que la crítica no es publicidad y no es tampoco —o no exclusivamente— información, estoy dispuesto a afirmar que la crítica no es opinión. En todo caso, sería —como ya he dicho alguna vez— una opinión en rebeldía frente a sí misma, pues no se reconoce en el yo que la sustenta (la opinión es «la huella dactilar del yo», escribió Roberto Calasso), sino que apela a una instancia que en cierto modo lo supera y lo trasciende; en la que ese yo milita, por así decirlo. Una instancia —pongamos que se llame Arte o Literatura, con mayúscula; pongamos que se llame Espíritu o Sociedad; pongamos que se llame Belleza o Placer, Entretenimiento o Ideología— de la que el crítico pretende derivar su siempre cuestionable autoridad.
Que nadie se asuste. Entramos ahora en terreno pantanoso. Pero tarde o temprano había que hacerlo. Así que, antes de seguir adelante, vamos a enfrentar de una vez por todas el asunto más peliagudo de los muchos sin duda espinosos que no cesan de surgir cuando se discurre sobre la crítica: el problema de la autoridad.
Las suspicacias o la abierta antipatía que muy frecuentemente despiertan los críticos suelen tener su origen en la resistencia a aceptar que alguien se sienta con derecho a erigirse en árbitro del gusto propio. «Lo que insisto en no obtener de un crítico es su consejo acerca de lo que me debe gustar o disgustar. No me opongo a que me diga qué obras o autores le gustan y le disgustan […] Pero que no pretenda imponerme leyes. Mía es la responsabilidad de mis lecturas, y nadie sobre la Tierra la puede asumir por mí». Esto declaraba el eminente poeta W. H. Auden en un pasaje célebre de su muy recomendable libro La mano del teñidor (1948) que expresa muy bien una susceptibilidad muy común y muy a flor de piel.
A las palabras de Auden cabe replicar de muchas maneras, entre ellas la de que nadie, ni siquiera el más arrogante de los críticos, pretende —tampoco podría— imponer leyes, sino únicamente hacer recomendaciones, ya sea con ánimo incentivador o disuasorio. Y que la voluntad de hacerlo no la determina, ni mucho menos (o no debería), un prurito de vanidad ni una manía prescriptora, sino pensar que, a la hora de escoger sus lecturas, y por muy dueño que sea de su libertad para seleccionarlas, el lector puede precisar alguna orientación. Con tanto mayor motivo en cuanto esa libertad de juicio o de gusto que Auden invoca tan soberanamente aparece mediada, en la práctica, y constreñida, por distintos reclamos publicitarios, muchos de ellos subliminales, que inducen a ejercerla en muy determinadas direcciones.
Auden habla en nombre de un tipo de lector que en la crítica busca herramientas para una mejor comprensión del texto, nuevas luces sobre lo ya leído… Es decir, un lector experto, confiado en su propio criterio, muy diferente del que, para tomar sus decisiones, se asiste del criterio de alguien dispuesto a argumentarlo y compartirlo: el crítico reseñista.
Quizás el problema de la autoridad del crítico —tan difícil de plantear en una cultura presuntamente democrática (una manera grandilocuente, muchas veces, de aludir a la cultura de masas), en una cultura que tiene a gala cuestionar y relativizar todo tipo de autoridad— deba encararse tras hacer una previa reflexión sobre la función que se atribuye a la crítica y el tipo de relación que esta establece con sus usuarios. Para ello es determinante que el crítico mismo se conforme una idea, por muy esquemática que sea, del público al que se dirige. Y, dada la dificultad de llegar muy lejos por este camino, quizá lo preferible sea que el crítico se forje una idea del tipo de público al que le gustaría llegar.
Esto último me parece decisivo a la hora de decantar el propio trabajo como reseñista. En alguna ocasión he dicho, y no me importa repetirlo aquí, que la crítica, cualesquiera sean los supuestos con los que es ejercida, tiene siempre por horizonte —y no otra cosa es lo que la justifica y la legitima— la construcción de una comunidad de lectores. La amplitud de esa comunidad tiene siempre dimensiones utópicas (las estadísticas de lectura de un país como España rebajan todo entusiasmo), pero ello no priva al crítico de la determinación de trabajar por ella y para ella. Así ocurre en la práctica, por mucho que el crítico en cuestión nunca se haya planteado el problema en estos términos.
Si tomamos cualquiera de los suplementos culturales en que suele permanecer confinada —como en un gueto— la crítica más al uso, observaremos que, de sus contenidos, de los autores y obras que selecciona para comentarlos, del mismo lenguaje que en sus páginas se emplea para tratar de unas y otros, se desprende un determinado arquetipo de lector. Empleando trazos muy gruesos, cabría caracterizar a este lector como ciudadano de clase media, medianamente instruido, con alguna afición ya previamente adquirida por la lectura y con cierta tendencia a satisfacer un cierto narcisismo consistente en ver halagado su propio gusto, que busca tanto cultivar y contrastar como ratificar. En cualquier caso, no se trata aquí del público en general —como pone en evidencia el hecho de que dichos suplementos apenas se ocupen de la literatura popular, de la de género o de la especializada—, sino de una franja bastante identificable del mismo, por imprecisa que sea. El crítico se dirige, en principio, a esa franja del público y, dentro de la misma, en particular a una todavía más estrecha: la de los lectores que se preguntan qué leer.
En contra de lo que piensan tantos responsables de suplementos y revistas culturales, la crítica no tiene por misión incentivar la lectura en general. Eso, en el caso de que a alguien le preocupe, sería asunto del ministerio correspondiente. La crítica da por supuesto que se dirige a alguien con afición por la lectura, a quien importa abrirse paso en la espesísima jungla de las novedades editoriales. En última instancia, la crítica se dirige a un lector que posee ya en sí mismo, in nuce, cierto instinto o reflejo crítico, enjuiciador, discriminante.
En una de sus ya mencionadas «tesis sobre la técnica del crítico», Walter Benjamin declara, con desafiante rotundidad: «Para el crítico, la instancia suprema son sus colegas. No el público. Y mucho menos la posteridad». Poco antes ha afirmado, no menos retadoramente, que «la crítica debe hablar el lenguaje de los artistas». Ya he dicho cómo deben leerse estas tesis, proclamadas en la fase de mayor fervor y combatividad de las que hoy se conocen como vanguardias históricas. Basta rebajar unos cuantos decibelios el diapasón de estas palabras para convenir en lo que tan provocativamente vienen a sugerir: que el crítico se dirige al lector en cuanto crítico él mismo, en cuanto lector imbuido de una cierta inquietud y de unos ciertos rudimentos «artísticos», vamos a decirlo así, que autorizan a dirigirse a él dando por supuestas según qué cosas, empleando cierto nivel —por mínimo que sea— de complicidad.
Subrayo esto porque el criterio cada vez más «populista» con que suelen regirse tantos suplementos y revistas culturales (no digamos los espacios culturales de la radio y la televisión) parece abocar a estos a diseños, formatos y modos expresivos cada vez más elementales, con rebajas de la extensión y de los niveles de dificultad y de especificidad de lo tratado que apuntan a reclutar a un lector no previamente incentivado en las materias de que se ocupan. Propósito iluso donde los haya, y destinado de antemano al fracaso, dado que, por muchas y muy grandes que sean las fotografías con que se ilustre, y la accesibilidad de los términos empleados al hablar de los diferentes modelos, un suplemento de motor, pongamos por caso, dedicado a la industria del automóvil, difícilmente captará la atención del lector que no tiene coche y acaso ni siquiera conduce. Lo mismo cabe decir de los suplementos y revistas culturales, planteados demasiado a menudo como si la publicación de la última novela del autor de turno fuera asunto que causara expectación entre propios y extraños.
Entiendo que, en la medida en que sea capaz, el crítico debe resistirse a esta tendencia y tratar al lector con cierta consideración, es decir sin condescendencia. Basta que se fije en el lenguaje tan específico que se emplea en cierta crítica musical, por ejemplo (piénsese en la de jazz o en la de tecno), o en la de cualquier otra área donde se da por supuesto que el lector interesado posee cierta competencia en la materia. Por no hablar de otras secciones del mismo periódico en el que el crítico escribe, como la de economía, donde se emplea a menudo una jerga del todo inaccesible para el lector no iniciado.
No estoy diciendo que la crítica deba constituir un ejercicio elitista y especializado, ni mucho menos. Solamente que, por debajo de ciertos niveles, pierde casi todo su sentido, y deriva fácilmente en la más pura y simple publicidad.
Establecido esto, me parece importante, a continuación, plantearse el uso más corriente que suele hacerse del reseñismo. En este punto me arriesgo a postular que, por lo común, el lector de reseñas busca en ellas, como ya he sugerido antes, orientación. Por supuesto que puede ocurrir que además busque confrontar su propia experiencia de lectura, o reflexionar y ampliar sus referencias sobre ella. Pero insisto en pretender que la crítica periodística cumple una función eminentemente orientativa, lo cual comporta que la reseña en cuestión conviene que esté dirigida a alguien que supuestamente no ha leído todavía el libro sobre el que se discurre y que busca argumentos para saber si ese libro es o no de su interés.
Solo a partir de este presupuesto tiene sentido plantearse, como he hecho más arriba, el peso que la información sobre un determinado libro (o película, o exposición, o lo que sea) debe adquirir dentro de la reseña, y si con esa información basta o no para atraer o apartar al lector de ese libro, esto último en el caso de que se considere que el servicio que se está cumpliendo comporta el de priorizar unas lecturas sobre otras.
Como es fácil notar, yo suscribo esto último. Para hacerlo, sin embargo, el crítico reseñista debe adoptar una posición de autoridad a la que, por resultarle a él mismo incómoda, y por despertar las suspicacias del lector, demasiadas veces renuncia de antemano, asumiendo un relativismo muy poco funcional.
Es cierto que ni la academia, ni el canon vigente ni mucho menos las listas de los libros más vendidos procuran al crítico ninguna autoridad en la que ampararse. Y sin embargo la eficacia de toda crítica reside, en no poca medida, en la autoridad que emana de ella. Esta situación tan precaria como paradójica solo cabe resolverla asegurando que solo en el desempeño mismo de su oficio le cabe al reseñista acreditarse como tal, y que si por virtud de ello alcanza algún predicamento, por ínfimo que sea, ese será el capital con que cuente para hacer valer una autoridad que en cualquier caso solo puede invocar como simulacro, pues de ningún modo se puede medir ni sancionar.
Dicho de mejor manera: el crítico reseñista ha de construir su propia autoridad. Y ha de construirla en dos niveles simultáneos. El primero resulta un poco embarazoso de describir, pero se puede intentar formulándolo en los siguientes términos: la capacidad de tener razón. Sí, ya sé que así dicho suena a rayos, pero si cualquiera de nosotros ha confiado alguna vez en un crítico, lo más probable es que se deba a la seguridad que le procura saber que el margen de coincidencia entre las recomendaciones de ese crítico y su propio gusto es bastante elevado.
El segundo nivel en que a un crítico le es dado construir su propia autoridad es mucho más manejable, pues es de orden más bien retórico. Tiene que ver con su elocuencia, con su talento para persuadir al lector, para resultar concluyente. Tiene que ver con su capacidad de brindar una idea suficiente del libro, en función de la cual problematizarlo, destruirlo o ensalzarlo.
Se subestima este componente netamente retórico del reseñismo. Es ahí, por otra parte, donde el reseñista tiene mucho que aprender del periodista y, sobre todo, del publicista. Pondré un ejemplo. Tiene que ver con un aspecto importante de cualquier reseña, por anecdótico que pueda parecer: la elección de la persona verbal. Por lo que a mí toca, he evitado siempre, como reseñista, el uso de la primera persona. Seguramente la decisión viene determinada, en buena medida, por factores idiosincrásicos, pero obedece también a un cálculo deliberado: el estilo impersonal tiende a producir un efecto de «objetividad» sobre el juicio que se está volcando, rebaja el carácter «impresionista» del comentario, expone los argumentos empleados a una fría intemperie, fuerza a quien escribe a no ampararse en sus propios límites, en sus propios afectos, en sus más inmediatas efusiones. De todo lo cual se desprende, de modo imperceptible, un grado de abstracción ligeramente intimidante que sirve bien para ese simulacro de autoridad en que, como va dicho, consiste todo el arte y se juega toda la fortuna del reseñista.
Con esto no vengo a proponer, claro está, que todas las reseñas deban escribirse en estilo impersonal. Hay excelentes reseñistas que aciertan a convertir su propia voz, dictada en primera persona, en tribuna de una convincente autoridad. Los hay también que, sin obviar la cuestión, apuestan por engatusar al lector por medio de una autoridad deliberadamente titubeante y destartalada. Cualquier opción es válida, siempre y cuando no se incurra en la abierta ostentación de perplejidad. Y no porque el crítico no pueda padecerla, sino porque entre sus cometidos se cuenta el de no trasladársela al lector, de forma parecida a como se espera de las azafatas de un avión que, por grande que sea el miedo que pasen, no se pongan a temblar o a santiguarse delante de los viajeros cuando el aparato sufre turbulencias.
Espero que, llegados aquí, se entienda por qué me resisto a tratar la crítica como opinión. Si el crítico hablara solo en nombre de sí mismo, en muy pocos casos despertaría interés. Su vocación viene determinada no porque determinados libros le parezcan buenos, sino por su convencimiento de que son buenos. En este matiz decisivo se juega, a mis ojos, toda su razón de ser.
Coda
Pero no quiero concluir estas reflexiones sin un apunte en dirección a las profundas transformaciones a que están dando lugar los nuevos hábitos —no solo de lectura, sino también de criterio y de enjuiciamiento— que están trayendo las nuevas tecnologías y las llamadas redes sociales. Tales transformaciones, que afectan al periodismo en su integridad, inciden muy particularmente en la crítica y en la cuestión más nuclear de cuantas —como vengo diciendo— la condicionan: la de la autoridad.
El ciudadano común se ha habituado de un tiempo a esta parte a expresar casi compulsivamente su propio parecer sobre casi todo lo que se ofrece a sus ojos, manifestando su aprobación o su disgusto, siquiera sea del modo sumarísimo consistente en replicar «me gusta» o «no me gusta». A la vez, ha adquirido la costumbre de expresar libremente su opinión en los foros que cuelgan de manera cada vez más generalizada de los artículos que lee. Todo ello va conformando una especie de «plebiscitarismo» sistemático que somete cualquier juicio a una masiva relativización, con el consiguiente descrédito de toda pretensión de autoridad, por mínima que sea.
En este contexto, la relación de cualquier crítico —como, menos acusadamente, de cualquier periodista— con sus lectores se viene haciendo cada vez más dependiente, pues queda sometida a una permanente evaluación que necesariamente termina influyéndolo, ya sea coartándolo, ya sea potenciando aquellos rasgos de su discurso que obtienen más éxito. A este propósito, he pronosticado alguna vez que la vieja autoridad del crítico prescriptor, ya muy socavada, viene siendo reemplazada por la del crítico disc-jockey. Así me permito denominar —inspirándome en un viejo ensayo de Reinhard Baumgart— a un nuevo modelo de crítico que observo emerger en los últimos tiempos. La autoridad de este tipo de crítico depende cada vez más de su capacidad de sintonizar con los lectores, sobre los que ya no influye unidireccionalmente. Como la del disc-jockey en las pistas de baile, su «autoridad» se ve constantemente refrendada o cuestionada por la mayor o menor aprobación de un público que la acepta en la medida en que acierta a modular sus propios gustos. Esto no implica que esa autoridad deje de ejercer una importante influencia, pero su estructura es muy diferente a la autoridad del viejo profesor o del director de orquesta.
Esta observación abre una perspectiva sin duda inquietante tanto para el futuro de la crítica como del periodismo, pues no deja de estar cuajada de peligros, como es fácil presumir. Pero la traigo aquí como inevitable telón de fondo de todo lo dicho; como algo que fuerza al crítico a reconsiderar a fondo todos sus presupuestos, y de paso —ya sea para resistirse a esta tendencia, para integrarla con más o menos astucia en su propio quehacer o para auparse a ella— todo su instrumental.







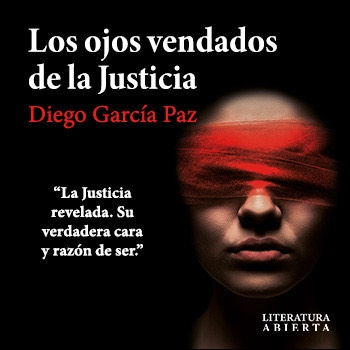


Sin duda, un artículo-ensayo digno de ser leído. Creo que la crítica cultural es más necesaria que nunca en tiempos de dictadura algorítmica. No desdeño esta, que me ha descubierto obras maravillosas en el ámbito audiovisual, como Shtisel, por ejemplo, pero siempre me parecerá más fiable la crítica de un reseñista que vive por y para el oficio de crítico, incluso no estando de acuerdo con ella. Es más, suelen ser estas las que me lanzan a comprobar la calidad de un producto, más que los ditirambos.